LIBRO DE TASHA FAIRFIELD ANALIZA LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN CHILE DESDE 1990
Investigadora de la London School of Economics desmenuza estrategias de la elite chilena para evitar alzas de impuestos
21.12.2015
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
LIBRO DE TASHA FAIRFIELD ANALIZA LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN CHILE DESDE 1990
21.12.2015

En una columna de 2006, el rector de de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, se preguntó por qué la Papelera del Grupo Matte, hoy investigada por coludirse y fijar los precios del papel higiénico con su competidora, no era como la compañía de celulares Nokia. Benítez recordaba que Nokia partió siendo una forestal igual que la Papelera, pero debido a que invertía muy fuerte en investigación, a partir de los ‘90 dejó atrás el negocio de las materias primas. ¿Por qué la Papelera no? Para Benítez, la razón estaba en un problema cultural: “Existe una suerte de mentalidad rentista instalada a todo nivel, que nos hace por un lado ser responsables, pero por otro, poco jugados, poco abiertos a los cambios radicales” (ver columna).

Tasha Fairfield (Foto: clas.berkeley.edu)
A Eliodoro Matte no le gustó ser llamado rentista. Respondió que la Papelera se quedó en el negocio forestal no por una actitud rentista, sino porque triunfó en ese negocio mientras que Nokia no pudo competir y tuvo que cambiar de rubro. ¿Y por qué pudo triunfar la Papelera? Matte citó el caso de los pañales desechables que produce su empresa: “En 10 años masificaron el mercado tomando cerca del 90% de la participación en la categoría, derrotando en dura competencia a multinacionales líderes en el ramo, a partir de materias primas nacionales y con técnicos y estrategas de marketing locales” (ver respuesta).
En un reciente libro –Capitalismo Jerárquico en América Latina, (2013, Cambridge University Press)- el cientista político del MIT Ben Schneider, cita este intercambio de columnas para tratar de explicar los problemas que frenan el crecimiento de nuestro continente. Estima que las elites, organizadas en grupos económicos manejados por pocas familias, tienen una gran responsabilidad, pues dan vida a un tipo de capitalismo que Schneider llama “jerárquico”, muy distinto al libre mercado que existe en Europa o Estados Unidos. Este sistema, dice, “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no lo pueda producir por sí mismo” y se concentra en la explotación de materias primas y de sectores como la electricidad, que no se pueden exportar ni tienen riesgo de competencia externa y están regulados.

Ben Schneider (Foto: web.mit.edu)
Por ello, argumenta Schneider, aunque la Papelera tenía una diversificación de inversiones que podría haberla llevado a seguir los pasos de Nokia y dejar atrás los commodities, no lo hizo. Sugiere un problema de actitud: mientras en Asia y Europa hay grupos más predispuestos a nuevas aventuras, el Grupo Matte (y muchos otros conglomerados chilenos) “se ajusta a la categoría de un grupo menos especializado y con un portafolio menos innovador”. Según Schneider, a ese tipo de grupos, el boom de los precios de las materias primas no los llevó a reinvertir en tecnología, sino que los empujó a reforzar sus estrategias tradicionales, esto es, se ataron más a la explotación de materias primas.
Si a eso se le suma la colusión de precios en la que habría participado la Papelera durante más de 10 años y que se habría extendido -en el caso de los pañales justamente- a otros países de Latinoamérica (ver reportaje de Qué Pasa); y si se agregan los importantes subsidios públicos que recibía la industria forestal y que solo se detuvieron con la colusión, (ver reportaje de CIPER), la idea de una empresa exitosa y competitiva se derrumba. De ese derrumbe surgen preguntas evidentes: ¿cuánto se repiten estas prácticas en el resto de empresas poderosas como la Papelera? ¿Son estas las verdaderas razones por las que esas empresas no han dejado de producir materias primas?
Durante los ´90 y parte de la primera década de 2000 Chile se hizo conocido por su crecimiento económico y su estabilidad política. Quienes hoy critican las reformas que ha llevado adelante la Presidenta Michelle Bachelet -principalmente las reformas tributaria, laboral y constitucional-, argumentan que estas corroen los pilares que hicieron a Chile un líder en la región y que es por eso que ya no crecemos como antes.
En una reciente charla en la Sofofa el ex presidente Sebastián Piñera abordó ese punto: “Hace un tiempo Chile era ejemplo de crecimiento y el mundo nos conocía como el milagro chileno. Cuando viajábamos, hasta hace poco la pregunta que nos hacían era ¿qué hace Chile para tener el liderazgo en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza, de buen gobierno? La pregunta cambió violentamente en los últimos meses. Ahora es, ¿qué le pasó a Chile que decidió pegarse un balazo en los pies y abandonar un modelo que había hecho posible un progreso notable?” (ver a partir del minuto 12.15).
Mientras los precios de las materias primas caen y la incertidumbre sobre el futuro económico crece, Piñera propone regresar a lo conocido, a la esencia del modelo: a un Estado pequeño, un mercado que actúa sin que nadie lo dirija y donde la meta nacional está puesta en la eficiencia y en la productividad. Piñera ya tiene pensada una agenda de “contra reformas” (ver artículo en Qué Pasa) que nos devuelva a lo que él llama “el mejor periodo de nuestra historia”.

Ex presidente Sebastián Piñera
Sin embargo, las investigaciones por colusión y por el financiamiento ilegal de la política, donde aparecen involucradas empresas como PENTA y Soquimich, obligan a preguntarse cuánto de esa época dorada se debió a prácticas como las de la Papelera; y cuánto del consenso en torno al modelo económico se debió a que los que podían empujar los cambios estaban financiados por los grupos económicos.
Importantes especialistas internacionales, como el economista Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (ver entrevista en CIPER), piensan que el pasado glorioso de Chile es menos brillante de lo que creemos. Hausmann coincide con Piñera en que “Chile tiene un problema de crecimiento y no de reparto” y, por ello, cree que el actual gobierno no va en el sentido correcto. Pero estima que no volveremos a crecer sólo borrando esas reformas, pues nuestro problema se incubó precisamente cuando crecimos a buenas tasas. Hausmann argumenta primero, que nunca hemos dejado de ser productores de materias primas y simplemente tuvimos la suerte de que los precios estuvieran altos. Cuando el cobre termine de caer -nos advierte- volveremos a la realidad que se esconde tras el alto PIB del pasado: que sabemos muy pocas cosas para ser desarrollados.
¿Y por qué sabemos hacer tan pocas cosas? Según Hausmann, nuestra principal traba está en la cultura de la elite chilena, a la que califica de extremadamente cerrada: viene de “tres o cuatro colegios, dos o tres universidades y con los mismos apellidos”, no se abre a la innovación y donde extranjeros y chilenos talentosos con otro origen son excluidos.
Tal como Schneider, Hausmann ubica en el centro del problema del crecimiento a la elite. Un grupo que hoy es objeto de un exhaustivo estudio en todo el mundo, debido, entre otras cosas, al aumento sin freno de la desigualdad. El mensaje desde la academia parece ser: si quiere saber por qué un país crece o no, por qué su democracia es de tal o cuál manera, o por qué es desigual, estudie su elite.
Pero, ¿qué es lo que la hace tan gravitante? En su libro –Oligarquía (2011, Cambridge University Press)-, el cientista político Jeffery Winters ofrece una explicación de cómo la mentalidad de la elite se concreta en diseños sociales que la benefician. La riqueza extrema de los súper ricos, explica Winters, les permite pagar “una industria de la defensa de la riqueza”, compuesta por profesionales altamente preparados y bien remunerados -“las abejas trabajadoras de las clases medias y medias altas”– que piensan no solo en cómo hacer más ricos a sus empleadores, sino en cómo imponer políticamente las ideas que los benefician. Ningún otro actor social cuenta con ese dispositivo, que produce desde mecanismos de elusión tributaria hasta argumentos, donde se presentan las normas que benefician a los más ricos como buenas para todos. Winters acusa que esa industria puede construir sistemas complejos, donde los ciudadanos no pueden elegir. Los casos de colusión de productos, y de financiamiento de la política se ajustan a esta descripción.
En esta línea de estudio de la elite chilena se inscribe una detallada investigación de nuestro sistema tributario publicada en el Reino Unido a comienzos de año: Riqueza privada e ingresos públicos en América Latina. El poder empresarial y la política tributaria (2015, Cambridge University Press). Su autora es Tasha Fairfield, cientista política, PhD en Berkeley, profesora del Departamento de Desarrollo Internacional de la London School of Economics (LSE), donde CIPER la entrevistó.
Parte del texto está basado en datos y hechos que muchos lectores chilenos conocen. Pero al ponerlos en conjunto, Fairfield ofrece una inédita fotografía de la estructura a través de la cual la élite chilena opera.
Fairfield lleva cerca de 10 años estudiando los sistemas tributarios del Cono Sur y ha escrito una media docena de papers sobre el tema. Uno de ellos, sobre los ingresos altos y las tasas de impuestos en Chile (hecho en 2014 con el ex director del Servicio de Impuestos internos, Michel Jorratt), mostró que nuestros ricos eran más ricos de lo que creíamos hasta ese momento (ver versión actualizada del estudio)
Según sus datos, el 1% de los chilenos de mayores ingresos recibe entre el 19% y el 22 % de los ingresos del país y paga tasas efectivas de entre 9% y 16%. Ambas cifras se alejan del promedio de los países de la OECD, donde las elites se apropian de menos recursos y pagan más impuestos. La metodología usada por Fairfield y Jorratt fue la misma que recientemente usó el Banco Mundial para afirmar que en Chile los 12 mil adultos más ricos (el top 0,1 % de la población) tienen una media de ingresos personales de $48 millones mensuales.
Fairfield comenzó a interesarse en el tema de los impuestos luego de indagar cómo se relacionaban la democracia y la desigualdad y preguntarse por el rol que tenían los políticos en esa relación. La teoría le indicaba que en democracia los políticos debían competir por los votos, es decir, tratar de ganar mayorías y, por lo tanto, resultaba ilógico que favorecieran a unos pocos y que acrecentaran la desigualdad. Paradojalmente, en muchas democracias que crecían económicamente, se promovían políticas que aumentaban la participación de las elites en la riqueza.

Eliodoro Matte
Fairfield fue derivando hacia los impuestos en Latinoamérica y encontró en Chile el caso más extremo de esta paradoja: un país muy desigual (número 19 en un ranking de 128 países, según datos del Banco Mundial), gobernado durante la mayor parte de los últimos 25 años por una coalición de centro izquierda, que –al menos en teoría- debiera promover impuestos más altos para los más ricos.
En este país, según constató Fairfield, solo el actual gobierno de Bachelet se embarcó en una reforma tributaria de envergadura, que busca recaudar un monto sustantivo: 3% del PIB. Como argumenta en su libro, el resto de la decena de reformas de este periodo solo propuso -y logró- aumentos marginales de la recaudación (salvo la primera, de 1990, que consiguió recaudar un 2% del PIB y que Fairfield considera una excepción; y el impuesto a la mineras de Lagos, que partió recaudando un 0,07% del PIB y ha subido hasta 5% empujada por el alza del precio del cobre). Ninguna de las decenas de reformas que se han hecho en estos años logró más del 0,2 del PIB. ¿Cómo es eso posible?
La pregunta que motivó a Fairfield no es nueva. Es posible encontrarla, por ejemplo, en algunos manuales de economía, particularmente aquellos que se enfocan en el crecimiento. En Crecimiento Económico, el economista David Weil explica algo bastante evidente: las personas que están bajo el ingreso medio tienden a respaldar más impuestos para los ingresos altos, pues así aumentan sus ingresos por la vía de la redistribución. Así, si la mayoría de los ciudadanos está bajo el ingreso medio, como el caso de Chile donde el ingreso promedio es de $454.031 y el 70% gana menos de $426.000 (según datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2013), habrá una presión mayoritaria para aumentar los impuestos de los que están sobre el promedio.
El argumento puede criticarse como envidioso, revanchista y que busca emparejar hacia abajo. La economía, sin embargo, lo considera una reacción lógica que eventualmente debería empujar a los políticos que compiten por los votos a abordar el tema. En los países en los que eso no ocurre, Weil sugiere que el poder está en manos de “pequeñas elites capaces sacar recursos desde la mayor parte de la población”.
La misma pregunta motivó una investigación en 2011 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la cual Chile aparece como caso de estudio. Sus autores son los economistas Carlos Scartascini y Martín Ardanaz y se titula: ¿Por qué no gravamos a los ricos? En ella se cruzan datos de 50 países y se evidencia que las naciones con peor distribución de riqueza tienen una elite sobre representada en sus parlamentos, esto es, una elite que cuenta con más congresistas defendiendo sus intereses de lo que corresponde a su peso electoral. Además, aquellos países donde la elite tiene ese “peso desproporcionado” son aquellos donde menos impuestos pagan los más ricos.
La economía neoclásica no le da mucha importancia a la desigualdad: argumenta que la pobreza se debe a la baja productividad de los pobres y que es la alta productividad de la elite la que explica su riqueza. Por ello, la solución es ayudar a los pobres a ser más productivos y dejar que el mercado haga el resto. La secuencia descrita por Scartascini y Ardanaz sugiere otra explicación: detrás de la concentración de la riqueza hay un entramado político donde los impuestos juegan un rol central.
Los autores usan a Chile para dar un ejemplo de cómo la planificación política opera. Refieren que en nuestro país la dictadura diseñó un sistema electoral “para garantizar la sobre representación de los partidos conservadores” y así, “las elites económicas pudieron continuar en democracia dándole forma a las políticas económicas”. Eso explicaría, en parte, por qué los más ricos chilenos pagan tasas efectivas más bajas que en el resto de Latinoamérica y en los países desarrollados.

Michel Jorratt
Desde la Ciencia Política, Fairfield responde detallando cómo ha operado la elite chilena durante los últimos 20 años para frenar reformas que aumenten los impuestos. Analiza el poder de este grupo, las debilidades de las alianzas de centro-izquierda que han gobernado y evalúa las reformas aprobadas comparándolas con las que se lograron en Argentina y Bolivia en estos mismos años.
Esta mirada implica un límite claro: Fairfield no busca determinar si es bueno para el crecimiento que haya alta desigualdad o si al combatirla con impuestos, el crecimiento se reduce, aspectos que han suscitado largos debates entre economistas y sigue siendo opinable. Su investigación apunta a describir y analizar las estrategias que usó la elite chilena para imponer su idea de bajos impuestos para los más ricos, idea contraria a lo esperable en un país donde la mayoría gana menos que el ingreso medio y que ha sido gobernado por una coalición de centro izquierda. Es decir, investigó qué permitió que las estrategias de la elite chilena fueran exitosas.
Lo anterior no quiere decir que Fairfield no sea crítica del sistema tributario chileno y, particularmente, de cómo opera el FUT, esa exención tributaria que permite a los dueños de las empresas posponer el pago de impuestos cuando reinvierten parte de sus utilidades. Fairfield dijo a CIPER que el sistema tributario puede influir en nuestra elevada desigualdad pues “los dueños del capital encontraron muchas maneras de consumir las utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir sin pagar el correspondiente impuesto”.
Sobre el FUT precisó que sus investigaciones con Jorratt mostraron que el FUT tiene una muy débil correlación con la inversión. Y aunque precisa que es necesario investigar más profundamente en qué se usa realmente el FUT, los datos disponibles hoy indican que ese dinero no está en inversión productiva, sino especulativa.
En el estudio con Jorratt de 2014 menciona que el sistema también ofrece fuertes incentivos para la evasión y que probablemente eso aumenta la desigualdad. Dice que en 2005, solo el 35% de los beneficios distribuidos por las empresas fue declarado al Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero poco pudo hacer el SII, pues la autoridad tributaria estaba mal equipada para controlar esta “extensiva evasión, porque la gran mayoría de los negocios estaba organizado como sociedades cerradas”.
Esta posibilidad de evasión, agrega el estudio, no solo está a disposición de las empresas, sino de los profesionales mejor remunerados (médicos, arquitectos, ingenieros y rostros de televisión que recurren a estos tipos de sociedades, ver reportaje de Ciper). Estos profesionales y los inversionistas que recurren a estas estrategias “tienden a ser mucho más ricos que los trabajadores dependientes, cuyos impuestos son automáticamente descontados de sus rentas”, escribe Fairfield en su libro. El resultado de esto, es que “en promedio, la tasa de impuesto al ingreso pagado por los chilenos más ricos es muy baja”.
¿Cómo pudo la elite chilena mantener estos entramados legales tan beneficiosos durante lo que va de la democracia? Fairfield estima que se debe principalmente a tres motivos: su firme unión en torno al principal gremio empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); contar con partidos políticos, particularmente la UDI, que representan sus intereses en el Congreso; y el miedo que tuvo la Concertación a entrar en conflicto con la elite y que llevó a sus gobiernos a abstenerse de legislar en el tema tributario o a ofrecer importantes compensaciones cuando aumentó los impuestos.
En la línea en contra del alza de impuestos, Fairfield destaca que la elite chilena ha sabido limar sus diferencias internas y presentarse unida ante cualquier avance en esta área. El punto de convergencia ha sido durante décadas la CPC. Citando otras investigaciones (como el libro de Ben Schneider: Negocios Política y Estado en la América Latina del Siglo Veinte), Fairfield argumenta que la fuerza de la CPC, la más antigua y una de las más fuertes de la región, proviene de su habilidad para hacer lobby en asuntos de común preocupación para los empresarios y lograr consensos.
Un ex presidente de la CPC le dijo a Fairfield: “La gente de negocios en Chile está absolutamente unida. Nosotros podemos disputar cientos de cosas, pero cuando es necesario pasar a la acción en situaciones complejas, el mundo empresarial tiene una sola voz. Y eso ha sido así desde que la CPC existe”.
Esa unión, dice Fairfield, distingue a la elite chilena de la argentina o boliviana. En esos países, la atomización de los empresarios permitió a los gobiernos acordar alzas para algunos sectores sin que los otros empresarios intervinieran. En Chile, en cambio, el alza de los tributos en un sector (como hizo Ricardo Lagos con la minería) provocó siempre la reacción del conjunto de los empresarios, pues como le explicó a Fairfield un ex gerente de la CPC, el rechazo de los impuestos “es un asunto de principios”.
Esos principios, explica Fairfield, también ayudan a cohesionar a los empresarios en torno a la CPC y son en esencia convicciones antiestatistas, tales como entender los impuestos como una forma de expropiación, e insistir en que el Estado no debe crecer. Siguiendo a autores como Eduardo Silva (Negocios, reestructuración económica y redemocratización en Chile, 1998), sugiere que la cohesión en torno a estas ideas se origina en el fin de la dictadura de Pinochet, cuando los líderes del mundo de los negocios asumieron que les correspondía a ellos tener un rol de guardian en defensa de las políticas económicas que impuso ese gobierno.
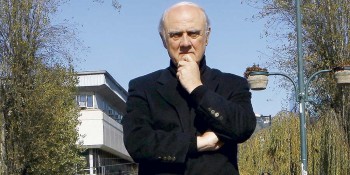
Agustín Squella
Según Fairfield, otro elemento que le ha permitido a la elite frenar cualquier aumento tributario, es contar con colectividades como Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) que han actuando coordinadamente con los gremios de los empresarios. En una reciente columna el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Agustín Squella, se refirió a esta relación en duros términos. La llamó “La otra colusión” (aludiendo a la colusión del papel higiénico) y escribió: “Me refiero a la que existe entre la derecha económica y la derecha política y la actuación de esta última como brazo electoral y defensora de los intereses de la primera, aunque declamando a cada rato que lo que defienden son los intereses del país y no los de los dueños del capital y las personas de mayores ingresos“.
En su libro, Fairfield explica que la relación entre empresarios y partidos está cimentada en convicciones ideológicas y lazos familiares, otra ventaja que la elite chilena ha tenido sobre sus pares boliviana y argentina: “La elite económica en Chile ha tenido múltiples, fuertes e institucionalizadas fuentes de poder que han incluido lazos con los partidos de derecha que han desincentivado a los gobiernos a hacer reformas tributarias que no sean aumentos marginales de los impuestos. En Argentina la elite carece de estos contactos y su poder es menor, por lo que los gobiernos son capaces de realizar legislaciones tributarias más contundentes”.
Usando diversas fuentes sugiere que el servicio que la derecha presta en la defensa de los intereses de las empresas, es retribuido en forma de financiamiento. Durante estos 20 años la derecha política “disfrutó del constante apoyo del mundo de los negocios”, escribe la investigadora. Este apoyo se representó, por ejemplo, “en el respaldo público de los presidentes de la CPC a los candidatos de la derecha, desde Büchi en 1989 hasta Lavín en 1999”.También repara en que los ex presidentes de la CPC, Walter Riesco y Ricardo Ariztía, se proclamaron abiertamente como hombres de derecha y leales a Pinochet, mientras que José Antonio Guzmán fue miembro del comité político de la Alianza.
Fairfield cita al académico de la UC Juan Pablo Luna (Segmented Party Voter Linkages in Latin America: The Case of the UDI, 2010), quien estima que las donaciones privadas que recibió la derecha superaron cuatro veces las donaciones que recibió la Concertación en las presidenciales de 2005. La investigadora argumenta que, como consecuencia de este flujo, al menos hasta mediados de los ‘90 los empresarios “intervinieron con regularidad en los partidos, imponiendo sus candidatos favoritos”. Es esta práctica, recuerda Fairfield, la que llevó a llamarlos “poderes fácticos”. El partido más favorecido con estos aportes fue la UDI, el cual según el citado Luna, durante la dictadura “fue capaz de construir una maquina clientelística usando los recursos del Estado…” y durante la transición “dependió de las donaciones privadas para alimentar su trabajo en terreno”.
Fairfield agrega finalmente que hay antecedentes que sugieren que las empresas financian generosamente a los think tank de la derecha, especialmente a Libertad y Desarrollo, organización que una fuente empresarial recogida por Fairfield define como “el engranaje que articula el mundo de los negocios con el mundo político».
Esta coordinación entre empresarios y derecha política operó muy eficazmente para detener las reformas tributarias. Fairfield cita una entrevista que le hizo a un alto funcionario del SII donde éste describe las dificultades que tuvo para lograr la reforma antievasión de 2001: “La derecha y los líderes empresariales son la misma cosa… Y no sabía si debía negociar con el senador líder de la oposición o con el presidente de los empresarios. A veces, tenía que negociar con los dos porque ellos trabajaban juntos. A veces, ellos estaban en las mismas reuniones diciendo lo mismo… se coordinaban y eso era público, no era algo escondido”.
Como en buena parte de las últimas décadas la derecha ha tenido más representación en el Senado, la investigadora nota que es allí donde han aparecido las modificaciones más significativas a las reformas tributarias. El Senado, dice Fairfield, suele negociar modificaciones “para aplacar a la derecha y, a veces, para mantener la disciplina dentro de la coalición de gobierno”. Este último aspecto lleva al tercer motivo por el que la elite ha sido tan exitosa en frenar impuestos más altos en Chile: la necesidad de la Concertación de buscar el apoyo de la derecha para las reformas económicas.
Esa necesidad de lograr acuerdos –explica Fairfield- implicó el desarrollo de un esquema de consultas informales con las asociaciones empresariales para “evitar los conflictos con los empresarios en áreas que afectan sus intereses básicos, con el fin de no perturbar la cooperación productiva en otros asuntos”. Este esquema restringió la agenda tributaria. Por una parte, el Ejecutivo podía anticipar que los aumentos tributarios iban a enfrentar una coordinada oposición de la derecha y de los empresarios, y si no se contaba con la cantidad suficiente de votos, la reforma era dejada de lado. Por otro, si se tenían los votos, se sentía la necesidad de llegar a acuerdos con la derecha, lo que implicaba moderar las reformas o entregar compensaciones.
¿Qué motivaba esta actitud? La investigación de Fairfield sugiere que, por una parte, la Concertación acarreaba un gran miedo a generar conflictos con la derecha y el mundo empresarial, fruto de la experiencia de la Unidad Popular y del Golpe de Estado. Por otra, el fuerte crecimiento que tuvo Chile durante las primeras dos décadas de democracia hicieron que la Concertación fuera reacia a generar cambios que afectaran ese crecimiento. Ese temor (“aversión al conflicto” lo llama Fairfield) se potenciaba por amenazas directas hechas por los empresarios. Según le reconoció Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994): “El mundo empresarial amenazaba con que al día siguiente de la aprobación de la reforma ellos pararían de invertir. Pero al año siguiente y al siguiente hubo record de inversión privada”.
Una fuente reservada que Fairfield describe como “un influyente hombre negocios que tuvo un rol importante oponiéndose a esa reforma”, le reconoció a la investigadora que el cambio tributario que empujaron Aylwin y Foxley “fue una reforma perfectamente manejable… y al final, mejoró la productividad de los negocios”. Pese a eso, ni la empresa dejó de oponerse a nuevas reformas ni la Concertación aumentó su confianza en ese tipo de medidas. Por el contrario, a partir de los ’90, la Concertación adquirió la costumbre de consultar con la CPC las reformas económicas que quería impulsar.
 La conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.
La conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.
El trabajo de Fairfield deja en evidencia que esta lógica se impuso aún cuando los responsables económicos y políticos de los gobiernos de la Concertación estaban conscientes de que varias normas del sistema tributario no tenían otra razón de ser que favorecer a la elite. Por ejemplo, la diferencia de tasas entre lo que pagan los dueños de las empresas (40%) y lo que pagan las empresas (17%).
Entrevistado en 2007, un alto funcionario del ministerio de Hacienda dijo a Fairfield que el argumento de los empresarios para mantener esa diferencia era que favorecía la inversión, lo cual era “una falacia”. Para este funcionario, en vez de generar inversión en bienes productivos, “simplemente facilita la evasión y la elusión”. No eran creíbles las amenazas de que el impuesto a las empresas desincentivaría la inversión: “Ellos (los empresarios y la derecha) dicen que la economía se va a detener, que la inversión se va a detener, que las pequeñas y medianas empresas van a colapsar. Esos argumentos no tienen sentido”.
Pese a esas convicciones, solo en 2015 Bachelet logró reducir parcialmente la brecha entre esas tasas. No logró eliminar completamente el FUT, que también era objeto de fuertes cuestionamientos desde que un estudio de Jorratt en 2007 lo asoció con el problema de la desigualdad. Las dos últimas respuestas de Tasha Fairfield, aportan su mirada sobre estos dos puntos.
-¿Por qué pudo Bachelet hacer una reforma que no se había logrado hacer en 20 años?
-Sin duda el movimiento estudiantil fue un real punto de quiebre que generó la fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza de la elite.
-La derecha argumenta que una reforma basada en los reclamos de la calle no es técnica, es populista. ¿Qué le parece a usted?
-Yo diría que a consecuencia del movimiento estudiantil se extendió una clara demanda de reforma del sistema social. Una de las cosas que las personas buscan con el desarrollo es un razonable estado de bienestar. Y la primera pregunta en esas circunstancias es cómo se puede responder a las demandas de las personas; la segunda es de dónde vamos a sacar los recursos para los programas que se quieren ofrecer. En ese sentido, parece bastante lógico recurrir a una reforma tributaria dado que hay muchos ingresos acumulados en el 1% más rico de la población y es natural que el gobierno mire hacia allá para financiar programas.
Vea aquí todos los diálogos con académicos realizados por el periodista Juan Andrés Guzmán