PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PODEROSO CABALLERO”
Cómo cambió la relación de políticos y empresarios chilenos con el dinero
15.01.2016
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PODEROSO CABALLERO”
15.01.2016

Por Carlos Peña (*)
Uno de los rasgos de nuestro país, y en especial de su sistema político, que solió subrayarse con entusiasmo y con frecuencia en la historiografía, en la sociología o incluso en opiniones más informales, lo constituiría el carácter excepcional de sus instituciones cuando se las compara con el resto de América Latina. A diferencia de otros países de la región en los que la corrupción, el cohecho, los sobornos, las trampas y las relaciones promiscuas entre el dinero y la política son pan de cada día hasta casi mimetizarse con la normalidad y la vida cotidiana, Chile posee, solía decirse, al menos desde la introducción de la cédula única que aseguró el secreto de las preferencias, una clase política y otra empresarial, probas, ascéticas, alejadas de la ostentación y el consumo conspicuo que las hacía de las mejores de la región, una clase que ni seducía ni se dejaba seducir fácilmente por la tentación del dinero a manos llenas.
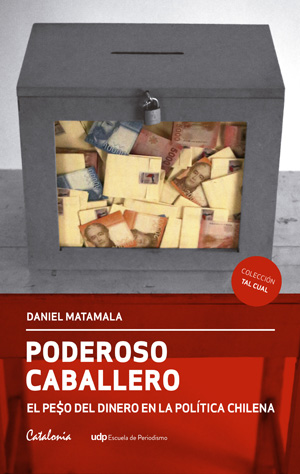 Esta visión del sistema político y social chileno ha sido extremadamente estable en la literatura en Chile desde la historiografía liberal del XIX, pasando por la conservadora de inicios del XX y hasta llegar a los textos de ciencia política, por ejemplo, los trabajos de Federico Gil sobre el sistema electoral o los de Arturo Valenzuela sobre los political brokers: incluso esos operadores menores, que este último describía, que con picardías de toda índole mediaban entre el poder central y el local, no alcanzaban la estatura de la corrupción. Incluso los trabajos de Gabriel Salazar, tan agudos para detectar el poder del dinero en las relaciones sociales, no llegan a diagnosticar una influencia directa del dinero sobre el proceso político, más allá de la inevitable que surge del peso que, para un marxista, poseen las relaciones económicas en la vida social. Para todos esos trabajos, en el inventario de los defectos de la sociedad chilena no se encontraba ni la corrupción, ni el consumo conspicuo, ni el intercambio explícito de dinero por influencia.
Esta visión del sistema político y social chileno ha sido extremadamente estable en la literatura en Chile desde la historiografía liberal del XIX, pasando por la conservadora de inicios del XX y hasta llegar a los textos de ciencia política, por ejemplo, los trabajos de Federico Gil sobre el sistema electoral o los de Arturo Valenzuela sobre los political brokers: incluso esos operadores menores, que este último describía, que con picardías de toda índole mediaban entre el poder central y el local, no alcanzaban la estatura de la corrupción. Incluso los trabajos de Gabriel Salazar, tan agudos para detectar el poder del dinero en las relaciones sociales, no llegan a diagnosticar una influencia directa del dinero sobre el proceso político, más allá de la inevitable que surge del peso que, para un marxista, poseen las relaciones económicas en la vida social. Para todos esos trabajos, en el inventario de los defectos de la sociedad chilena no se encontraba ni la corrupción, ni el consumo conspicuo, ni el intercambio explícito de dinero por influencia.
Después de leer el libro de Daniel Matamala en que se describen, con lujo de detalles, las formas diversas y casi camaleónicas que ha empleado el dinero, y quiénes lo poseen, para influir en el Estado, promover sus intereses y torcer la voluntad popular ¿habrá que modificar ese diagnóstico? ¿Habrá, luego de cerrar las páginas de este excelente libro, que concluir que el carácter moral de los políticos o los empresarios chilenos cambió de manera más o menos radical hasta hacer desaparecer la excepción de la que, hasta hace poco tiempo, nos vanagloriábamos?
Por supuesto, si alguien pensaba que de veras Chile era una excepción, debiera dejar de pensarlo después de leer el libro de Daniel Matamala; aunque, acto seguido, y al momento de examinar cómo fue que esa característica excepcional se desvaneció, debiera evaluar la hipótesis que ello quizá no se debió a un defecto en el carácter moral de los políticos y los empresarios, sino a los cambios que Chile ha experimentado en su estructura social y económica. Es probable que, como tantas otras cosas que hoy día nos sorprenden, la relación entre el dinero y el poder se haya hecho más transparente y más problemática entre nosotros, a pesar de existir desde mucho antes, como consecuencia del extendido proceso de modernización que Chile ha experimentado.
En efecto, cuando uno mira la realidad de Chile durante el siglo XX, y se detiene a examinar los problemas que padecía, uno tiene la tentación de pensar que la tradicional probidad y el ascetismo de la clase política chilena, no eran resultado de la virtud moral sino simplemente de la pobreza y de la exclusión. Durante el Chile del estado de compromiso, por ejemplo, el periodo que media entre 1932 y 1973, el sistema político chileno se sostuvo en una delgada capa mesocrática, una clase media que brotó al amparo del Estado, que, representada por el Partido Radical, gobernó en el periodo a veces aliada con la derecha y otras con la izquierda.

Daniel Matamala
Ese lapso, como todos saben, no está exento de prácticas que, juzgadas a la luz de hoy, serían obviamente reprobadas: el uso de la administración pública como un botín, algo que incluso llevó adelante Jorge Alessandri, un político con fama de tan sobrio que si se hubiera enterado de las colusiones de la Papelera es probable que hubiera intentado un suicidio; o el financiamiento de la política con fuentes externas, carentes de todo control, como ocurrió en la elección de 1970 tanto para la izquierda como para la derecha. En ese mismo periodo, los empresarios y la derecha no habían adquirido aún el carácter capitalista que poseen hoy y todavía su comportamiento era más bien mercantilista y se expandía mediante diversas formas de comensalía y compromisos recíprocos, en una sociedad cuya élite era muy pequeña y muy delgada, y crecía al abrigo del Estado siguiendo un patrón que, con modificaciones, se había ya insinuado muy tempranamente a fines del XIX cuando, en la época parlamentaria, se negociaba la apropiación de los excedentes del Estado en el Congreso y en los clubes.
Si nos saltamos el periodo de la dictadura -cuando muchos particulares que hoy divulgan los beneficios de la competencia, del mercado y de la fe, entraron a saco en las empresas estatales- lo que tenemos en Chile es un rápido proceso de modernización de la vida material una de cuyas expresiones es la insubordinación del subsistema económico. En las sociedades más tradicionales, como era la del Chile del estado de compromiso que denantes revisábamos, el sistema político subordinaba al sistema económico; hoy día, en cambio, lo exorbita. El resultado es que la política, y los políticos, se ven disminuidos frente a los empresarios quienes, al sacudir de sí la cultura mercantilista, esa que los obligaba a mantener, siquiera en forma ritual, relaciones de subordinación frente al poder político, se hacen más autónomos y más transnacionales. Se suma a ello, todavía, que el capital económico –como lo sugiere Bourdieu, y antes Sombart, quien popularizó el uso de la palabra capitalismo e inventó la noción de destrucción creativa que luego usó Schumpeter– de manera deliberada y explícita comienza a transformarse en capital simbólico y cultural y a autonomizarse, de nuevo por esta vía, de la política.
Si en la sociedad más tradicional, el Chile de la primera mitad del siglo XX, la clase empresarial necesita de la política para expandir sus ideas y proteger sus intereses, ello es cada vez menos necesario en una sociedad que se moderniza y diferencia funcionalmente: el capital económico empieza a financiar directamente a sus propios intelectuales mediante los think tanks. En fin, durante todo el periodo que va de 1930 a 1973, y en el lapso que siguió a la dictadura, la relación entre el dinero y la política está en medio de un verdadero estado de naturaleza, una selva carente de reglas y donde es difícil, salvo por las normas del derecho común, distinguir lo que es lícito de lo que no lo es, donde es imposible controlar los aportes que hacen los donantes, externos o internos, donde los centros de estudio reciben dineros de diversas fuentes y por diversos medios, dando origen a todo un estamento de políticos profesionales quienes viven a costa de lo que podríamos llamar un mecenazgo alimenticio y las campañas se financian a través de múltiples estratagemas de transferencia de fondos que, lo sabemos hoy, mediante múltiples formas de falsedad ideológica, forzaban la renuncia fiscal.
No es entonces que los políticos y empresarios en Chile se hayan, de pronto, envenenado de malas influencias y de las malas prácticas, sino que el entorno en que desenvuelven sus vidas ha cambiado radicalmente. El sistema económico es hoy muy autónomo y en parte transnacional (al extremo que hasta las colusiones trascienden las fronteras); la élite dejó de ser pequeña (y luego de la dictadura pasó a estar habitada también por un nuevo estamento plutocrático); la vieja clase dominante, la oligarquía, dejó atrás el mito de la aristocracia castellano vasca laboriosa y ordenada que divulga, por ejemplo, Encina; la política pasó a ser una forma de vida, una profesión, con urgencias alimenticias que obligan, según sabemos hoy, a hacer malabares lindantes con la legalidad; y las viejas rutinas de la comensalía y el recreo o incluso de la religiosidad, perdieron su función de contención y de control.
El libro de Daniel Matamala –un ejemplo, dicho sea de paso, de lo que puede hacer el periodismo cuando se lo ejercita de manera ilustrada e inquisitiva– puede ser leído, por eso, cuando se lo mira en perspectiva histórica, como una descripción de los desafíos que debe experimentar el proceso político cuando la sociedad se moderniza de forma tan repentina. El principal de esos desafíos lo ha descrito de manera inmejorable el mismo autor de este libro en una de sus entrevistas: se trata, ha dicho, de evitar que el mercado suplante a la democracia, que el poder del dinero no nos haga olvidar que en la democracia cada uno debe contar como uno y nadie más que uno, que es lo que, sin embargo, en las historias, las anécdotas, las picardías y los procesos que este libro recoge y relata, hemos estado a punto de olvidar.
* NOTA DE LA REDACCIÓN: Carlos Peña es vicepresidente de la Fundación CIPER.