Reportaje de ElFaro.net
Las masacres de El Mozote
21.12.2011
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
Reportaje de ElFaro.net
21.12.2011

Vea el documental: Las masacres de El Mozote
Idalia, la nieta de Orlando Márquez, está hipnotizada por la pantalla del televisor, sentada en una silla plástica, con las piernas dobladas. Idalia tiene seis años y se entretiene con una carrera de atletismo en una casa perdida entre las montañas del oriente de El Salvador. Detrás de la niña, en otra silla, descansan dos de sus bisabuelos y tres de sus tíos. El televisor transmite la edición 16 de los Juegos Panamericanos que se celebran en Guadalajara, México. Es la segunda semifinal de los 200 metros planos y la velocista cubana Nelkis Casabona está en posición de salida. Nelkis arranca y corre, corre y corre hacia la meta… 24 segundos después, las cámaras la muestran caminando con los brazos que le cuelgan aguados a los costados, mientras el estadio estalla en aplausos. La habitación donde están Idalia y sus dos bisabuelos y sus tres tíos también estalla en aplausos, pero la única que aplaude es Idalia, porque sus bisabuelos y sus tíos están muertos.
Es la tarde del miércoles 26 de octubre, y Míriam Núñez, la esposa de Orlando Márquez, toma entre sus manos a los dos bisabuelos y a los tres tíos de Idalia, que descansan en la silla de atrás, dentro de un saco de yute. Abandona la habitación y sale hacia un pequeño patio contiguo a una pequeña casa con paredes de concreto. Después regresa por la silla. Pone el saco sobre la silla y lo abre. Adentro hay dos bolsas plásticas. Toma la más grande y la coloca en este suelo donde hace un año cavaron las bases de su nueva casa.
—Yo le insistí a Orlando que construyéramos aquí, y mire: nunca imaginamos. Fue como si quisieran que los encontráramos -dice Míriam.
Quienes parecieran desear que se les encontrase son los bisabuelos Santos y Agustina, y los tíos José, Edith y Yesenia. Míriam explora el saco y las bolsas dentro del saco.
—Mire –dice, al mostrar el contenido. Hay huesos largos, huesos color café, huesos terrosos, huesos porosos, huesos quemados… Hay también pedacitos de huesos tan pequeños como una canica. O quizá más pequeños. Pone una bolsa en el suelo y saca retazos de ropa: de camisas, de pantalones, de vestido, sandalias de mujer, zapatitos de niña…
—Mire –repite, mientras su mano saca más de los bisabuelos y tíos de Idalia. Aparecen unos jirones de tela quemados y en la bolsa más pequeña una dentadura pegada a una quijada. También hay dientes: mínimos y de color café.
—Aquí los tenemos, mire: aquí están los restos de mi suegra y de mi suegro, y de los hermanos más pequeños de mi esposo –dice Míriam, mientras coloca un hueso sobre otro, encima de la silla en donde antes descansaban.
***
Orlando Márquez presintió que aquella sería la última vez que charlaría con Santos, y por eso platicaron y platicaron y platicaron, hasta que se dieron cuenta de que el autobús había ingresado a San Martín, un municipio alejado varios kilómetros al oriente de la terminal de buses en donde Orlando tuvo que haberse bajado, en San Salvador.
Una de las dos cosas que recuerda Orlando de aquella larga y última charla que sostuvo con su padre, el domingo 29 de noviembre de 1981, fue el consejo que Santos le dio para administrar mejor el dinero.
—Ahorrá. Te va a servir en el futuro –le aconsejó.
 —Es mi gusto darle estas cosas… Ahí también van unos cortes para usted –respondió el hijo, mientras enumeraba los regalos que iban en la bolsa: ropa interior para su mamá, vestidos para sus hermanas y zapatos para su hermano.
—Es mi gusto darle estas cosas… Ahí también van unos cortes para usted –respondió el hijo, mientras enumeraba los regalos que iban en la bolsa: ropa interior para su mamá, vestidos para sus hermanas y zapatos para su hermano.
Orlando también intentaba persuadir a Santos, una vez más, de que sacara a la familia de El Mozote, un caserío escondido en las montañas del norte de Morazán, en el municipio de Arambala.
—Yo sí quisiera venirme, hijo –le dijo Santos a Orlando-. Pero tu mamá quiere quedarse allá, y si tu mamá quiere quedarse, entonces yo me quedo con ella.
—Vénganse conmigo, papá. Aquí es más seguro –insistió Orlando.
—Vamos a ver qué dice tu mamá.
***
Orlando Márquez había huido de El Mozote a los 22 años. Era 1980 cuando supo que le temía a cuatro cosas: que lo reclutara el ejército, que lo reclutara la guerrilla, que lo matara el ejército o que lo matara la guerrilla. No había nada claro en las montañas de Morazán para esa época, excepto que no había grises, solo blanco o negro. Entonces o se era de un bando o se era del otro; se colaboraba con uno o con los dos; o se huía de los dos.
Orlando Márquez escogió la última de las opciones y decidió probar suerte muy lejos, porque lo último que quería era terminar cargando un fusil, o que lo terminaran cargando a él, muerto, cuando él ya había cargado demasiados cuadernos. Orlando Márquez no estaba hecho para la guerra.
En los dos años siguientes visitó solo dos veces a su familia, porque el norte de Morazán era un territorio lleno de ojos desconfiados, escondidos en cada esquina y en cada cerro. Subir era un calvario peligroso. En aquellos días, las sospechas y sus portadores con frecuencia terminaban aniquilados antes de convertirse en certezas.
Alejado un centenar de kilómetros, y para agilizar sus trámites laborales, Orlando había cambiado el domicilio que registraba su cédula de identidad. En el documento decía que era originario de El Mozote, Morazán, pero que vivía en Lourdes, Colón, La Libertad.
En aquellos años, la calle negra, como le llaman aún a la calle asfaltada que nace en San Francisco Gotera, la cabecera departamental, y termina en Perquín, un pueblo encumbrado entre pinos y cipreses, era la única ruta directa para llegar a cualquier parte del norte del departamento, fronterizo con Honduras. Todos los que subían en autobús (como los que caminaban o iban en sus propios transportes) tenían que identificarse en tres retenes militares distribuidos a lo largo de esa carretera. En esos retenes había soldados malencarados que manipulaban unas listas infestadas con nombres. Para el ejército, Morazán era cuna de subversivos y había que hacer de todo para encontrarlos y exterminarlos, como muy bien lo sabían hacer los regímenes de la época, con todos aquellos que no comulgaban con la bota y el fusil, fueran guerrilleros o no.
En el último viaje que hizo a El Mozote, en enero de 1981, un soldado le cuestionó a Orlando esa incongruencia en su cédula, y aunque las preguntas no pasaron a más, Orlando temió que en un futuro la sospecha fuera más fuerte que cualquier explicación. Lo mismo pensó que le podría ocurrir si el documento lo revisaba una patrulla guerrillera. “Cualquiera podía decir que yo era oreja y ahí no más hubiera terminado”, dice.
10 meses después de su última visita a El Mozote, fue Santos quien viajó a la inversa para visitarlo. Compartieron un fin de semana hasta que se despidieron en la parada del poblado de San Martín.
Semanas después, el 23 de diciembre de 1981, a la casa de Orlando llegó un telegrama. Una vieja amiga de la familia le pedía que se presentara a la caseta telefónica del pueblo, a las 6 de la tarde del siguiente día, para recibir una noticia. El telegrama era de carácter urgente.
A la 6 de la tarde de esa Nochebuena Orlando contestó una llamada y al otro lado la mujer solo lloraba y lloraba.
—¿¡Qué ha pasado, pues!? –preguntó Orlando a la mujer, cuando se cansó de tanto llanto.
La amiga se recompuso y le dio la noticia:
—¡Pídale fuerzas a Dios, Orlando, porque a su familia ya no la volverá a ver!
Orlando guardó silencio mientras el cuerpo se le congelaba.
—Han matado a todos en El Mozote, les han rociado gasolina y les han prendido fuego.
Orlando sintió como que abandonaba este mundo.
***
 Orlando Márquez no regresó a la casa de sus padres sino hasta 12 años después, en 1993, un año después de finalizada la guerra. Se sorprendió al ver que El Mozote se había convertido en un pueblo fantasma: sin gente, sin casas, con matorrales tan altos como él. Cuando llegó al terreno de sus padres solo encontró un par de paredes quemadas y pequeños recuerdos de otra época: el tizón para marcar ganado, algunas vasijas quebradas de su madre…
Orlando Márquez no regresó a la casa de sus padres sino hasta 12 años después, en 1993, un año después de finalizada la guerra. Se sorprendió al ver que El Mozote se había convertido en un pueblo fantasma: sin gente, sin casas, con matorrales tan altos como él. Cuando llegó al terreno de sus padres solo encontró un par de paredes quemadas y pequeños recuerdos de otra época: el tizón para marcar ganado, algunas vasijas quebradas de su madre…
Acongojado, regresó hasta su comunidad, en Lourdes.
Pero en el año 2000 le llegaron nuevas noticias sobre El Mozote. En el pueblo había cada vez más repobladores y él decidió ir a proteger el terreno de su familia con cercos y alambres. Con el tiempo se cansó de poner el cerco y encontrarlo meses después arrancado. Jubilado, decidió instalarse por temporadas largas, que intercalaba con viajes frecuentes a Lourdes, donde lo esperaban su esposa e hijos.
Cinco años más tarde las noticias viajaron a la inversa. Lourdes cambió demasiado y la colonia donde vivía su familia se había convertido en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más violentas del mundo. Míriam le contaba que a los compañeros de colegio de sus hijos los estaban asesinando, le dijo que a veces, en las noches, se escuchaban gritos desgarradores, como de gente torturada. Un amanecer, después de una noche de gritos, Míriam supo que cerca de la colonia apareció la cabeza decapitada de una mujer.
Fue entonces cuando Orlando decidió que la nueva familia Márquez repoblaría también El Mozote, el lugar del que había huido por culpa de una guerra, el lugar al que regresaría para refugiarse de otra.
***
Míriam Núñez deja los huesos en la silla y se dirige con paso veloz al cuarto en donde su nieta sigue viendo las carreras. A la casa ha llegado un visitante, Juan Bautista Márquez, un pariente lejano de su esposo, Orlando. Segundos después regresa emocionada, con otra bolsa, más pequeña que todas las anteriores.
Es la primera vez que Míriam ve a Juan; un viejo pequeño, blanco y flacucho que carga en la cabeza un sombrero, en el hombro izquierdo un maletín y en la mano una cuma.
Antes de que Míriam fuera a traer la bolsa, ambos habían caído en la misma conclusión respecto a la dentadura que había sacado del saco. Según Juan, esa dentadura tenía que ser del finado Santos, porque era muy grande para ser de un niño y porque no podía ser la de Agustina, dado que él la conoció bien como para saber que esos no eran sus dientes. Míriam asintió y le pidió que esperara. Luego regresó con la otra bolsa y sacó de ellas dos dentaduras postizas en perfecto estado.
—Esta es la dentadura de mi suegra –dijo Míriam.
—¡Esa sí, mire! Yo la conocí bien a la finada Agustina, porque le venía a comprar cuajadas. Todavía tiene los dientes de oro, mire… ¡Qué barbaridaaad!
Juan Bautista contempla la dentadura y los huesos y aunque esta no es la primera vez que mira a un amigo resumido en ese estado, el impacto es tan poderoso como para que todo le siga pareciendo increíble. “¡Qué barbaridaaaad!”, repite, mientras se frota la frente.
Orlando Márquez aparece luego: alto, grueso y moreno. Juan Bautista se le acerca a Orlando en silencio, y cuando Orlando termina de hablar, el viejo le pide que ahora lo escuche a él, porque hay algo que nunca le ha contado.
—Yo vine aquí, Orlando. Yo vine después de las masacres, pero no vi nada Orlando. Quise venir a ver porque yo los conocía a todos ellos. Eran los compadres de mi papá. Aquí venía a comprar azúcar y cuajadas de la finada Agustina. ¡Viera qué cuajadas hacía! Pero es que no se aguantaba la hedentina, Orlando. Y eso me imposibilitó…
Juan Bautista sigue hablando con Orlando Márquez pero lo que le cuenta es apenas el final de muchos escapes que tuvo que hacer para salvarse del Batallón Atlacatl, una unidad élite del ejército salvadoreño entrenada en Estados Unidos, que en cuestión de tres días aniquiló a un millar de personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños en siete caseríos del norte de Morazán, en diciembre de 1981.
Y esa, la carrera de Juan Bautista contra la muerte, inicia y termina justo en esta meta, bajo la sombra del árbol de manzano que custodia el terreno y los huesos de la familia de Orlando Márquez. Pero para conocer todo lo que Juan Bautista recorrió, vio y escuchó, habrá que regresar en el tiempo, 30 años hacia atrás, al inicio de todas las masacres de El Mozote.
Juan Bautista no era un hombre feliz aquella mañana del 9 de diciembre de 1981. Consternado por la bomba que había estallado en el caserío, y por los llantos de los familiares del niño y del anciano a quienes esta había afectado, acababa de entrar al terreno de la familia Márquez, en donde quería resguardarse su madre, y es posible que algo le afligiera por dentro. Juan Bautista, entonces con 40 años y la piel más despegada de los huesos, presintió que competiría en una carrera desigual contra la muerte.
Pocos días tenía Juan Bautista como refugiado en El Mozote, un caserío grande y poblado, con un llano en el centro, con cancha de fútbol en las afueras, con escuela, parroquia y un cerro centinela llamado “La Cruz”, que fingía protegerlo todo. A todos. Estaba ahí porque donde vivía, en otro caserío cercano llamado Los González, un soldado patrullero le había aconsejado que huyera, porque se asomaba una nube ofensiva contra la guerrilla y contra todos aquellos que colaboraran con los compas.
Juan Bautista, que sabía que eso de “colaborar” dependía del momento y de la orden del colaborado, se enojó. A su hermano, Nicolás, que había colaborado –en realidad había sido soldado de cuartel, hecho y derecho-, se lo habían matado un año antes, el 30 de septiembre de 1980, otros soldados como Nicolás. “Lo mataron y a mí no se me olvida”, dice Juan. ¿Y por qué lo mataron? Porque sospecharon que era guerrillero. “¿Qué tipo de guerrillero sería este que mataron?”, se pregunta Juan, todavía con rabia, y describe a su hermano: ex comandante con carné y con permiso para portar arma, porque los comandantes de otras épocas podían andar armados.
 El 30 de septiembre de 1980, frente a la alcaldía de Jocoaitique, un poblado también escondido entre las montañas de Morazán, pero al sur de El Mozote y del otro lado de la calle negra, una sospecha mató a Nicolás, porque como colaboraba con la guerrilla…
El 30 de septiembre de 1980, frente a la alcaldía de Jocoaitique, un poblado también escondido entre las montañas de Morazán, pero al sur de El Mozote y del otro lado de la calle negra, una sospecha mató a Nicolás, porque como colaboraba con la guerrilla…
Alguna vez sospecharon los guerrilleros de Juan Bautista, porque él también, 20 años más joven, había prestado servicio militar, y portaba un salvoconducto del cuartel de San Francisco Gotera, que más de alguna vez lo había sacado de más de algún apuro con los soldados, a quienes les temía más – después de lo de su hermano- que a los guerrilleros, que le ganaron confianza cuando vieron que Juan Bautista, en lugar de soplarlos, les avisaba por dónde se movía la tropa militar, cuando esta pasaba cerca de Los González.
Así que tras la advertencia de aquel soldado patrullero, sin colaboración de guerrilleros ni de soldados, Juan Bautista armó sus maletas, cargó a su familia y se fue a refugiar a El Mozote.
Y Juan Bautista no fue el único forastero que llegó a El Mozote en esos días.
Entre los huecos que dejaban las montañas se había colado un viento que decía que a un comerciante, llamado Marcos Díaz, colaborador del ejército, los soldados le habían dicho que si la gente de los cantones y caseríos aledaños se aglutinaba en El Mozote, no les pasaría nada. Muchos llegaron entonces, como Juan Bautista, con la diferencia de que muchos, muchísimos, ahí se quedaron para siempre.
Ese 9 de diciembre de 1981 lo cambió todo para Juan Bautista, que vio en ese bombazo que reventó en el caserío una revelación: había que huir de nuevo, hacia cualquier otra parte que estuviera alejada de las balas y las bombas.
A El Mozote esa bomba no le tocaba, pero le cayó, porque alguien calculó mal la distancia del objetivo, que estaba en otro caserío ubicado a dos kilómetros, llamado El Portillón, donde soldados y guerrilleros se disparaban a muerte. El operativo Yunque y Martillo de la Fuerza Armada había iniciado. Y Juan, que tenía buen oído, entendió que aquel tronar de las balas y la explosión de las bombas, que se escuchaban cada vez más fuertes y más cercanas, eran el pitazo de salida para largar a toda prisa en la primera de sus guindas.
—¡Tenemos que irnos, mamá! –le dijo Juan Bautista a Isabel Argueta, de 60 años.
—Andate vos, hijo, para que te defendás vos y a esos niños. A mí me venís a buscar ahí por la casa donde el compadre José María –le dijo, quizá porque creía que en El Mozote no ocurriría nada.
José María era el hermano de Santos Márquez, ese hombre de 40 años que recién había viajado a Lourdes, Colón, para despedirse -para siempre y sin saberlo- de su hijo mayor, Orlando, que se había ido a vivir hasta allá para huir de la guerra.
Atribulado por la decisión de su madre, Juan Bautista se despidió y caminó bajo un árbol de manzano antes de alejarse de los terrenos de la familia de los dos hermanos Márquez. Allá, lejos, en el monte, lo esperaban su mujer y sus seis hijos.
***
A 30 años de distancia debería ser motivo de llanto el revisar las colecciones de los diarios de esa época y caer en cuenta de que esta historia nunca existió.
“Inició ayer operación de contrainsurgencia la F.A. (Fuerza Armada)”, tituló el matutino La Prensa Gráfica en un amplio reportaje que apareció publicado el 9 de diciembre de 1981.
La nota hablaba de la toma de Morazán por parte del ejército, del control de la zona, de la prohibición del acceso a la Cruz Roja salvadoreña y otras entidades de servicio humanitario para evitar “cualquier lamentable hecho desagradable”.
“Lo más violento de las operaciones podría llegar en las próximas horas, ya que la tropa sigue su marcha en busca de contacto con los grupos terroristas escondidos en tatus, bosques y montañas del departamento de Morazán, según revelaron fuentes militares”, imprimió el matutino.
Un cable emitido un día antes por la United Press International le puso nombre al comando que dirigiría el operativo:“Fuerzas del gobierno, encabezadas por soldados entrenados por los Boinas Verdes norteamericanos, iniciaron una ofensiva contra los guerrilleros en del departamento de Morazán (…) contingentes de las provinciales capitales de San Miguel, La Unión y Usulután, así como la Brigada de Infantería Atlacatl, adiestrados por los Boinas Verdes fueron los asignados a la ofensiva”.
¿Cuántos ojos habrán leído estas notas, sin imaginarse que en los bosques y las montañas quienes correrían para esconderse eran decenas de Juanes Bautistas? ¿Quién habrá imaginado que en nueve poblados de Morazán serían niños, en su gran mayoría, los “terroristas” con los que fieros soldados habrían de entablar combate los días que le sucedieron al 9 de diciembre de 1981?
El 9 de diciembre podría ser recordado, entonces, como el día en el que un fantasma vagó tan lejos como pudo para alejarse de los ojos de los soldados, que sin saberlo él ni ellos, a cada hora le cercaban más el paso. ¿Quién iba a imaginarlo? Ni él lo imaginaba, pero la noche del 9 de diciembre, en el caserío El Hormiguero, del cantón La Joya, ubicado al sur de El Mozote, sería su última noche en paz.
***
Sus hijos apenas y podían conciliar el sueño con todas las detonaciones que se escuchaban cada vez más cerca, la noche del 11 de diciembre de 1981. Por primera vez, Juan Bautista andaba cabizbajo y deprimido, con el pensamiento puesto en El Mozote, donde había dejado a su mamá. No reaccionaba, y si dos días antes había salido corriendo de allá, por culpa de las balas que sonaban demasiado cerca, ahora no hacía nada, solo esperar y esperar que algo ocurriera.
Por suerte para él y para su familia, lo que ocurrió es que otro sobreviviente, que sabía del paradero de Juan Bautista, arriesgó la vida para venir a advertirle que los soldados acababan de arrasarlo todo en el caserío El Potrero, del cantón La Joya. Y ahora marchaban en dirección hacia El Hormiguero.
—Como ellos sabían que solo yo andaba bastantes niños, llegaron a sacarme de la casa y me dijeron: “Mire, don Juan, levántese y vea para dónde se va porque a nosotros ya nos mataron toda la familia, toda la gente de El Potrero” –recuerda Juan.
A las 10 de la noche del 11 de diciembre de 1981, Juan Bautista corrió de nuevo, hacia el monte, junto a su familia. Antes de desaparecer entre los matorrales que mordían una cumbre, Juan Bautista se detuvo y retrocedió la vista solo para contemplar que los cerros que escondían al cantón La Joya y a El Mozote se habían transformado en diminutos volcanes que escupían humo.
 Es la noche del 19 de julio de 1979. En las montañas de la zona norte de Morazán truenan los morteros y sale humo, pero no de incendios ni ajusticiamientos, sino que estruendo y humo de petardos y de hogueras que celebran, como si fuera propia, la fiesta que en Nicaragua apenas comienza.
Es la noche del 19 de julio de 1979. En las montañas de la zona norte de Morazán truenan los morteros y sale humo, pero no de incendios ni ajusticiamientos, sino que estruendo y humo de petardos y de hogueras que celebran, como si fuera propia, la fiesta que en Nicaragua apenas comienza.
Allá, ese día, las columnas guerrilleras del Frente Sandinista para la Liberación Nacional entraron en Managua, la capital de ese pobre país, apoyadas por el pueblo, para consumar la derrota de Anastasio Somoza Debayle, para consumar el triunfo de la revolución sandinista.
En El Salvador, donde muchos andaban buscando también un triunfo similar, los vasos comunicantes entre los sandinistas y la incipiente guerrilla salvadoreña ya habían cruzado casi todo el país, de punta a punta. En el oriente aguantaron el calor de esas ciudades, se escondieron de los cuarteles y huyeron de infinidad de persecuciones. Aguardaron por años para que el pensamiento y los planes maduraran, fluyeran, cuesta arriba, sobre la calle negra.
Hasta que todo fue propicio, y los vasos comunicantes llegaron donde Andrés Barrera, un hombre al que la mañana del 20 de julio lo cogió desvelado y festejado en una hamaca, larga como él, hasta donde llegaron dos jóvenes, que le conocían, para molestarlo. Uno de ellos se llamaba Pancho.
—Estos catequistas son jodidos –le dijo Pancho a su acompañante-. Han amanecido desvelados ahora porque anduvieron haciendo fiesta anoche.
Andrés Barrera se recompuso, miró serio a los dos visitantes, con dos ojos que de claros en ese momento no tenían nada, y adoptó una guardia que le exigía el guerrillero que ya llevaba adentro: ese al que llamaban con el seudónimo de Felipón, los que le sabían las andadas. Y quienes conocían esa otra cara, tenían que andar en lo mismo, porque de lo contrario no podían ser otra cosa más que orejas, informantes del ejército. Pancho y su amigo no caminaban por los mismos senderos de la guerrilla, y por eso se puso en guardia Felipón, porque Morazán sudaba desconfianzas.
—¿Allá andabas vos, pues? – preguntó Andrés, serio, intentando zanjar el tema.
—No, pero por ahí dicen que ustedes eran… ¡Esos catequistas son guerrilleros! –soltó Pancho, con una mueca irónica, para la aflicción de Andrés.
Descubierto, Felipón improvisó:
—Mira: por favor, esa broma si la están haciendo en serio, por favor que sea una broma. Porque si van a informar a la guardia, me van a venir a masacrar a toda mi gente aquí, a toda mi familia y a toda la comunidad…
—¡Ya se enojó! –dijo Pancho, riendo-. ¡Son bromas, homb´e! No se enoje.
Pero Felipón quedó enojado, y a finales de ese año se desquitó de Pancho. Le habían encomendado hacer una requisa de armas, y como sabía que el muchacho portaba una, hasta su casa lo fue a buscar. Cuando Pancho se dio cuenta de que la cosa iba en serio, dejó de decir que no tenía el arma y se la entregó. Con todo y municiones.
—O te organizás o te calmás, y dejás de andar hablando tonteras. La cosa así es: ahora ya se descubrió esta cuestión y ahora no hay de otra: los que están con los pobres ya se va a ver, y los que están con los ricos, la fuerza armada y las autoridades represivas también ya se va a ver. Así que ahí ves de cuál lado te vas, porque hoy sí ya se descubrió esta cosa.
***
Andrés Barrera no era el único guerrillero en La Guacamaya, ni en el municipio de Arambala, ni en el de Jocoaitique, ni en Joateca, ni en Perquín ni en Torola, ni en San Fernando, ni en Meanguera… Andrés Barrera era uno de cientos de campesinos que se habían ido formando por tandas, desde 1972.
Todos eran hombres que bajaron de las montañas para recibir unos cursillos impartidos por unos catequistas católicos que se habían instalado en el departamento de San Miguel.
 Andrés Barrera, eso sí, no había sido el primero en irse de La Guacamaya para recibir la palabra de Dios, los cursos de primeros auxilios, las inducciones sobre igualdad social, los cursos de organización clandestina, y el uso de armas. Todo por etapas, todo enseñado por diferentes profesores. La palabra de Dios, los primeros auxilios y las lecciones sobre igualdad social u organización comunal era enseñanzas de los curas. “Lo otro lo venían a enseñar unos compas con más trayectoria”, recuerda el primero de La Guacamaya que se fue a recibir esos cursos, en 1972. Su nombre es Tereso de Jesús Márquez, amigo y vecino, en esa época, de Andrés Barrera.
Andrés Barrera, eso sí, no había sido el primero en irse de La Guacamaya para recibir la palabra de Dios, los cursos de primeros auxilios, las inducciones sobre igualdad social, los cursos de organización clandestina, y el uso de armas. Todo por etapas, todo enseñado por diferentes profesores. La palabra de Dios, los primeros auxilios y las lecciones sobre igualdad social u organización comunal era enseñanzas de los curas. “Lo otro lo venían a enseñar unos compas con más trayectoria”, recuerda el primero de La Guacamaya que se fue a recibir esos cursos, en 1972. Su nombre es Tereso de Jesús Márquez, amigo y vecino, en esa época, de Andrés Barrera.
Campesino y sin estudios –apenas tenía segundo grado- Tereso se emocionó con la lectura bíblica, con las clases en las que aprendió a inyectar y con unas palabras que en la cabeza le revoloteaban como mariposas libertarias: igualdad, derechos, igualdad, derechos…
Cuando regresó a La Guacamaya, semanas después, rápido convenció a uno de sus mejores amigos, y entonces Andrés Barrera también quedó sintiendo las mismas mariposas locas en la cabeza.
Con el tiempo, Andrés Barrera se convirtió en encargado, en La Guacamaya, de una de las primeras células guerrilleras de lo que después sería el Ejército Revolucionario del Pueblo, que comandaba el frente de guerra en Morazán. Tereso, convertido en “Quicón”, vagó por todos los cerros haciendo lo mismo que alguna vez hizo Jesús de Nazaret, con la diferencia de que él, cuando salía a pescar más hombres para la causa, siempre iba acompañado de dos escoltas y una carabina.
***
Las aventuras de Quicón y Felipón fueron aventuras de guerreros clandestinos hasta que la guerra, injusta, se las cobró bastante caro.
Contrario a cualquier lógica conocida por Andrés y Tereso, el ejército les demostró que podía darles grandes sorpresas. Nunca se imaginaron ellos, ni nadie, que las familias que no lograron huir del campamento ubicado en La Guacamaya serían asesinadas de manera salvaje por los soldados, el 11 de octubre de 1980, un año antes de todas las masacres de El Mozote.
El operativo militar había arrancado en Perquín, en la cumbre del departamento, y luego bajó por Torola, se metió por El Rosario, cruzó la calle negra, y se metió en La Guacamaya, de donde no habían logrado salir todos.
Ese día, Felipón, como encargado del campamento, movilizó a toda la gente hacia el río Sapo, para esconderla ahí. Entre el grupo iban su esposa, Maclovia Márquez; y su suegra, Heriberta Márquez. Iban también todos sus hijos, que sumaban nueve, más uno que todavía no había nacido.
Por este último, Maclovia detuvo la marcha, y le dijo a Andrés que hasta ahí llegaba, hasta la primera cumbre que la alejaba de La Guacamaya. “Yo ya no aguanto caminar”, le dijo, mientras se colocaba la mano derecha en la cadera, que sostenía una panza que ya casi le reventaba.
Andrés, indeciso, fue vencido por las responsabilidades de Felipón, que tenía que proteger a las familias del campamento, compuesto por unas 300 gentes. Entonces aceptó que se quedaran atrás su mujer, su suegra, y sus cinco hijos pequeños, que andaban entre los 11 años y los 17 meses, más el que estaba por nacer. Los más grandes, los más jóvenes, se quedaron con su padre.
A los días de esa primera masacre, Andrés Barrera regresó a La Guacamaya, y en el lugar donde asesinaron a su mujer, a su suegra y a sus hijos solo encontró un sostén. “Estaba empapado de sangre, todavía húmedo. Y un codito de un niño. Fueron los que logré enterrar, al lado de donde me los habían enterrado unos compas”.
Entre la gente que logró huir iba Tereso de Jesús, junto a la mayoría de sus familiares. A Tereso también le mataron una tía, hermana de su papá, que aceptó quedarse para cuidar a su hija, y a los hijos más pequeños de su hija, que, embarazada, ya no aguantó el paso del campamento. “Maclovia era mi prima”, dice, entre sollozos, con la voz quebrada, Tereso de Jesús Márquez.
Ahora ni la cólera que les provocó tanta muerte, que los estimularía durante 12 años para guerrear con más fuerza, los consuela del todo. Ganó el país, dicen, ganó la paz, ganó la democracia. Pero a costa de un gran sacrificio que duele, dicen, sobre todo porque no hay justicia ni para sus inocentes ni para los de los demás, que pagaron por ellos, ellos que hasta ya perdieron aquella esperanza que les decía, al oído, que todo iba a cambiar.
—Fueron heridas un poco… que no tan luego se pueden cicatrizar… Yo me alegro cuando veo gente que a diferencia de cómo las conocí… y ahora con los buenos carros, buena casa… Y todo eso gracias a esta revolución que se hizo, que costó un precio alto de sacrificio y de sangre. Por lo menos algotros no quedamos tan fregados –dice Felipón, mientras sonríe, con una mueca irónica que le nace en el labio superior, rompiéndole las arrugas.
Tras la masacre de La Guacamaya, en octubre de 1980, Felipón y Quicón siguieron con sus andanzas. Quicón buscó entre los caseríos a más guerrilleros, hasta que en enero de 1981 llegó a El Mozote, donde nunca consiguió uno solo, apenas algunos colaboradores. Entre estos, uno que se llamaba Marcos Díaz, que era comerciante, que había sido soldado, y que colaboraba con ambos bandos, porque los colaboradores respondían a las órdenes de los colaborados.
A dos cosas llegó esa vez Quicón: a hacer lo que ya bien sabía, y a despedirse, obligado, de una tía. Esa vez, Clementina Argueta le dijo a Tereso: “¡Ya no vengás, ya no vengás, que por tu culpa nos van a matar!”. Enmudecido y triste, sin poder defenderse, Tereso le dijo adiós a Clementina, a su tío Cesáreo y a su prima Hilda. 11 meses más tarde, el 11 de diciembre de 1981, morirían masacrados todos ellos, más otro primo llamado José, y los tres hijos, niños todos, de Hilda.
La despedida que Felipón le dio a El Mozote tuvo que ver más con la lejanía, los disparos, las montañas y el humo. La célula guerrillera de La Guacamaya se había desplazado hacia un lugar llamado Las Pilas, cuando se enteró del operativo que realizaría el Ejército en toda la zona. Las Pilas es una cumbre ubicada en una dirección opuesta a otra cumbre, desde donde Juan Bautista, que huía del caserío El Hormiguero, del cantón La Joya, observaba lo mismo que el guerrillero Felipón.
—De ahí divisábamos para el llano, para toda esa zona. Se oía la tirazón y se veían las humazones de las casitas. Por donde quieran se miraba las humazones de esos cerros.
El hombre gato bajó de una cumbre, se metió al caserío y cruzó entre dos casas y no se dejó escuchar. Quizá le ayudó el hecho de que era pequeño el hombre gato. Pequeño y sigiloso. Quizá le ayudó también que era de noche. De todos los hombres que estaban esa noche en el caserío, él era el único que no era soldado.
Antes de aventarse al llano que lo separaba de su casa, y del patio de su casa, el hombre gato se acurrucó en la esquina de una pared y olfateó hacia todos lados. También miró hacia arriba y hacia abajo, a un lado y al otro. ¡Tas! Ya estaba el hombre gato más cerca de su casa, arrastrándose entre unos matorrales.
 Pero tuvo que detenerse y pensársela bien, antes de intentar otro movimiento veloz. En la casa no se escuchaba ninguna bulla, y había demasiados soldados cerca, como para arriesgarse por la puerta. Lo mejor era bordear, buscar el patio de su casa por una vía más alejada del llano. En esas estaba, cavilando, cuando sintió un golpe en la nuca. “¡Ya me agarraron!”, pensó el hombre gato.
Pero tuvo que detenerse y pensársela bien, antes de intentar otro movimiento veloz. En la casa no se escuchaba ninguna bulla, y había demasiados soldados cerca, como para arriesgarse por la puerta. Lo mejor era bordear, buscar el patio de su casa por una vía más alejada del llano. En esas estaba, cavilando, cuando sintió un golpe en la nuca. “¡Ya me agarraron!”, pensó el hombre gato.
El susto se le pasó cuando se dio cuenta de que un perro vagabundo le había quitado una de sus nueve vidas.
—¡Diomecuarde! Yo me asusté, pego el salto para atrás y el perro hijueputa, hubiera visto…
El hombre gato, después del susto, logró llegar a la fosa que tanto andaba buscando. Él había ayudado a cavarla, por recomendación de los compas, que habían aconsejado eso a los habitantes del cantón La Joya para que se protegieran de los bombardeos. Al hombre gato le habían ayudado, además, sus dos hijos mayores, Santos y José, que para esa fecha ya eran unos prominentes guerrilleros.
-Llego yo, a gatas, para dicha fosa, y andaba un foco (una linterna). Me puse embrocado, en la orilla, y vide…
En la fosa había una docena de cuerpos apilados. El cuerpo que estaba encima de todos era el de una niña que dormía, acurrucadita, encima de los muertos.
El hombre gato estuvo tentado a pararse, como hombre, para que alguien lo viera y lo arrojara junto a esos cuerpos. El hombre gato, lo que más quería en la vida era estar con esos muertos.
No dejó de pensar eso sino hasta cuando se acordó de que en el Cerro Brujo, a tres kilómetros de distancia, había dos niños, agazapados, que lo estaban esperando. Así que retrocedió, de nuevo a gatas, hasta que logró encaramarse en un cerro, mientras dejaba el caserío que a sus espaldas terminaba de extinguirse en llamas.
***
Sotero Guevara salió de la cueva en donde se refugiaba en el río La Joya y llegó a la cima del Cerro El Brujo a las 6 de la tarde del 11 de diciembre de 1981. A esa hora había quedado de juntarse ahí, en ese escondite, con su esposa.
Sotero Guevara se había despedido de Petronila a las 3 de la madrugada. Agarró camino para las cuevas junto a sus dos hijos varones, Anastasio y Lucas; y ella se quedó, junto a Catalina, la hija menor de ambos, para echar tortillas, para que en el monte no les agarrara el hambre. Se suponía que Petronila saldría del cantón La Joya inmediatamente después, pero los soldados frustraron sus planes. A las 8 de la mañana, La Joya ya había sido tomada.
Un día antes del inicio de las masacres, una docena de helicópteros volaron encima del cantón La Joya y descargaron soldados en las cumbres de Quebracho y Arada Vieja. Desde esas cumbres, los soldados atacaron y lograron destruir algunas casas. Era un blanco fácil todo allá abajo de esos imponentes cerros que lo cercan todo en los cuatro puntos cardinales. Por su geografía, La Joya es un sumidero, y por eso todos huían hacia las quebradas o hacia los cerros para ocultarse entre el follaje o las vaguadas.
Ese 10 de diciembre, hubo otra mujer que también se despidió de su marido creyendo que podría librarla fácil. Era Rosa Ramírez, la esposa de Pedro Chicas, un hombre alto, grueso y blanco, uno de los líderes del cantón La Joya. “¡Que Dios te ampare entonces, mujer!”, le dijo Pedro Chicas a Rosa, quien se equivocó al creerle a un tío cuando este le dijo que no pasaría nada. Pedro Chicas se fue ese 10 de diciembre a una cueva escondida en el río, y Rosa, que esquivó durante horas a las balas y las bombas, se arrepintió de no haberle hecho caso a su marido. Rosa logró huir hasta muchas horas después de que cesaran las primeras bombas y tronazones, en la madrugada del 11 de diciembre.
Rosa también subió el cerro El Brujo y ahí se juntó con otras familias más, y con Sotero Guevara, que desesperado preguntaba por su mujer y su hija. Rosa Ramírez le dijo que no las había visto, y eso bastó para que Sotero le dejara a Anastasio y Lucas, porque él se regresaría a La Joya por la mujer y la hija que se le habían quedado.
Sotero Guevara hoy es un viejo infinitamente pequeño y delgado. Está lleno de arrugas y da la impresión de que si se le toca muy fuerte, podría quebrarse. Hace 30 años era igual de pequeño, pero su cuerpo no estaba tan marchito. Era ágil, tan ágil como para moverse como la guerra le había enseñado: a gatas.
Aquella noche, hace 30 años, todos le advirtieron que no fuera loco, que si se iba solo sería para ir a fracasar, como habían fracasado ya muchos otros. Los familiares de Sotero que no lograron salir fueron nueve, los de Pedro Chicas fueron 13. Se lo dijeron, que podía fracasar, pero Sotero no entendió razones. Bajó del cerro y en tres horas ya se había puesto en el caserío, que ahora estaba oscuro, silencioso e infestado de soldados.
En una fosa encontró Sotero Guevara a su familia: a Petronila y Catalina, a su hermana Justa, a su sobrina Jacinta y a los hijos de esta: Roque, de 5 años, y María, de seis.
Al siguiente día, Sotero Guevara esperó la noche, la del 12 de diciembre, para convertirse en gato de nuevo. De nuevo le advirtieron y de nuevo regresó a la fosa, se acercó al borde, encendió su lámpara y contempló a sus familiares.
Esa noche Catalina estaba desnuda bajo la luz de la luna. Las llamas la habían dejado limpita.
—Es que yo no hallaba fundamento. Yo quería estar allí con los muertos. Para qué le voy a mentir… allí quería estar –dice Sotero Guevara.
Cuando regresó al cerro El Brujo, le contó al resto de refugiados que en La Joya ya no quedaba nada, que lo habían arrasado y quemado todo. El grupo, entonces, decidió separarse. Hubo unos que se fueron con Rosa Ramírez y los familiares de Pedro Chicas, en dirección a unos descampados en donde podían encontrar ranchos abandonados. Otras familias tomaron otras direcciones y Sotero Guevara decidió quedarse, con sus hijos, cerca de La Joya.
A los ocho días, la familia de Pedro Chicas, con Pedro Chicas incluido, se reencontró con Sotero Guevara en el llano de La Joya. Mientras enterraban a los muertos que podían, le contaron que habían sobrevivido en los descampados del El Rincón, pero que unas patrullas los habían corrido hasta Jocote Amarillo, donde descubrieron que también había ocurrido otra desgracia.
Y esa, de la que hablaba la familia de Pedro Chicas, fue en la que por poco asesinan a toda la familia de Juan Bautista.
 La noche del 12 de diciembre de 1981 fue la última noche que agarró a Juan Bautista desprevenido. También fue la última noche que se refugiaría bajo un techo seguro. A partir de esa noche, la luna lo agarraría a él y a su familia en quebradas, montes y matorrales. A sus hijos, incluido uno de dos años, se les extinguiría el llanto y el hambre, y la cocina quedaría relegada para aquellos momentos nocturnos en los que Juan lograría apilar las rocas necesarias para el filtro que escondería el humo que desprenderían las ramas secas.
La noche del 12 de diciembre de 1981 fue la última noche que agarró a Juan Bautista desprevenido. También fue la última noche que se refugiaría bajo un techo seguro. A partir de esa noche, la luna lo agarraría a él y a su familia en quebradas, montes y matorrales. A sus hijos, incluido uno de dos años, se les extinguiría el llanto y el hambre, y la cocina quedaría relegada para aquellos momentos nocturnos en los que Juan lograría apilar las rocas necesarias para el filtro que escondería el humo que desprenderían las ramas secas.
Al límite. Así aprendieron a vivir Juan Bautista y su familia. Pero eso era mejor que regresar a cualquier casa. El susto que pasarían en Jocote Amarillo les enseñó que había que estar siempre alertas.
El 12 de diciembre, un compa desarmado -porque la guerrilla tenía pocas armas en esa época- le advirtió a Juan que el ejército seguía avanzando, le contó que El Mozote y el cantón La Joya estaban arrasados y los regañó por seguir escondidos donde menos debía. «Juan: vos sos muy confiado para estar en casa”, le dijo, y luego se marchó, en dirección a La Guacamaya.
A la mañana siguiente, Juan Bautista dejó a su mujer en la casa de Santos del Cid, un amigo que les brindó refugio a él y a otros más. A las 6:30 a.m. se movió con sus hijos mayores para inspeccionar el terreno, y luego los dejó cerca de la casa, escondidos entre unas peñas rodeadas por arbustos. Entonces Juan se abrió paso hacia una quebrada cercana, pero se detuvo. En una casa que le quedaba decenas de metros escuchó una tronazón.
Juan Bautista palideció. Tanto, que la impresión aún lo hace dudar de si fue cierto que algunas balas le zumbaron cerca o si se las imaginó. Lo que sí fue cierto es que desanudó el camino que había hecho, regresó a la casa de Santos del Cid pero a ninguna otra más, porque ahora los disparos se escuchaban más cerca. Juan agarró a su mujer, a los niños más pequeños, y se fueron allá adonde había dejado a los más grandes. Se acurrucaron entre las piedras y los arbustos y esperaron. Y esperaron…
Juan Bautista logró salvar a la familia de su anfitrión y a su anfitrión también, pero hubo una mujer a la que no pudo salvar. Se llamaba Genoveva Díaz, quizá con los mismos años que tenía su madre. “¡Aquí es que se esconden los guerrilleros!”, recuerda Juan que gritó un soldado antes de ingresar a la casa donde la única guerrillera que había era una anciana que no podía caminar.
Cuando los soldados dispararon, Juan no pudo ver nada, pero sí lo escuchó todo. Y oír cómo mataban a la anciana, y ver cómo se quemaba la casa después de la balacera, fue para Juan Bautista otra revelación: a esas alturas, él ya sabía que su madre también estaba muerta.
La masacre duró dos horas, aproximadamente. Juan Bautista escuchó y vio lo que pudo. Hubo otro, sin embargo, que un día antes, una masacre antes de la que se salvó Juan Bautista, vio lo que Juan solo alcanzó a escuchar.
***
Cavilando. Así tuvo que haber llegado Antonio Pereira a su milpa, la mañana del 12 de diciembre de 1981. 30 minutos habían pasado desde que él había consolado el miedo de su madre con la misma estrategia que utilizó su mujer para consolarlo a él.
Antonio Pereira, antes irse a trabajar, le había rogado a Natalia Argueta que se escondiera en el río Sapo, ubicado a un kilómetro del caserío Los Toriles. Pero por más que le recordó la advertencia que días atrás había dado una patrulla guerrillera (“salgan de las casas porque los soldados arrasarán con todo”), ella no dejó de creer en otra que habían dado los soldados, semanas antes que los guerrilleros. La de los soldados decía que matarían a aquellos que anduvieran en el monte. Cuando Natalia vio que su marido no cedía, le tocó el punto débil: “Primero Dios no pase nada”.
En el caserío Los Toriles la gran mayoría eran evangélicos.
Antonio Pereira, sin embargo, como a muchos otros, le parecía demasiado extraño que se escucharan tantas detonaciones dos días seguidos, todas provenientes de todas las direcciones. Desde Arambala, el municipio en donde el Batallón Atlacatl había iniciado el operativo, dos días atrás, los soldados venían cercándolo todo en una formación que se asemejaba a la de una herradura.
Vencido por su mujer, Antonio Pereira escondió sus temores y fue a saludar a Simeona, su madre, que vivía en la casa contigua. Entonces, cuando ella le dijo “está feo esto”, antes de despedirse, él le contestó como le había contestado su mujer: “Primero Dios no pase nada”.
El problema es que sí pasó.
Antonio Pereira recién había llegado a su milpa cuando observó que los soldados bajaban por una de las lomas que rodean el caserío. Entonces corrió en dirección a su casa, pero ya no pudo avisarle a nadie porque los soldados habían llegado antes que él.
Cuando la tropa ingresó al caserío, Antonio Pereira ya no supo si había corrido para sacar a su familia de su casa o para meterse junto a ellos, porque el miedo lo obligó a esconderse entre unos matorrales desde donde podía verlo todo: tenía de frente la puerta de su casa y la de su mamá.
Los soldados primero entraron como intrusos por la puerta de su casa, a la fuerza, y en un primer momento Antonio Pereira pensó que a su familia se la llevarían a algún refugio, pero rápido entendió que aquello no era más que un deseo, porque a los refugiados no los sacan encañonados, como sacaban ahora a Natalia, a Mario y a María, en ese orden, que lloraban y marchaban en línea recta, uno detrás del otro, mientras los soldados los arriaban decididos, tanto los de adelante como los de atrás, hasta que todos se perdieron tras unos árboles y una casa, la de Abilio Vigil, quien nunca pudo ver quiénes lo encañonaron a él, a su familia y a la de Antonio, porque Abilio Vigil era ciego.
A partir de ese momento los segundos fueron las hebras de un nudo que en el pecho a Antonio se le amarraba fuerte, que apretaba más fuerte; y se descubrió solo y con dos manos labriegas incapaces de defenderse –y defenderlos- de los soldados que se los habían llevado hasta aquel lugar donde los ojos de Antonio ahora eran tan inútiles como los de Abilio Vigil.
El nudo en su pecho volvió a apretarse fuerte… más fuerte… más fuerte… más fuerte… hasta que los balazos tronaron allá, donde sus ojos ya no llegaban. Fue ahí cuando el nudo se le reventó, revolviéndole todo por dentro, con la furia de un tropel de recuerdos que ahora sentía salvajes.
Mario, su varoncito de 10 años al que le gustaba jugar con las vacas; María, su muchachita de 14 a la que le gustaba ir a la escuela; Natalia, la esposa a quien había conquistado en el pueblo de Jocoaitique, 20 años atrás, habían desaparecido para siempre.
Cuando logró que los ojos se le desempañaran, los soldados ahora caminaban de regreso hacia la casa de su madre, Simeona, de 85 años. Ahí también estaban sus hermanos, Juan Ángel y Bertolino, sus respectivas familias y Nelly, una de sus sobrinas. Los soldados entraron igual pero salieron diferente: ya nadie marchó en línea recta porque arremangaron a la gente contra la pared. A 10 contra la pared. Para entonces, Antonio ya no tenía incertidumbres en la cabeza y lo que estaba a punto de atestiguar serían puras certezas.
—Viera eso, eso es duro: estar viendo que le están matando la familia a uno. Cuesta aguantarse. Y entonces uno piensa: uno solo con las manos, ¿a qué iba a llegar? Hubiera andado algo, tal vez… Pero así nomás, solo a caer allí también… Por eso mejor me quedé, tuve aguante de quedarme y estar viendo.
Nelly, su sobrina, se separó del grupo y rogó para que no mataran a su abuelita, pero más ligero le dieron a ella para que dejara de hacer bulla.
La espalda de un soldado se interpuso entre Nelly y Antonio, que no la volvió a ver sino hasta cuando otro estallido se convirtió en un recuerdo seguido de otro recuerdo: un disparo, un cuerpo de niña de 10 años derrumbándose a los pies de un soldado.
El silencio que produjo ese disparo dio paso al silencio de las víctimas y a la furia desatada de los victimarios, que tampoco dijeron nada. Los únicos que hablaron fueron los fusiles. El grupo contraminado era una rueda humana desordenada, amontonada y temblorosa; el grupo armado eran unas espaldas y unos perfiles sin rostro ni identidad que apenas y se meneaban mientras disparaban. La rueda, con vida, recibió ráfagas provenientes de seis fusiles activados por seis pares de manos. Cuando los fusiles se callaron, el silencio de verdad fue silencio, los cuerpos quedaron amontonados unos sobre otros, y Antonio Pereira creyó que había terminado todo, mas no sabía lo equivocado que estaba.
—El objetivo de ellos era acabar con todo -dice, y recuerda al soldado que se acercó y pinchó el bulto en el que terminó convertido la rueda humana. Luego el soldado se alejó y desde la lejanía les aventó un objeto que Antonio no alcanzó a distinguir pero sí a escuchar. Y la explosión no la escuchó una sino que dos veces más, tres en total –tres en total: uno, dos, tres- hasta que sus familiares quedaron resumidos en otras cosas que ya no podían llamarse cuerpos humanos.
 Hoy sí, cuando todo había terminado, Antonio Pereira comprendió que en el mundo ya no habría quién por él. Y eso, todavía hoy, 30 años después, lo hace guardar silencio, guardar silencio, guardar silencio… y se limpia los ojos que no lloran pero que se empañan.
Hoy sí, cuando todo había terminado, Antonio Pereira comprendió que en el mundo ya no habría quién por él. Y eso, todavía hoy, 30 años después, lo hace guardar silencio, guardar silencio, guardar silencio… y se limpia los ojos que no lloran pero que se empañan.
La masacre en Los Toriles duró cuatro horas, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. De las 18 familias que ahí vivían solo una sobrevivió completa, gracias a que la casa se hizo invisible detrás de un cerro. Antonio Pereira salió de su escondite hasta en la noche, bajo la luz de la luna que, según recuerda, durante los días de las masacres alumbro más fuerte que nunca. De noche enterró a sus víctimas, mientras otros tres hombres, amigos de toda la vida antes de la masacre; esposos sin mujer, padres sin hijos después de la masacre, también enterraron a los que pudieron. Cuando todos estuvieron cansados, Antonio decidió por la suerte del resto de cadáveres.
—Les dije: enterremos la familia que es de nosotros para salvar que no se los coman los animales. Los demás ahí que queden porque no se ajusta.
Todos asintieron y se convencieron aún más cuando en la mañana del 13 de diciembre cayeron disparos sobre Los Toriles. Luego de la masacre, el ejército dejó a uno que apuntaba su mira contra los fantasmas. Los muerteros agarraron rumbos distintos en esa guinda y ni alcanzaron a despedirse.
Antonio Pereira recaló en el río Sapo, ubicado a un kilómetro del caserío. A diferencia de Juan Bautista, que en esa misma mañana, en Jocote Amarillo, también corría hasta una casa para salvar a su familia, Antonio Pereira pegó carrera solo y sin familia, y así estuvo durante 15 largos días, y luego durante cuatro largos años.
Cuando se cansó de roer guineos verdes caminó y caminó y caminó hasta que se refugió en un pueblo llamado Masala, donde ya no había soldados ni guerrilleros ni peligros. Todavía hoy no sabe explicarse cómo fue que en medio de tanto sufrimiento le entraron ganas de trabajar. “Solo quería trabajar”, dice. Cuatro años después se casó de nuevo y se hizo una nueva familia. Y entonces caminó y caminó y caminó de nuevo y terminó viviendo en El Mozote, desde donde sale todas las mañanas para ir a cultivar la milpa que le crece allá donde enterró a aquella otra familia que tanto él quería.
***
Juan Bautista no salió de su escondite, en Jocote Amarillo, sino hasta en la madrugada del 14 de diciembre de 1981.
Cuando él y los suyos salieron, de inmediato caminaron hasta la casa en la que se habían refugiado, y ahí encontraron el cadáver calcinado de la anciana Genoveva Díaz.
Caminaron más y encontraron el de otra mujer, rodeada por cuatro cuerpos de niños también muertos, también calcinados.
En los alrededores de esa casa, bajo la luz de la luna, que lo alumbraba todo, Juan Bautista contó 10 cadáveres más, hasta que se cansó de ver tanta muerte y caminó de regreso con su mujer y sus hijos hacia el monte.
Pasarían varios días para que el miedo lo abandonara por completo. Pero no fue sino hasta cuando se convenció de que las tronazones habían desaparecido cuando decidió regresar a donde todo había comenzado.
—Entonces yo salí de regreso por el mismo camino que ya había pasado, regresé a El Hormiguero. Ahí nos mantuvimos. No recuerdo cuántos días, pero ahí nos estuvimos.
Una mañana, otro compa que se cruzó por El Hormiguero le contó a Juan Bautista que en El Mozote ya no había soldados, porque los habían hecho retroceder más allá de Arambala, el municipio en donde las masacres habían iniciado.
Entonces, resuelto, alistó a su familia y se la llevó hasta las cercanías de El Mozote, donde la dejó escondida, porque a buscar el cadáver de su madre decidió que tenía que ir solo.
Llegó hasta las cercanías del cerro La Cruz, pasó bajo un árbol de manzano pero hasta ahí pudo llegar, porque la hedentina era demasiado poderosa, porque en el terreno de la familia Márquez todo era irreconocible, porque todo estaba quemado hasta los huesos.
 La mujer sigue sacando huesos. Tantos que da pena. Ya no caben en la silla, pero ella los sigue sacando. “A mis hijos les daba miedo al principio”, dice. Uno de sus invitados, que desde hace varios minutos se ha quedado hipnotizado, reacciona cuando escucha la palabra miedo. “No, no hay que tenerles miedo”, corrige.
La mujer sigue sacando huesos. Tantos que da pena. Ya no caben en la silla, pero ella los sigue sacando. “A mis hijos les daba miedo al principio”, dice. Uno de sus invitados, que desde hace varios minutos se ha quedado hipnotizado, reacciona cuando escucha la palabra miedo. “No, no hay que tenerles miedo”, corrige.
Míriam Núñez, entonces, le cuenta una infidencia.
—Mire: a mí no me dieron miedo, pero me impresionó al principio encontrar tanto hueserío. Pasé enferma como cuatro meses, con fiebres y calenturas. Pregúntele a mi esposo. Él se puso malo también.
—¡Es que no es así no más! -dice Juan Bautista, reflexivo.
—¡Yo me impacté tanto! Ni creía. Mi esposo me había contado, había leído el libro, pero como uno lee libros de historias… Y ahora ya no es cuento porque ahora es la propia realidad.
Míriam sigue sacando huesos. Juan Bautista se desahoga:
—Y aún así la gente no cree… Es tan dura la gente, usted…
Míriam saca un zapato de niña, tierroso, y se le queda viendo.
—¡Imagínese! ¿Cuántos años tiene todo esto y no se ha destruido por completo? 30 años parece, ¿vedá?
Míriam, entonces, decide que tiene que contarnos cómo fue la masacre en El Mozote.
—Estos huesos están aquí porque a la mayoría los quemaron ahí en lo que es ahora la plaza. Ahí hicieron fila: a las que eran mujeres aparte, y hombres aparte. Ahí en esa iglesia encerraron a unos ancianos y ancianas. A esos los mataron adentro. Y todos los que estaban haciendo fila afuera los mataron afuera. Y de ahí los recogieron todos juntos y les dieron fuego. Y aparte de eso a los niños los habían metido en la casa de…. ¿cómo se llama este señor? …
Míriam busca apoyo en Juan Bautista, pero Juan Bautista no interviene porque Míriam recuerda el nombre del hombre que hace 30 años esparció un rumor, que viajó por las montañas de Morazán, para que a El Mozote llegaran cientos de campesinos a refugiarse. Entre estos Juan Bautista.
—¿Comó se llama este señor …? ¡Marcos Díaz! Yo no soy de aquí, pero he leído el libro, le estoy diciendo lo que he leído y no me estoy inventado nada. Ahí habían encerrado a los niños. Y la señora que quedó de sobreviviente, que se llamaba Rufina Amaya, ella escuchaba los gritos de los niños. ¡Mamá, nos están quemando! ¡Mamá, nos quieren matar! Entonces en esa casa de Marcos Díaz encerraron solo niños. Y a los adultos los mataron en el parque, en el llano… Eso es todo lo que le puedo decir.
Juan Bautista guarda silencio, satisfecho. Míriam Núñez ha hecho un buen extracto del relato que él ya había escuchado, completo, 21 años atrás, cuando se reencontró con Rufina Amaya.
***
Es el 30 de octubre de 1990. En los pasillos de los tribunales de San Francisco Gotera, cabecera del departamento de Morazán, dos campesinos están sentados y están nerviosos. Ambos saben que todo puede acabar aquí, adentro de una casa con paredes blancas. Pero también todo puede comenzar. Y esa pequeña posibilidad los anima a estar ahí, y es más fuerte que el miedo que les provoca estar ahí. La guerra todavía no ha terminado y el ejército sigue teniendo demasiado poder.
Los campesinos estaban animados también porque ya uno de ellos, antes que ellos, sí se atrevió a poner la denuncia, a sabiendas de que el viaje podía ser peligroso. Todo eso lo habían deliberado ellos, junto a sus abogados, cuando se reencontraron, nueve años después de haber huido de esas tierras arrasadas, en los reasentamientos del norte de Morazán, ubicados a las orillas de una calle que hoy siguen llamando calle negra.
Tras las masacres, los civiles que huyeron de la guerra y la gran mayoría de los sobrevivientes terminaron refugiados en unos campamentos ubicados en Colomoncagua, Honduras, hasta que en 1989, gracias a la presión internacional, retornaron a Morazán, que para los últimos años de la guerra, fue una zona controlada por la guerrilla.
Antes de poner la denuncia, los campesinos se reunieron junto a sus abogados en la clandestinidad. Las últimas reuniones ocurrieron en una casa de unas monjas católicas, en la cabecera del departamento. Ahí acordaron todos que había que interpretar roles. Uno pondría la denuncia y otros dos serían los testigos. Uno de estos contaría el resultado de varias masacres, la otra, la testigo principal, diría cómo había sobrevivido y cómo es que había visto, casi de manera completa, la masacre en el caserío El Mozote.
Entonces Pedro Chicas, un hombre blanco, alto y determinado, otrora líder de un cantón llamado La Joya, llegó a decir a ese juzgado: “Mi nombre es Pedro Chicas y vengo a poner una denuncia…”.
Cuatro días después fue el turno para Juan Bautista Márquez y Rufina Amaya.
El relato de Rufina se robó los silencios del juez y de la auxiliar del juez. Se robó también algunas lágrimas de Juan Bautista, quien ya lo había escuchado antes, pero que entonces sintió como que aquella fuera la primera vez.
***
 Para 1990, las masacres de El Mozote seguían siendo ocultadas por los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos.
Para 1990, las masacres de El Mozote seguían siendo ocultadas por los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos.
La primera denuncia ocurrió el 27 de enero de 1982, cuando muy lejos de El Salvador, The New York Times y The Washington Post dijeron -de manera simultánea- que en el departamento de Morazán, cientos de campesinos habían sido masacrados por el ejército salvadoreño, según denunciaba un grupo de sobrevivientes, entre ellos, Rufina Amaya, la única sobreviviente del caserío El Mozote.
El primer funcionario salvadoreño en negar la masacre fue el entonces embajador de El Salvador en Estados Unidos, Ernesto Rivas Gallont. “Rechazo enfáticamente la afirmación de que el ejército salvadoreño haya matado mujeres y niños. Este tipo de actuación no está de acuerdo con la filosofía de las instituciones armadas”.
En Estados Unidos, luego de las publicaciones, a los dos autores de las notas los acusaron de inventar las historias con el interés de favorecer a la guerrilla salvadoreña. En ciernes estaba la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la ayuda militar a El Salvador.
Aunque al público el gobierno de Estados Unidos negaba las masacres, en enero de 1981 varios cables diplomáticos entre San Salvador y Washington ya planteaban lo contrario. Esos cables, ahora desclasificados, muestran cómo la información que el entonces embajador de Estados Unidos, Deane Hinton, transmitía a Washington, fue en escalada progresiva. “No se puede probar ni descartar la violencia contra civiles. La guerrilla no hizo nada para desalojar la zona. Civiles murieron durante la Operación Rescate pero no hay evidencias de que fueran masacrados por el ejército de El Salvador. El número de civiles muertos no se acerca ni por asomo al número descrito por otros reportes internacionales”, decía en un primer cable, en enero de 1981.
Luego, en otro memorando, ya ofrecía una versión de lo que pudo haber ocurrido: “La población estimada del Mozote durante la masacre era de unos 300 habitantes. Batallón Atlacatl condujo la operación rescate del 6 de diciembre al 17 de 1981. La guerrilla conocía la existencia de la operación desde el 15 de noviembre. Los civiles que estuvieron presentes durante la operación y las batallas con la guerrilla podrían haber resultado muertos”.
Antes de que el Times y el Post informaran al mundo de las masacres, a El Salvador, solo la clandestina Radio Venceremos, voz de la guerrilla, la contó.
En la segunda mitad de diciembre del 81, los periódicos de El Salvador solo reportaron lo que informaba el ejército salvadoreño.
La Prensa Gráfica, 10 de diciembre de 1981. (…) Felicidad. Miles de campesinos acuden a saludar a las tropas que están llegando a las zonas que durante varios meses han sido amenazados por los grupos extremistas.
La Prensa Gráfica, 19 de diciembre de 1981. (…) La Fuerza Armada ha considerado como exitosa la Operación Rescate, tanto en el aspecto militar como en el social, ya que miles de campesinos que huyeron del terror que habían implantado los extremistas están regresando paulatinamente a sus terrenos o casas, para rehacer su vida.
Diario Latino, 30 de diciembre de 1981. (…) Afirman que los grupos terroristas han dejado de funcionar con la que lo venían haciendo desde hace algunos días, debido a que se la ha causado una considerable cantidad de bajas entre sus militantes.
Para cuando Pedro Chicas, Rufina Amaya y Juan Bautista pusieron la denuncia, nueve años más tarde, la masacre de El Mozote seguía sin existir. El juez de la causa, Federico Portillo, quería que siguiera sin existir. Los fiscales del caso querían que siguiera sin existir. Sin embargo, dos años después, todo cambiaría, cuando los sobrevivientes se reencontraron, por primera vez, con los huesos de todas sus víctimas.
***
Las inspecciones fueron más rápidas de lo que debieron haber sido.
Rufina Amaya descubrió los huesos de El Mozote el 27 de mayo de 1992. Lo que había contado era cierto. Que los soldados habían asesinado a cientos de niños era cierto. Que habían violado y asesinado a las mujeres más jóvenes en el cerro La Cruz era cierto. Que habían metido ancianos y ancianas en el convento, adonde los masacraron, era cierto. Que habían matado a su marido y a sus cuatro niños era cierto. Cristino, el mayor de esa camada, tenía nueve años; María Isabel, la menor, ocho meses.
Todo lo que Rufina Amaya gritó, muchos años antes, cuando el mundo le dio la espalda, era cierto.
Semanas más tarde, un hombre esperó ansioso a que unos forenses argentinos desenterraran a los suyos. Mientras lo hacían, en su cabeza navegaba el recuerdo de cuando se arrastró, a gatas, para ver cómo habían fracasado sus familiares. Cuando uno de los forenses sustrajo del agujero una muñequita, Sotero Guevara sintió como si esa muñequita fuera Catalina, su hija, el cuerpo que él alumbró con una lámpara durante las noches del 11 y 12 de diciembre de 1981. “Era colochita, bien bonita la muñequita. Me había costado cincuenta centavos. Cuando la vi… ¡Ay Dios! Entonces sí me quebré, mire. Le dije: con su permiso, pero yo me voy a retirar a meditar… y me fui por ahí, a esconderme detrás de un palo”.
En esa exhumación también participó Pedro Chicas, que enseñó dónde estaban sus muertos. Luego dijo que podía enseñar más enterramientos, pero el juez del caso se enojó, ya no quería ver más restos, y lo suspendió todo a las 3:30 de la tarde.
Antonio Pereira se reencontró con los suyos dos meses después, y de nuevo sintió aquel nudo que alguna vez le apretó el pecho, más fuerte, más fuerte, más fuerte, cuando recordó la última vez que vio a su mujer y sus hijos, cuando marchaban, con el pelotón apuntándole sus cañones, hacia la casa donde vivía la familia de un hombre ciego.
***
 Las masacres de inicios de diciembre de 1981 se extendieron en un radio tan amplio que llegaron hasta una cueva del Cerro Ortiz, en donde se refugiaron algunos sobrevivientes, hasta que los soldados los ubicaron y les lanzaron granadas. Los soldados también llegaron hasta Cerro Pando, el día 13, y ahí acabaron con una comunidad, compuesta en su gran mayoría de familias evangélicas, que se resguardaron adentro de un templo, donde oraban, pidiéndole a Dios que las salvara.
Las masacres de inicios de diciembre de 1981 se extendieron en un radio tan amplio que llegaron hasta una cueva del Cerro Ortiz, en donde se refugiaron algunos sobrevivientes, hasta que los soldados los ubicaron y les lanzaron granadas. Los soldados también llegaron hasta Cerro Pando, el día 13, y ahí acabaron con una comunidad, compuesta en su gran mayoría de familias evangélicas, que se resguardaron adentro de un templo, donde oraban, pidiéndole a Dios que las salvara.
Pero Dios no atendió los ruegos y ahí dejó, que se murieran, orando, mientras los soldados les disparaban.
En las inspecciones y exhumaciones que se realizaron entre 1992 y 1993, a identificar esa masacre llegaron otros sobrevivientes, a los que Juan Bautista conoció mejor en la repatriación de 1989.
Pero las masacres se extendieron en un radio tan amplio, que muchos sobrevivientes nunca han sido escuchados, porque nadie supo de ellos antes o después del paso del ejército por la zona.
Ese es el caso de Anatolio Argueta, un hombre que cuando niño, a los 11 años, se quedó solo en el mundo, porque el ejército le mató a todo: tíos, primos, hermanos, hermanas, sobrinos, abuelos, padres… A 50 parientes le mataron.
Anatolio solo se salvó porque fue un mal hijo, que desobedeció a su padre y se fue con unos primos a ver qué era eso de las escuelas de menores que los guerrilleros estaban inaugurando en unos montes alejados del cantón. Tres días después masacraron a su familia, y hasta muchos días después le llegó a él la noticia.
Lo que más le impresionó a Anatolio cuando regresó a su caserío fue que los zopilotes y los perros habían devorado casi todos los cuerpos. “Solo una niña estaba enterita, porque la mataron en una hamaca, y ahí no la alcanzaban los animales”.
A partir de ese día, Anatolio Argueta se hizo dos promesas: que entonces sí se haría guerrillero, para buscar justicia en la venganza, y que nunca más pondría un pie en la que era su casa. La segunda no la cumplió, porque en un tablón donde antes estaba su casa nos cuenta su historia, 30 años después. La primera tampoco la cumplió porque cuando en la guerra entendió que se estaban matando entre hermanos la venganza ya no tenía sentido.
Por eso, Anatolio Argueta, ahora pide justicia para él y sus familiares.
En ese mismo cantón, Domingo Tobar, un ex soldado que meses antes de las masacres se había convertido en guerrillero, también perdió a su familia. A su mujer, a sus hijos, a sus padres y hermanos. Todo eso le duele a Domingo Tobar, pero lo que más le duele es que 30 años después, sigue sin saber qué le pasó a su bebé de nueve meses. Porque de la bebé no encontró rastros, y eso, ignorar si está viva o está muerta, lo sigue torturando 30 años después… Domingo Tobar sigue buscando el rastro de lo que podría ser un fantasma.
***
 Durante las inspecciones, Juan Bautista también recorrió de nuevo el camino que lo llevó hasta Jocote Amarillo, donde casi muere, por desprevenido, junto a toda su familia, en la mañana del 13 de diciembre de 1981. En los días de las inspecciones, en 1992, Juan Bautista también guió otra expedición.
Durante las inspecciones, Juan Bautista también recorrió de nuevo el camino que lo llevó hasta Jocote Amarillo, donde casi muere, por desprevenido, junto a toda su familia, en la mañana del 13 de diciembre de 1981. En los días de las inspecciones, en 1992, Juan Bautista también guió otra expedición.
11 años atrás, después de que intentó sin éxito identificar los restos que había en el terreno de la familia Márquez, en las afueras de El Mozote, cerca de un árbol de manzano, Juan Bautista se topó con un guerrillero que custodiaba la zona. El guerrillero estaba al pie del cerro La Cruz.
Armado, le cercó el paso y le dijo que se retirara, que no iba a dejarlo entrar al caserío, porque era demasiado lo que había ahí, y aunque quisiera, no lo iba a poder soportar.
Juan Bautista, aunque enojado, no tuvo más remedio que aceptar, porque cuando intentó acercarse al terreno de la familia Márquez no soportó la hedentina.
Entonces se le ocurrió que su familia podía haber fracasado en Ranchería, otro caserío cercano a El Mozote, donde de haber huido antes de la masacre, pudo haberse refugiado su mamá.
11 años después, en los días de las inspecciones, Juan Bautista reencontró en Ranchería a sus 19 cadáveres, tal cual y adonde los había dejado la primera vez.
Por la calle negra que atraviesa el departamento de Morazán, patrullan hoy unos soldados que en la solapa cargan, bordado, el nombre del comandante que dirigió todas las masacres de El Mozote.
En nada tienen que ver esos soldados de hoy, con los soldados de hace 30 años. Pero mucho tienen que ver con la ironía, la burla, la demostración de poder del ahora.
“Tercera Brigada de Infantería, teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios”, se llama el regimiento que domina toda la zona oriental del país. Ese es el nombre que llevan bordado en la solapa los soldados.
Los verdugos que no existieron siempre fueron –y han sido-“héroes” para un ejército y un país que le temen verse frente al espejo de la historia.
El primero en llamarlos así fue el ministro de Defensa de aquellos días, José Guillermo García. La Prensa Gráfica reportó el 17 de diciembre de 1981, cuatro días después de finalizadas las masacres, que José Guillermo García calificaba como “verdaderos héroes” a los soldados que arriesgaban su vida en las montañas de Morazán, para librar al país de la guerrilla.
Tres años más tarde, el 23 de octubre de 1984, Domingo Monterrosa murió luego de un atentado explosivo de la guerrilla, ocurrido en el municipio de Joateca, en las montañas de Morazán. La guerrilla activó una bomba en el helicóptero en que viajaba el comandante, junto a otros oficiales, periodistas de la Fuerza Armada y unos sacerdotes castrenses.
Un día después, la Asamblea Legislativa declaró duelo nacional. Tres días de duelo nacional: uno, dos, tres…
***
 ¿Sí existieron? ¿Sí existen? Los oficiales denunciados por la Comisión de la Verdad y por Tutela Legal del Arzobispado sí existen, sí existieron. La gran mayoría eran oficiales graduados con honores, expertos en guerra, entrenados en la Escuela de las Américas.
¿Sí existieron? ¿Sí existen? Los oficiales denunciados por la Comisión de la Verdad y por Tutela Legal del Arzobispado sí existen, sí existieron. La gran mayoría eran oficiales graduados con honores, expertos en guerra, entrenados en la Escuela de las Américas.
Lo que no existe, o quieren hacer creer que no existe, es un registro de las actividades realizadas por cada uno de ellos en las fechas de las masacres. Ni de ellos ni de las tropas de San Miguel, San Francisco Gotera, más los comandos del Batallón Atlacatl que lideraron las masacres.
A los militares que han dirigido a la Fuerza Armada de El Salvador, durante los últimos 30 años, sus jefes, civiles, siempre les han creído que esos archivos no existen.
Por ejemplo, el 21 de julio de 1992, el juez Federico Portillo pidió a la Presidencia de El Salvador que informara de los operativos realizados por el ejército, en los días de las masacres, en el departamento de Morazán.
En respuesta, Óscar Santamaría, entonces ministro de la presidencia del gobierno de Alfredo Cristiani, contestó:
“Al revisar el libro de registro de operaciones militares que lleva el Ministerio de Defensa, no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.
Esa respuesta se incluyó como ejemplo, por parte del Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para rechazar los alegatos de los demandantes, quienes aseguran que no se las ha hecho justicia. El Estado salvadoreño asegura que sí, que el caso ya fue juzgado.
***
El 1 de septiembre de 1994, el juez Federico Portillo aplicó al caso de las masacres de El Mozote la ley de amnistía de 1993. Lo cerró. ¿Pero a quién aplicó la amnistía, si los militares que perpetraron las masacres nunca existieron, porque según la Fuerza Armada los archivos de esos operativos no existen? ¿A quién hizo responsables, si no había -no hay aún- forma de comprobar que los denunciados estuvieron ahí?
Aunque el operativo sí existió, los verdugos no existieron, porque alguien quiere que así sea.
Pero los denunciados sí existieron. Siguen ahí, con una vida normal. El Faro encontró a uno el pasado octubre, y aunque no quiere hablar, no niega nada acerca de las masacres.
En sus informes, Tutela Legal del Arzobispado incluyó el nombre del subteniente Luis Ángel Pérez Reyes, como comandante de una sección del Batallón Atlacatl al momento de la masacre.
Pérez Reyes llegó a coronel en su carrera militar, y ahora trabaja como gerente de la alcaldía de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Se molestó el coronel cuando El Faro, vía telefónica, le preguntó por la masacre en la que participó.
“No estoy interesado en hablar”, dijo el coronel. “Eso pasó hace mucho tiempo ya”, se escudó el coronel. “¡No tengo tiempo!”, gritó el coronel. “Tal vez en otro momento la llega a leer usted (mi versión) en algún libro”, terminó el coronel, antes de colgar el teléfono.
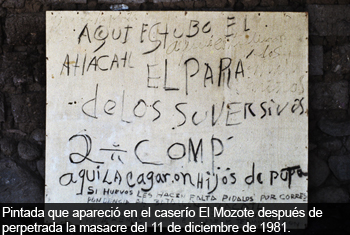 El caso de las masacres de El Mozote ya no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en la máxima instancia de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso porque el gobierno civil siempre le ha creído a sus militares, porque ni la Fiscalía ni el juez fueron a secuestrar los archivos militares de la época, en lugar de pedirlos prestados. A menos que algo diferente ocurra, las masacres de El Mozote seguirán en la impunidad. A menos que ocurra algo más que pedir perdón a las víctimas por parte del Estado.
El caso de las masacres de El Mozote ya no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en la máxima instancia de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso porque el gobierno civil siempre le ha creído a sus militares, porque ni la Fiscalía ni el juez fueron a secuestrar los archivos militares de la época, en lugar de pedirlos prestados. A menos que algo diferente ocurra, las masacres de El Mozote seguirán en la impunidad. A menos que ocurra algo más que pedir perdón a las víctimas por parte del Estado.
Pedro Chicas está sentado en una banca y se siente humillado. Durante 20 años ha liderado en la fase judicial las peticiones de justicia para las víctimas de la masacre, y le enoja presentir que se acerca la hora para que él claudique. A Pedro Chicas se le está acabando el tiempo.
Pedro Chicas está sentado en una banca de su casa, dispuesto a dar su testimonio, pero no lo puede dar. Un cáncer en la garganta le ha ido cortando el habla poco a poco, y ahora apenas y puede pronunciar monosílabos.
Los viejos ya están viejos, y no faltará mucho para que guarden silencio y dejen de contar sus historias para siempre. Rufina Amaya falleció hace cuatro años, el 20 de mayo de 2007, sin ver justicia.
Los viejos ya están viejos, y delgados. Juan Bautista, Sotero Guevara, Antonio Pereira y Pedro Chicas han perdido los músculos, y ahora son piel que se pega cada vez más a sus huesos.
Pedro Chicas se frota las manos, ladea la cara, carraspea, mientras una muchacha lee un papel y dice que su nombre es Pedro Chicas, y que lo que tiene que contar es que el 10 de diciembre… Pero la muchacha no es Pedro Chicas, porque Pedro Chicas está a su lado, escuchando aquello que tanto quiere decir, las veces que sean necesarias. Pero no puede.
Somos salvajes, porque queremos que Pedro Chicas hable, que su voz quede grabada en el vídeo, en el audio, y le disparamos una pregunta.
Entonces Pedro Chicas, con el poco aire que le permite pasar su garganta, devuelve cuatro enfáticos gemidos:
“¡Que se haga justicia!”
***
 En la casa de Orlando Márquez ya nadie está viendo el televisor. Se acabaron las carreras y la nieta de Orlando, Idalia, corretea por el patio, mientras Míriam bromea con sus invitados, porque a sus invitados se los están comiendo los jejenes.
En la casa de Orlando Márquez ya nadie está viendo el televisor. Se acabaron las carreras y la nieta de Orlando, Idalia, corretea por el patio, mientras Míriam bromea con sus invitados, porque a sus invitados se los están comiendo los jejenes.
Orlando Márquez aún no se va hacia la milpa, en donde ha dejado embalada la corta de la temporada, porque espera que le terminen de preparar la comida del siguiente día. Dice que tiene que ir a acampar porque últimamente en la zona se han estado robando las siembras.
Juan Bautista asiente, y le dice que dentro de poco él también tendrá que hacer lo mismo con su milpa, que todos los días llega a cuidar en unos terrenos que tiene cerca de El Mozote. Se lamenta también por lo caro del transporte, y rememora aquellos años, los de antes de las masacres, con un “antes no era así esto”.
En eso, Míriam Núñez se para en la puerta del cuarto y llama a Juan Bautista porque quiere enseñarle una foto. Es una fotografía viejísima, de más de 30 años. En el retrato se ve cómo eran Agustina, Edith y Yesenia antes de convertirse en los huesos que hoy están en el saco. Detrás de Míriam, los huesos de sus suegros y de sus pequeños cuñados ya están descansando de nuevo en una silla de plástico.
—El único que hace falta es don Santos y José. De ellos no tenemos fotos –dice Míriam.
En la imagen aparece una Agustina alta, blanca y de semblante serio. Su hija Edith es pequeña, pero no tanto como Yesenia. Y Yesenia me mira directo a los ojos mientras descansa para siempre en los brazos de su madre.
*Nota de la redacción: El lunes 28 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó la exhumación de los restos sin rescatar bajo los cimientos de la casa de Orlando Márquez. Los forenses del Instituto de Medicina Legal no solo encontraron más restos de los padres y hermanos de Orlando, sino también los huesos de otras siete personas.