Qué es lo «woke»: estrategia, críticas y límites para la nueva izquierda
02.11.2023
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
02.11.2023
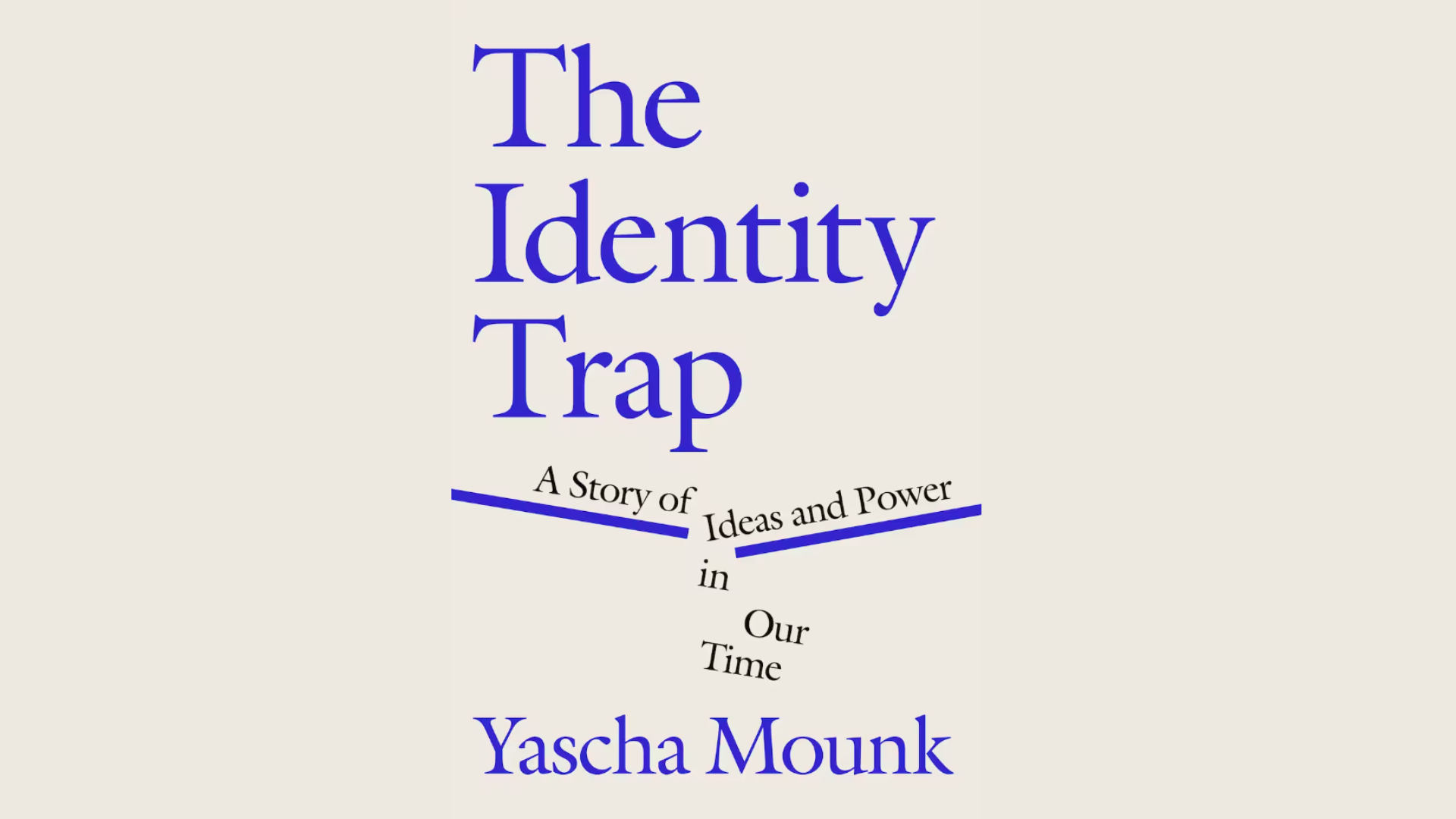
El concepto se cuela con cada vez más frecuencia en nuestro debate político; a veces como advertencia, y a veces con sorna. A partir del trabajo reciente de diversos pensadores, el autor de esta columna para CIPER delimita el llamado ‘wokismo’ en sus objetivos, aportes y también retrocesos, evidentes en el mundo desarrollado y en el nuevo orden de izquierda en Chile.
La primera obra de Yascha Mounk, El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla (2018), fue un verdadero éxito. Se tradujo a diez idiomas, y el Financial Times la eligió «Mejor libro del año». El trabajo del cientista político alemán-estadounidense aborda las causas de la crisis de la democracia liberal actual en cada uno de sus componentes, y su subsiguiente consecuencia: la «democracia iliberal» y el «liberalismo no democrático». Fue el primero en vulgarizar esos conceptos [ver columna previa del autor en CIPER-Opinión: «Qué es la democracia iliberal y por qué nos obliga a estar alerta»]. Ya en ese libro, el autor acusaba a los woke de estar en el origen de las dificultades de su propia familia política (demócratas/progresistas) y de haber contribuido al surgimiento de un «populismo del resentimiento».
En su nuevo libro, The identity trap (2023), Mounk insiste contra el wokismo. Afirma que los defensores de esta ideología se obsesionan con excluir a todo aquello que no corresponde a una cierta identidad, siendo una manifestación de aquello la llamada «cultura de la cancelación». Denuncia que esta tendencia ideológica «rechaza los valores universales y las reglas neutrales, como la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades, que se transforman así en meras distracciones». En su comentario sobre el libro, el Washington Post destaca cómo el autor «ha contado la historia del movimiento woke mejor que cualquier otro escritor que haya intentado encontrarle sentido».
Este anglicismo (conjugación en pasado del verbo ‘wake’, que significa ‘despertar’) se nos aparece hace ya meses en medios, en la conversación cotidiana e incluso en el debate político. El diccionario Oxford lo define como «estar consciente de los temas sociales y políticos; en especial, del racismo». Las personas woke buscan, por ejemplo, empoderar a grupos históricamente marginados (mujeres, minorías étnicas y sexuales, etc.) y corregir determinados comportamientos, sobre todo de los sectores más privilegiados, que hasta ahora eran parte del statu quo y persistían sin castigo ni cambio. Sin embargo, aquello que identificamos con «lo woke» también aparece como una conducta reprochable para quienes consideran que se trata de causas exageradas, despegadas del sentido común o de las necesidades prioritarias, excusa para activismos fáciles que hacen mucho ruido y sin embargo no cambian nada.
Lo ‘woke’ permite condensar en una sílaba lo que también podríamos identificar como «progresismo de identidades», el cual está generando estrategias electorales concretas (y eficientes, por lo demás). Un famoso informe de 2011 del think-tank francés Terra Nova («Izquierda: ¿qué mayoría electoral para 2012?») quebrantó un mito fundacional de la izquierda francesa al explicitar, por primera vez, el divorcio entre el Partido Socialista y la clase trabajadora. El documento señalaba la erosión del apoyo de la clase popular al PS, al cual invitaba a reconstituir mayoría a través de la agregación de segmentos electorales minoritarios reunidos en torno a problemas de identidad y sociales (matrimonio entre personas del mismo sexo, derechos de las mujeres, multiculturalismo, etc.). Así, se recomendaba recurrir a un nuevo electorado urbano compuesto por graduados, jóvenes, mujeres y «minorías en barrios obreros»; todos unidos por «valores culturales y progresistas» (es importante subrayar que lo anterior aplica en un contexto electoral de voto voluntario).
Concretamente, y según la interpretación de Terra Nova, lo que esta miríada de movimientos asociativos podía ofrecerles a los partidos llamados progresistas era un relevo de transmisión que transformaría las demandas de identidad de comunidades específicas en apoyo a un programa de gobierno que garantizara por separado cada uno de estos intereses distintos. El sueño de una coalición arcoíris encontró poca resistencia por parte de los líderes europeos, ya que sólo parecía tener ventajas. Y fue exitoso. Por eso se repitió más tarde en varios otros lugares del mundo.
El debate también iba a llegar a nuestro país. En su libro La nueva izquierda chilena (2023), Noam Titelman se refiere al tópico político de la identidad y a su instrumentalización electoral. Para él, la pregunta por «quiénes somos», en una lógica en el que un otro es capaz de entender y representar a «mi yo identitario», vino a reemplazar la clásica interrogante de «¿hacia dónde vamos?». Cuando es la emoción la que domina el voto, los electores se inclinan por quienes sienten que pertenecen a su grupo de referencia.
Entonces, por mucho que la política woke hoy coseche críticas y hasta sarcasmo, lo cierto es que su aproximación a la conquista del electorado ha permitido compensar el déficit de representación que hace años mostraban los partidos políticos. Aquellos grupos comunitarios caracterizados por el activismo de base han pasado a ser nichos electorales (según el caso, feministas, de minorías sexuales, inmigrantes, etc.) cuyo apoyo ya no descansa en las expectativas e intereses colectivos de una clase social —que aspiraría a organizar el trabajo y distribuir sus riquezas, como sería lo propio de un partido de izquierda—, sino en la indignación de quienes se sienten víctimas de un sistema de dominación (el patriarcado, por ejemplo) al que pretenden resistir y que posiblemente desean destruir, o a lo menos cambiar.
***
En Sagesse du politique (2023), la doctora en Historia Perrine Simon-Nahum advierte que el wokismo es doblemente liberticida: padece de la imposibilidad de concebir un colectivo como tal, y encierra al individuo en diferentes formas y grupos de pertenencia. Unos años antes, el politólogo Alexis Carré señalaba en FigaroVox que sus adeptos han reemplazado el poder organizador del discurso político —ese que permite a los adversarios ponerse de acuerdo— por el lenguaje catártico de las profesiones de fe y las confesiones públicas, cuya función es la expresión de sentimientos y la acusación ostentosa de los opresores.
En tal contexto, la conversación entre ciudadanos iguales, con todas las incertidumbres y tensiones que eso conlleva, ha dado paso a la denuncia, necesariamente desigual, que separa el sufrimiento indiscutible de la víctima y el privilegio injustificable e ilegitimo del dominador. Así, la conversación democrática ya no pretende determinar los motivos y los medios de acción; sino que más bien proteger a todos contra las opiniones de los demás. En última instancia, los activistas woke están menos preocupados de convencer a sus conciudadanos de la exactitud de su opinión que de persuadir a los jueces sobre que esas mismas opiniones deben ser impuestas. Hace unas décadas atrás, el filósofo francés Roland Barthes escribía que el fascismo no era la prohibición de opinar sino la obligación de decir.
Para el Washington Post, el nuevo libro de Yascha Mounk citado al inicio de esta columna busca más «hacer la paz en lugar de la guerra». Comenta allí el politólogo, pese a ser crítico de la tendencia, que «muchos defensores de la síntesis de identidad están impulsados por una noble ambición: remediar las graves injusticias que continúan caracterizando a todos los países del mundo». Su afirmación no es errónea, pues la política de las identidades sí permite constatar aportes y avances en algunas áreas, creando una nueva mística para enmarcar pretensiones y ambiciones políticas, en fase con la época que vivimos (todo movimiento político «vive de su mística y muere de sus prácticas», nos enseñaba Charles Peguy, a inicio del siglo XX).
También en nuestro país constatamos la actualidad de este debate. El «Chile despertó» (o sea, woke) acuñado durante la revuelta social de 2019 llevó a convertir las identidades en un criterio para medir las políticas públicas. Hay pistas evidentes de todo ello en el proceso constitucional aún en marcha, tanto al recordar el trabajo de la pasada Convención como el voto de Rechazo a éste y las pretensiones posteriores del Partido Republicano.
Frente al gobierno de Gabriel Boric, en tanto, mientras muchos quieren ver un ersatz del modelo chavista y/o kichnerista, pocos ponen énfasis en cómo la trayectoria que lo llevó a La Moneda y su desempeño posterior se impregna indiscutiblemente mucho más del ethos woke que de antiguos modelos de izquierda (incluso en lo anecdótico, basta recordar lo sucedido con la «no Primera Dama» y su activismo). De ahí que sería muy útil incorporar a nuestro debate actual el concepto de manera precisa —desde el análisis y no sólo desde la burla despectiva—, en la medida que sus eventuales derivas y extremismos revisten a veces frenéticos aspectos inquisitorios, los cuales deberían ser lógicamente prevenidos.