Extracto del libro “Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio”
03.07.2021
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
03.07.2021
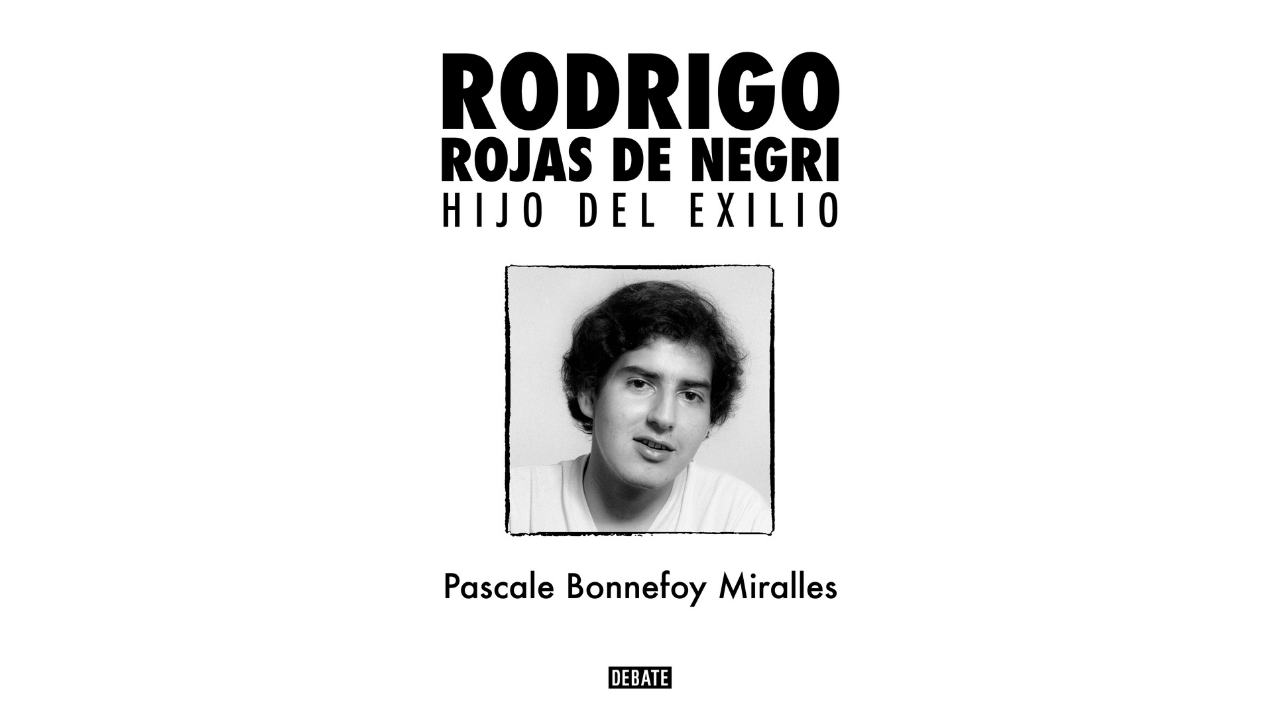
Hace exactamente 35 años, en medio del paro nacional convocado contra la dictadura el 2 y 3 de julio de 1986, una patrulla militar roció con combustible y quemó a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. El teniente a cargo de la patrulla, Pedro Fernández Dittus, ordenó envolverlos en frazadas y luego arrojarlos a una acequia en las zona rural de Quilicura. Carmen Gloria sobrevivió. Rodrigo falleció cuatro días después. Ambos se convirtieron en símbolos de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen militar. Rodrigo Rojas de Negri tenía 19 años y recién en marzo de ese año había vuelto a Chile, tras pasar la mayor parte de su vida en el exilio. CIPER ofrece a sus lectores un extracto con las primeros párrafos del libro de reciente publicación “Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio”, escrito por la periodista de investigación Pascale Bonnefoy.
¿Quién era Rodrigo Rojas de Negri? ¿Cómo vivió el exilio? ¿Por qué y a qué volvió al país? ¿Por qué estaba el 2 de julio de 1986 junto a Carmen Gloria y otros jóvenes en el lugar donde fueron quemados por militares? ¿Cuál fue el destino de los responsables de este crimen que marcó la recta final de la dictadura? Parte de las respuestas a estas preguntas están en el libro Rodrigo Rojas de Negri. Hijo del exilio, de reciente publicación. CIPER ofrece a sus lectores un extracto con los primeros párrafos de este texto, escrito por la periodista de investigación y académica Pascale Bonnefoy.

Pascale Bonnefoy, periodista.
La autora es periodista titulada en la U. de Santiago, Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de la George Washington University y magister en Estudios Internacionales de la U. de Chile. Se ha especializado en periodismo de investigación y ha ejercido como corresponsal de medios extranjeros. Escribió los libros Cazar al cazador y Terrorismo de Estado. Actualmente, es profesora de la Escuela de Periodismo del Instituto de Comunicación e Imagen de la U. de Chile y ejerce como freelance para The New York Times.
La nueva obra de Pascale Bonnefoy fue publicada bajo el sello Debate (392 páginas) y ya está disponible en librerías y en formato digital.
Avanzaban las horas y Rodrigo aún no llegaba a casa. Esa noche primaveral de Washington, su madre, Verónica De Negri, entre consternada y enojada, metía cosas en una maleta para ahorrar tiempo: un montón de ropa, material fotográfico que Rodrigo había apartado para llevar y un libro que le mandaba de regalo a su papá. Su padre, el abuelo de Rodrigo, siempre había sido un buen lector.
Debían estar en el aeropuerto a las seis de la mañana siguiente, pero su hijo no daba señales de vida. No había cómo contactarlo. En esos primeros días de mayo de 1986 no existían celulares, ni Internet ni redes sociales. Rodrigo estaba inubicable. Y ni siquiera había empacado.
En realidad, diría Verónica décadas después, esa noche estaba histérica. Lo último que supo era que esa tarde Rodrigo trabajaría en la programación del sistema computacional de la embajada de Nicaragua, que quedaba a cuadra y media de su departamento. Pero la misión diplomática había cerrado hacía horas y nadie contestaba el teléfono.
Seguramente Rodrigo andaba, como siempre, dando vueltas por la ciudad, dejándose caer en la casa de alguna familia amiga, pensó. Pero nadie lo había visto esa noche. Lo cierto es que Rodrigo Rojas De Negri se había quedado encerrado en la embajada nicaragüense y nadie se había se había dado cuenta. Tampoco él, o no le importó. Estaba absorto frente a una pantalla, en uno de los tantos trabajos esporádicos que le ayudaban a financiar su afición por la fotografía y su inminente partida a Chile. Y cuando todo el personal diplomático se retiró, él permaneció en una oficina, en el subsuelo. Quería dejar todo listo antes de su viaje, que se extendería por al menos tres meses. Perdió la noción del tiempo.
Desesperada, Verónica llamó a su amiga Margarita Suárez, una colombiana residente en Washington, para pedirle el teléfono de la casa de Manuel Cordero, el ministro consejero de la embajada de Nicaragua. Margarita lo había conocido a fines de los setenta, cuando Cordero, entonces estudiante universitario en Washington, arrendó una pieza en la casa grupal donde vivía con otros nicaragüenses. Se hicieron muy amigos.
—¡Ay, se me olvidó! —exclamó el diplomático.
«Manolo no sabía ni hervir un huevo —asegura Margarita Suárez—. Pero era un tipo brillante, a pesar de haber dejado de estudiar, de familia acomodada que se había radicalizado a través del cristianismo».
Rodrigo Rojas, como muchos latinoamericanos, se había encandilado con la revolución sandinista y se acercó a Manolo Cordero. Prácticamente vecinos, se la pasaba en la embajada charlando con el diplomático ocho años mayor que él. Un día, Rodrigo le ofreció ayuda para programar el sistema computacional de la misión. Había aprendido de computación en el liceo y otro tanto por su cuenta.
Manolo se fue raudo a la embajada y le abrió a Rodrigo, quien salió apurado hacia el departamento que compartía con su madre y su hermano Pablo, que pronto cumpliría doce años.
—Rodrigo, te llamé varias veces y no contestabas —le recriminó
Verónica a su hijo.
—¿Y cómo iba a contestar si estaba lejos del teléfono?
La maleta estaba lista. Rodrigo no alcanzó a saber lo que contenía, pero se aseguró de llevar sus tres cámaras fotográficas, más una que le habían encargado entregar en Chile. En unas semanas, una amiga viajaría a Santiago y le podría mandar más cosas con ella, le dijo su madre.
Rodrigo cerró la puerta del departamento 32. Vivían en el tercer piso de un edificio de ladrillo en la calle 17, a pasos de New Hampshire, una amplia avenida alineada de árboles que concentra, en solo cuatro cuadras, una docena de embajadas en Washington, entre ellas la de Nicaragua. Era un espacio cómodo pero no muy grande, ni tampoco demasiado atractivo.
Cuando llegaron a habitarlo ocho años antes, su madre comenzó a tapizar sus paredes con los afiches que iban circulando de acuerdo a los tiempos políticos: La Moneda en llamas, Ho Chi Minh, Orlando Letelier, la campaña de boicot a las uvas chilenas, un concierto de Inti Illimani, y otros referidos a luchas latinoamericanas y eventos culturales adornaban el hogar donde Rodrigo inició su adolescencia y alcanzó la mayoría de edad.
Verónica manejó su viejo Chevette gris marengo contra el tiempo, ansiosa de que su hijo no perdiera el vuelo. Los dos, molestos, casi no se hablaron en el trayecto. Los ánimos se calmaron llegando al terminal aéreo. Ahí tuvieron una escasa media hora para despedirse antes de que Rodrigo abordara el vuelo Panam que lo llevaría a Montreal, Canadá. Allí vivían su tía Mónica y su tío Domingo con su familia. En esa ciudad obtendría una visa temporal del consulado peruano para desembarcar en Lima. El plan era después continuar por tierra hacia el sur, hasta Tacna, donde abordaría algún transporte para cruzar la frontera hacia Arica, su primera parada en Chile, para visitar a su abuelo materno, Antonio De Negri.
Viajaba con el único pasaporte que tuvo, el mismo que sacó en Valparaíso a comienzos de 1976 para irse de vacaciones de verano donde sus tíos en Canadá, sin imaginar que no iba a volver en marzo para comenzar el cuarto año básico de su colegio. Nunca obtuvo un pasaporte nuevo; cuando vencía, simplemente se prorrogaba la fecha de vigencia en el mismo documento, esa libreta de tapa roja e incómodo tamaño que caracterizaba a los viajeros chilenos en esos años. Lo hizo en 1981, en 1983 y en 1986, semanas antes de viajar a Chile. Y aunque Rodrigo ya era un adulto, su pasaporte aún tenía su firma infantil y la foto de niño de ocho años, vestido de chaleco y mirada penetrante.
Así comenzó el primer y último viaje de Rodrigo Rojas De Negri a Chile, luego de diez años de ausencia.
Dejaba atrás una década como hijo de exiliada, viviendo entre Washington y Quebec, rodeado de adultos nostálgicos del Chile que se fue y urgidos por recuperar el país perdido. A diferencia de muchos de ellos, incluyendo a su madre, él no tenía una «L» estampada en su pasaporte que le prohibiera ingresar al país.
A sus diecinueve años, y sin haber terminado la enseñanza media, hablaba tres idiomas, dominaba la fotografía y la programación computacional, opinaba con soltura sobre temas políticos e internacionales, tocaba el charango y tenía conocimientos enciclopédicos sobre sistemas de armamentos. Sobre Chile, su historia, la dictadura y las condiciones del país había leído, preguntado y discutido hasta el cansancio, pero no estaba seguro de lo que encontraría una vez pisando su suelo natal. Sin embargo, estaba convencido de que quería y debía estar en Chile.
Le urgía reencontrarse con su país, volver a su cauce natural y reafirmar su identidad, constatar si el Chile idealizado del que tanto hablaban los exiliados era tal, y registrar con su cámara sus formas y colores, sombras y alegrías, su pueblo y su resistencia frente a la dictadura militar.
Arribó a la capital chilena en la antesala del crudo invierno de 1986 en que las lluvias desbordaron el río Mapocho, el año que el Partido Comunista definió como el decisivo para derrocar a Pinochet. Llegó a un gris y helado Santiago, una ciudad ansiosa y expectante y que no conocía, donde el miedo se fundía con la adrenalina.
La próxima vez que Verónica De Negri vio a su hijo mayor fue casi dos meses después en la UTI de la Posta Central. Militares le habían prendido fuego, convirtiéndolo en pira humana. Rodrigo Rojas De Negri agonizaba, conectado a un ventilador mecánico, con un pulmón colapsado y el sesenta y cinco por ciento de su cuerpo quemado.