Extracto del libro «El gran vuelo terrible»: una investigación periodística sobre la caída del Casa C-212 en Juan Fernández
20.09.2022
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
20.09.2022
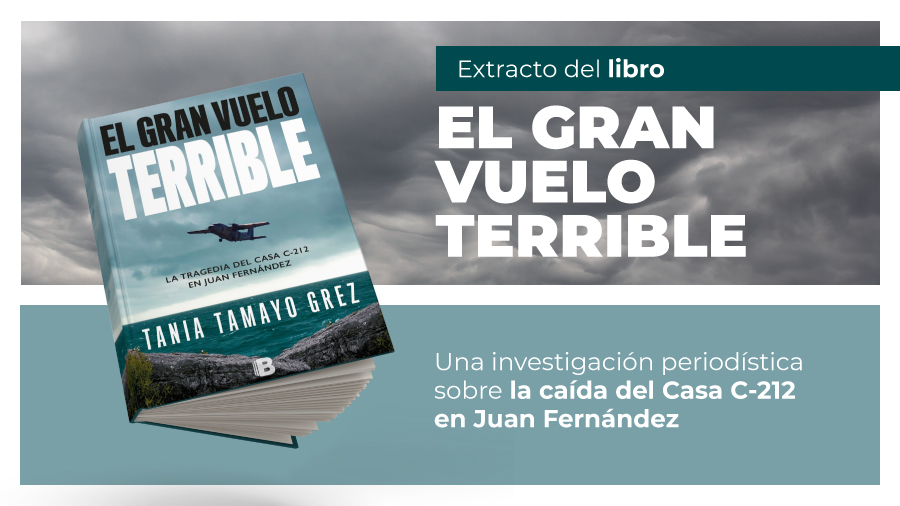
El 2 de septiembre de 2011 un avión Casa C-212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) cayó intempestivamente al mar en las costas del archipiélago de Juan Fernández. Ese día 21 chilenos, entre la tripulación y los pasajeros, murieron de manera instantánea. Los restos de cuatro de ellos nunca fueron encontrados.
El libro “El gran vuelo terrible”, de la periodista Tania Tamayo Grez, devela testimonios y episodios inéditos de esta tragedia, describiendo irregularidades, olvidos e improvisaciones de la FACH, y operaciones comunicacionales destinadas a ocultar quién realmente piloteaba el avión.
En el volumen, publicado por Ediciones B (152 páginas), también se detallan, minuto a minuto, las labores de búsqueda iniciadas en la isla Robinson Crusoe apenas se conoció la noticia del avión desaparecido y cómo los pescadores y buzos realizaron acciones eficaces, gracias al conocimiento del lugar, a diferencia de los funcionarios de la FACh y de la Armada.
A continuación, un extracto del primer capítulo del libro:
Solo una manga de nylon, impresa con franjas blancas y rojas, registraba la dirección del viento en el aeródromo de la isla Robinson Crusoe la mañana del viernes 2 de septiembre de 2011. Golpeaba inflada hacia el este, y luego insistía con más velocidad y ritmo: uno, dos y tres, como un martilleo. El viento oscilaba entre acelerados 35 y 40 nudos, y hacía frío. El termómetro marcaba 12 grados cuando se anunció inestabilidad posfrontal.
Más allá, al sur, el mar se movía picado y las olas llegaban a los cuatro metros, para luego chocar contra el roquerío.
A los costados del aeródromo, dos formaciones rocosas separan la pista de aterrizaje de las aguas. Un peñasco sinuoso que esa jornada generaba paredes de nubes y vientos que iban y venían. Cuando hay acantilados y nubes los vuelos peligran, dicen los pilotos. En ese momento se tejía el peligro en la zona llamada «la canal».
En 2011 —al contrario de lo que ocurre hoy— no había torre de control para los aterrizajes en la pista del archipiélago de Juan Fernández, tampoco equipos meteorológicos. Solo se contaba con la manga o cataviento, una cámara de televisión y un anemómetro manual del tamaño de un celular. Adminículos básicos que entregaban información para ser enviada al pueblo de San Juan Bautista, al otro lado de la isla Robinson Crusoe, donde están las famosas cuevas de los patriotas desterrados por los españoles en 1814, tras el Desastre de Rancagua.
Hace diez años vivían en el pueblo un poco más de ochocientos habitantes y dos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que apoyaban el aterrizaje de los aviones a través de ondas de radio VHF. Pero eso ocurría hasta que los pilotos tenían ante sí la pista de aterrizaje y decían «cancelo plan de vuelo con pista en frente», porque en ese momento las frecuencias radiales de la comunicación se interrumpían en medio de los cerros.
Más grave que eso eran los dieciséis kilómetros que separaban la oficina de la DGAC del aeródromo: las condiciones meteorológicas de un lugar y del otro no eran las mismas.
Ese día tampoco se contaba con un protocolo de aterrizaje de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por escrito.
Lo insólito es que, ocurrida la desgracia y las muer tes, la DGAC, una institución dependiente de la FACh, siguiera defendiendo esa precaria infraestructura. En un comunicado del mismo año la institución señalaba que no era necesaria una torre de control u otro tipo de infraestructura, debido a las «escasas operaciones aéreas» realizadas en Juan Fernández; y que el terreno definido para instalar la pista era «el único lugar posible».
Pero todos los expertos, de uno y otro lado, argumentaron que una pista como esa era un despropósito, un riesgo para los pilotos y para los habitantes de la isla.
La tragedia lo confirmó.
En esa franja estrecha y corta, como un portaviones terrestre, se posaron dos aeronaves comerciales unas horas antes de la catástrofe del 2 de septiembre de 2011.
La primera, de la empresa Inaer, fue pilotada por Nicolás Vidal, y debió sortear el viento cruzado.
La segunda, de la línea Transportes Aéreos Corporativos, fue manejada por Ricardo Schafer, un avezado piloto comercial, con cuarenta y dos años de experiencia y centenares de vuelos a la isla. Según contó meses después, enfrentó turbulencias y aterrizó tras ser desplazado hacia la derecha, lo que lo obligó a girar drásticamente a la izquierda para recuperar el equilibrio. El «cuneteo» desinfló el neumático derecho de la nariz del avión.
La línea aérea ATA, por su parte, canceló el despegue desde Santiago tras conocer el informe meteorológico de la jornada: el viento cruzado golpeaba los aviones, el mar estaba malo y saltaba por sobre el muelle de bahía El Padre. Los informes de navegación de la Capitanía de Puerto lo advertían.
También recularía Teodoro Rivadeneira, pescador artesanal y microempresario de mariscos congelados de Juan Fernández, encargado esa mañana de llevar a los turistas al pueblo. Cada vez que aterrizaban visitantes o isleños al archipiélago existía, y aún existe, la necesidad de llevarlos al embarcadero de bahía El Padre y, desde ahí, trasladarlos en lancha a Cumberland, bahía ubicada al noroeste de la isla Robinson Crusoe, donde justamente se levanta el pueblo.
La otra opción, cuando el tiempo no acompañaba a la navegación, era dormir en el hangar del aeródromo o, para los más deportistas, caminar cinco horas por los montes a través de un camino —dependiendo de la estación— de tierra y barro, y para eso, lo ideal era hacerlo con zapatillas de fútbol con estoperoles para no resbalarse en el suelo blando.
Desde ese camino se puede ver el frondoso Parque Nacional Juan Fernández y, hacia abajo, el mar de dos toneladas de biomasa por hectárea. Las aguas de Juan Fernández reverberan de plancton y cardúmenes de colores inimaginables, como el celeste del jurel y su cola verde neón.
Hay en el lugar toda clase de especies autóctonas, porque el archipiélago de Juan Fernández, que incluye las islas de Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk, es el terreno insular con mayor porcentaje endémico por metro cuadrado del mundo. En la zona del aeródromo, los lobos finos de mar, distintos a los conocidos en el continente, emiten un sonido inusual. Parecen gritos, pero son solo sus rugidos, y luego sus ecos.
Los granizos del día 2 de septiembre de 2011 cayeron en forma de yunque, y eso aleonó más a este paisaje temerario. La naturaleza —sumada a decenas de errores humanos e institucionales barridos bajo la alfombra— derribó con brutalidad un avión mediano, a 33º latitud sur y 78º longitud oeste. La caída atronadora y el halo devastador de la tragedia paralizaría al país, pero no detuvo las bandas frontales de esa tarde, los vientos descendentes, las turbulencias, el movimiento de la palma de Juan Fernández y el pasto inquieto. Tampoco a los helechos trepadores y toda esa flora que se asemeja a la del bosque valdiviano.
Comprendemos la naturaleza resistiéndola, afirma una frase célebre.
Sin embargo, los errores institucionales resultan más difíciles de entender.
Tras declarar ante la Policía de Investigaciones por lo acontecido, el pescador Rivadeneira, encargado del traslado por mar, contó: «Esa mañana, cerca de las 10, fui a buscar a las personas que habían llegado en dos vuelos anteriores. En ese viaje pude apreciar que había mal tiempo, granizos y una mar gruesa, lo que hacía muy difícil navegar».
«Me puse en contacto —continuó— con la Capitanía de Puerto para avisar que traería a particulares, pero di aviso de que no podía llevar a los pasajeros del avión de la FACh al pueblo, por el peligro que implicaba».
Rivadeneira no se atrevió. Y otro pescador, diestro, experimentado, y empleado de la línea ATA, simplemente frenó la llegada del avión con un llamado a Santiago el día anterior, porque todos en la isla aventuraban lo que venía. Maximiliano Recabarren le señaló el 1 de septiembre al dueño de la aerolínea:
—No voy a hacer el vuelo mañana.
—Pero ¿quién es usted para cancelar un vuelo? —le respondió su jefe.
—La embarcación es mía y no voy a poner en riesgo a los pasajeros. La mar va a estar muy mala. —Van periodistas… gente de turismo… después va a llegar un vuelo de la FACh.
—Puede venir quien quiera, pero las vidas humanas acá importan más—advirtió Recabarren, y terminó la llamada.
«Le corté porque me dieron los monos, y después me llamó para pedirme disculpas, diciéndome que todo lo que yo había dicho era correcto. Iba a estar la embarrá con el tiempo y la mar, terrible. Todo el mundo lo sabía acá. Entonces, cómo iba a salir un avión de la FACh desde Santiago», argumenta Maximiliano Recabarren para esta investigación.
El avión de la Fuerza Aérea de Chile que, después de dos vueltas a la pista, cayó al mar, correspondía al modelo Casa C-212, matrícula 966, y llevaba veintiún personas a bordo. Todos fallecieron, como comprobó el Servicio Médico Legal (SML) con diecisiete de ellos. Para eso trasladaron sus cuerpos, o partes de estos, cuidadosamente envueltos al Grupo Diez de la Aviación, en Santiago. Por la pista alternativa, para no toparse con la prensa que atestaba el lugar, luego de una noticia que conmocionó al país. Posteriormente, los acercaron en ambulancia al edificio del SML, al lado del Cementerio General, en calle La Paz, para examinarlos.
En el Casa C-212 viajaban Carolina Fernández, Sylvia Slier, Carolina Gatica, Catalina Vela, Galia Díaz, Romina Irarrázabal, Juan Pablo Mallea, José Cifuentes, Eduardo Jones, Eduardo Estrada, Erwin Núñez, Flavio Oliva, Rodrigo Fernández, Sebastián Correa, Felipe Camiroaga, Roberto Bruce, Rodrigo Cabezón, Joaquín Arnolds, Felipe Cubillos, Jorge Palma y Joel Lizama.
Los restos de Flavio Oliva, cabo segundo del Grupo Ocho de la Fuerza Aérea; de Rodrigo Cabezón, camarógrafo del programa Buenos Días a Todos, de Televisión Nacional de Chile; de José Cifuentes, periodista del departamento de Comunicaciones de la institución, y del cabo primero Eduardo Estrada, mecánico electricista de aeronaves del Grupo de Mantenimiento de la FACh, no han aparecido hasta el día de hoy. Antes de partir, Oliva le confesó a su madre que iba al «paraíso».
—¡Mamita, te amo! —gritó, avanzando rumbo a la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta, desde dentro de su auto. De fondo sonaba una cumbia.
Las imágenes entregadas por el satélite de espectro infrarrojo, revisadas en la Dirección General de Aeronáutica Civil para establecer responsabilidades, mostraron desde el cielo una gran mancha blanca correspondiente al sistema frontal que avanzaba de norte a sur por el océano, apegada al continente, como una figura humana con los brazos abiertos.
Por su parte, los mapas posteriores que dibujaron los movimientos del avión dieron cuenta de una maniobra de reconocimiento que terminó con un vuelo a baja altura. Más bajo que las cimas de las montañas que lo rodeaban, lo que nunca debió haber sucedido. Finalmente, la aeronave cayó invertida al agua.
—No entendí por qué venía tan bajo —contó el ex concejal Felipe Paredes: único testigo ocular.
Un informe de la empresa francesa Airbus, casa matriz de la española EADS CASA, fabricante de los aviones, describió el último intervalo: «Pérdida de control del avión mientras realizaba el tramo de viento en cola a través del canal existente entre las islas de Robinson Crusoe y Santa Clara a una altura estimada de 650 pies o inferior, durante el circuito de aproximación a la pista 32, en una trayectoria muy plana (con poca diferencia de altura sobre la pista)».
El vuelo se encontró, explica el documento, con condiciones meteorológicas adversas y viento en distintas velocidades y múltiples direcciones, lo que expuso a la tripulación a situaciones extremas.
Cada vuelo de la FACh lleva un nombre de combate.
El del Casa C-212 era Centauro.
Se sabía que ese día y en ese lugar los vientos chocarían. Aun así, el Centauro ingresó en «la canal» debido —dice la lógica— al nerviosismo de quienes iban piloteando en la cabina, porque ya se había pasado el punto de no retorno y quedaba poco combustible. No había posibilidad de volver al continente.
En junio de ese año, la misma tripulación, en una aeronave de similares características a las del avión siniestrado (Casa C-212, pero matrícula 965), se topó con un techo de nubes en la isla y estuvo a metros de estrellarse con un cerro. Sin embargo, esto nunca fue considerado para los vuelos siguientes ni se comunicó a la institución. Y no es esa una ruta que se avenga con la displicencia.
Por esos años, el aeródromo de Juan Fernández era conocido como uno de los más complejos del país, como los de Villa O’Higgins, Melinka y Tortel, en Aysén; el de Llolle Norte, en Caburgua, o el de Futaleufú, en Los Lagos. Así coincidieron cinco pilotos avezados que lo mencionaron en un artículo del diario La Segunda, siete días después del accidente: «Pilotos hacen el ranking de los aeródromos más difíciles de Chile».
El levantamiento de información meteorológica de ese día, como en todas las otras datas, estuvo a cargo del auxiliar del aeródromo Manuel Chamorro, reconocido patrón de bote, contratado en 2009 por la DGAC. Para eso observó el cataviento, el anemómetro, la cámara y el trayecto de las nubes. «Chamorrito», le decían los tripulantes de los aviones de la FACh. Tenía un talento innato para prever torbellinos y condiciones extremas, y entre él y los pilotos se habían generado fuertes lazos.
Los del continente siempre llevaban regalos al archipiélago porque no es fácil transportar carga hasta la zona. Aún son pocos los barcos que trasladan verduras, materiales de construcción y de aseo personal, todo lo imprescindible para los habitantes de Juan Fernández. Entre esos está el transporte de carga Antonio y el buque Aquiles, de la Armada. A veces las descargas se detienen por mal tiempo cuando las embarcaciones ya están en el muelle. En esos casos los barcos esperan varados, meciéndose en las aguas, con la tripulación adentro, hasta que se acabe la lluvia. Desde el pueblo, en la noche, se ven sus luces blancas en la proa y en la popa.
Para ese viaje por el Océano Pacífico el vuelo Centauro trasladaba, entre otras cosas, pañales y pañuelos húmedos para los niños. Fue lo que se encontró entre las pertenencias que salieron a flote con el pasar de los días. El oleaje de la superficie, tras el desastre, devolvió zapatos que emergían junto a bolsos y materiales para la biblioteca de la escuela recién reconstruida. Muy probablemente, los tres kilos de paltas duras y tres de paltas blandas para los funcionarios del control aéreo de Bahía Cumberland se desintegraron sin llegar a los cincuenta metros de profundidad.
Los restos de la cola del avión Casa C-212 sí yacían en el fondo, así como el fuselaje, el ala derecha y las latas esparcidas de bordes puntiagudos que hallaron los robots submarinos y sonares de rastreo. Antes de eso, los voluntarios de la búsqueda no dejaron espacio sin revisar. Se sumergieron en las cuevas y bajaron al fondo, arriesgándose e ignorando protocolos.
Tras la desventura, las declaraciones a veces erráticas del cuidador Manuel Chamorro fueron registradas el 7 de septiembre de 2011, con la letra apurada del secretario de la Fiscalía de la Aviación, hoy fiscal del Ministerio Público, Alex Ormazábal, escrita con lápiz de pasta azul marca Bic. Chamorro fue la segunda persona en declarar:
«Según mi experiencia, no había problema para que aviones aterrizaran, prueba de ello es que ya lo habían hecho dos aviones. No recuerdo la matrícula de los dos, solo de uno de ellos, la CC–CNN.
A la pregunta de SS. señalo que si bien los dos aterrizaron sin problema, el Dornier, vale decir el CC–CNN, tuvo bastantes turbulencias, según me comentó directamente el piloto de la misma, don Ricardo Shaefer.
A la pregunta de SS. señalo que cuando la aeronave de la FACh hizo la primera pasada, no la vi porque me encontraba en el teléfono, en contacto con la estación en el poblado, incluso recuerdo que me acompañaba el concejal Paredes, Felipe, quien veía la maniobra. Recuerdo que el avión en cuestión solo lo vi cuando pasó la segunda vez, iba a una altura aproximada de veinte metros. Para ser preciso, lo vi cuando abandonaba la pista, a la altura descrita.»
El personal de la Fiscalía Militar de la Aviación había llegado tras el accidente en el mismo avión que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, y el comandante en Jefe de la FACh, Jorge Rojas, porque se necesitaba coordinar el traslado de los cuerpos de las víctimas, las diligencias con el Registro Civil y las policías, así como ordenar las cadenas de custodia y suministrar información a los funcionarios de Santiago. En las jornadas venideras, el exsecretario Ormazábal se instaló a trabajar en una carpa, con un médico y una enfermera, quienes clasificaron, manipularon y protegieron los hallazgos orgánicos con papel de aluminio. Vendría un largo camino judicial en lo penal y lo civil.
En Santiago, en tanto, las instalaciones del Tribunal Militar de la Aviación se habían trasladado la última semana de agosto al primer piso del moderno edificio institucional, ubicado en Pedro Aguirre Cerda 5500. La construcción lucía imponente, alta y recién entregada, pero en las oficinas designadas a la Fiscalía, las cajas y los tomos (pegados o zurcidos) de los distintos procesos judiciales generaban cierto desorden.
Ahí quedaron las declaraciones de Chamorro y las del resto de los involucrados, en el primero de los quince libros del expediente, y ahí se juntaron —diligentemente— los cuadernos secretos con los partes firmados que acreditaban las reparaciones que había experimentado el avión por parte de los técnicos de la FACh y, también, las que nunca se realizaron.
Se registró cada observación de lo imprescindible y lo prescindible. Puesto que, aun cuando existiese alguna observación sin tramitar antes del vuelo, el viaje —ocasionalmente— se podía dar en buenas condiciones y eso también se consignaba. La empresa EADS-Casa establecía en sus manuales que, para todos estos procedimientos, era necesario contar con un funcionario certificado en aviones Casa, pero por impedimentos propios de la logística y el presupuesto de la Fuerza Aérea, aquello nunca se dispuso.
A esas oficinas llegó a dirigir la investigación del caso el ministro en visita designado, Juan Cristóbal Mera, quien no dejó buena impresión en los funcionarios de la Fiscalía Militar de la época. Tampoco en los familiares de las víctimas, porque nunca manifestó intención, dicen ellos, de generar ningún tipo de movimiento o perjuicio en las huestes de la FACh, al punto de cerrar prontamente el proceso judicial sin ninguna consecuencia.
—¿Ustedes saben si acá me puedo cortar el pelo gratis? Y, ¿cómo es la comida del casino? —preguntaba Mera en los primeros días, con cierto ademán superior. El 2 de enero de 2013 sobreseyó el caso, asignándoles toda la responsabilidad a los pilotos fallecidos. «La causa del accidente de la aeronave CASA 212-300, matrícula 966, es la pérdida de control del avión como consecuencia de haberlo volado la tripulación a una altura peligrosamente baja», escribiría en el dictamen. «No existe ningún antecedente recabado en el proceso —versa otro de los párrafos— que permita concluir la existencia de algún desperfecto de la aeronave, y en las comunicaciones radiales de la tripulación no se hizo ver ninguna anomalía mecánica».
«El ministro Mera responsabiliza a pilotos por el accidente», tituló el diario Publimetro.