Una Constitución que sea legítima más allá del proceso constituyente
28.10.2021
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
28.10.2021
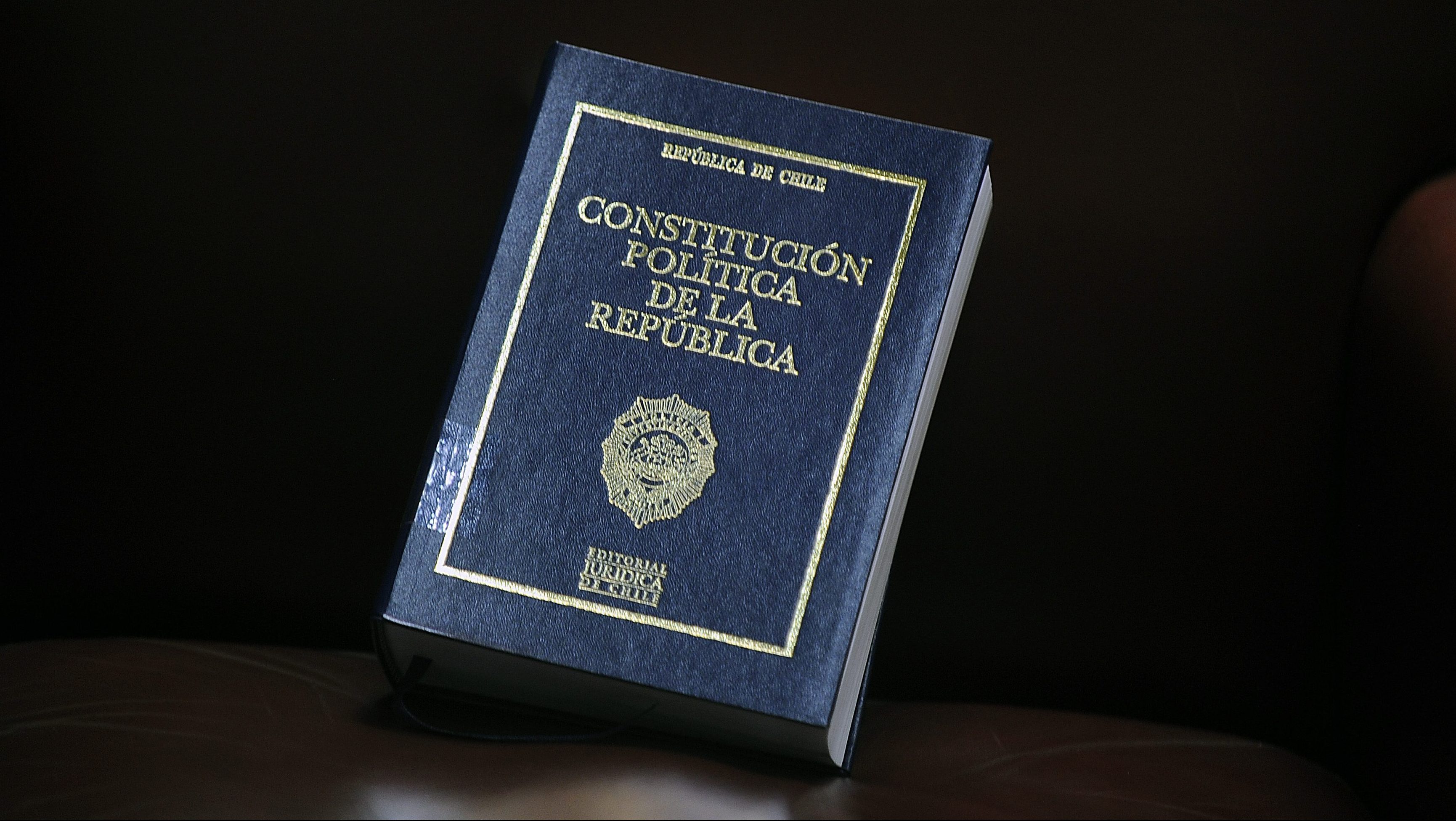
Que los textos constitucionales expresan la voluntad del pueblo soberano es uno de los supuestos históricos con los que hoy trabaja la Convención Constituyente en Chile. Sin embargo, su legitimidad atiende a varios otros elementos, recuerda el autor de esta columna para CIPER, abogado y Doctor (c) en Derecho Constitucional: «Ante todo, la Constitución debe contribuir a fundar un sistema político que permita la realización del autogobierno democrático mucho después de que el proceso constituyente haya finalizado y la Constitución entrado en vigencia. Esta segunda dimensión de la legitimidad constitucional, esencial para un régimen democrático, se vincula menos a la forma de su producción y más a su contenido».
La falta de legitimidad de la Constitución de 1980 ha sido una de las principales razones esgrimidas para explicar y justificar el proceso constituyente actualmente en curso en Chile, a la vez diseñado y organizado para maximizar la participación de la comunidad política en la redacción del nuevo texto, y así legitimarlo desde una perspectiva democrática.
Para plantear correctamente la discusión sobre la legitimidad democrática de una Constitución es sin embargo importante entender la función de ésta. El gobierno democrático —es decir, el autogobierno de una comunidad política— presenta desafíos que le son propios y que lo distinguen de otras formas de ejercicio del poder político. Uno de los principales desafíos es que las decisiones colectivas exigen una articulación y organización que son innecesarios en el caso de decisiones unipersonales. Así, las primeras típicamente exigen reglas sobre quiénes pueden participar en el proceso de toma de decisión, sobre la cuestión a decidir y las opciones disponibles. Más todavía: el autogobierno democrático realizado a través de aparatos institucionales extremadamente complejos, como el Estado moderno, intensifica enormemente dicha necesidad de organización.
La principal función de la Constitución en el marco de un régimen democrático es precisamente la de servir de base de organización para el autogobierno de una comunidad política. De hecho, las constituciones que dieron inicio al constitucionalismo moderno durante el siglo XVIII (las de Estados Unidos y Francia) no conocen en sus orígenes más funciones que la de organizar el ejercicio del poder público. La garantía de derechos individuales, posiblemente el elemento central del constitucionalismo contemporáneo, se consagró ya sea en instrumentos separados ―en el caso francés, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789― o en reformas posteriores a la propia Constitución, como en el caso norteamericano con los amendments.
El advenimiento del constitucionalismo moderno y su principio legitimador por excelencia, la soberanía popular, implica entonces más que el mero reemplazo de un soberano —típicamente, el rey— por otro —el pueblo–. Es tarea de la Constitución moderna la de dar forma, de constituir al nuevo soberano, incapaz por sí mismo de tomar decisiones y expresar su voluntad.

Desde luego las constituciones y el constitucionalismo han cambiado profundamente desde sus inicios. Las primeras han asumido nuevas funciones, incluso eclipsando al elemento de organización del autogobierno democrático. Sin perjuicio de lo anterior, dicha tarea sigue siendo un elemento central de la función constitucional.
¿En qué sentido es lo dicho hasta acá relevante para la pregunta sobre la legitimidad constitucional? Resulta claro que la soberanía popular como principio moderno de legitimación del poder político exige que cualquier forma de ejercicio del mismo deba ser reconducible a una decisión o un acto del pueblo soberano. Al mismo tiempo, es claro que la vigencia de dicho principio exige no concebir excepciones a su aplicación. La Constitución, entonces, debe, como cualquier otra norma jurídica, estar en condiciones de presentarse como expresión de voluntad del pueblo soberano. Pero es igualmente esencial comprender que su legitimidad democrática no se agota en su propia dictación; es decir, en ser ella misma producto de un proceso democrático. Resulta esencial comprender que, ante todo, la Constitución debe contribuir a fundar un sistema político que permita la realización del autogobierno democrático mucho después de que el proceso constituyente haya finalizado y la Constitución entrado en vigencia. Esta segunda dimensión de la legitimidad constitucional, esencial para un régimen democrático, se vincula menos a la forma de producción de la Constitución y más a su contenido.
En tal sentido, ¿qué elementos aparecen como particularmente relevantes para que la futura Constitución de Chile pueda ser fundamento y garante de un autogobierno democrático? Una mirada hacia el exterior y la ampliamente discutida «erosión» de elementos como el régimen democrático o el Estado de Derecho en diversas partes del mundo muestra problemas que deberían ser abordados.
Las elecciones son los momentos clave de una democracia. Es en ellas que la comunidad política —es decir, cada uno de sus miembros— tiene la posibilidad de manifestar su preferencia política en igualdad de condiciones y constituir las mayorías necesarias para la formación de un gobierno. Su relevancia política hace que el derecho a voto y la fórmula de transformación de votos a escaños sean especialmente susceptibles a abusos o restricciones por parte de sectores políticos interesados en disminuir la cantidad de votantes totales o en obtener una cantidad de escaños proporcionalmente superior a la votación recibida. En Estados Unidos, por ejemplo, diversos estados federados han dictado reglas limitando la posibilidad de votar por carta y en persona, en la práctica volviendo más difícil hacer uso del derecho a voto. En tanto en Europa —concretamente, en Hungría y en Polonia— gobiernos denominados «populistas» se han beneficiado de sistemas de transformación de votos en escaños que han significado mayorías parlamentarias suficientes para modificar las bases mismas del sistema político-institucional. En la elección de 2010 en Hungría, el 53% del voto popular para Fidesz de Viktor Orbán se tradujo en un 68% de los escaños en el Parlamento húngaro, que consiguió así la supermayoría de 2/3 requerida para modificar la Constitución. En las elecciones polacas de 2015, por otra parte, el partido PiS obtuvo un 37,6% del voto popular, lo que se tradujo en 235 escaños de un total de 460 (51%), suficientes para obtener una mayoría absoluta y poder gobernar sin requerir formar coalición con ninguna otra fuerza política.
Especialmente en sistemas parlamentarios es justificable que exista una cierta bonificación para los partidos o coaliciones que alcancen las mayores votaciones. Dicho mecanismo facilita la formación de gobierno, al contribuir a evitar una división excesiva al interior del Parlamento. Es evidente, por otra parte, que la protección del principio de igualdad y de las condiciones de realización institucional de los resultados de elecciones constituyen elementos críticos para cualquier sistema que pretenda configurarse como democrático, y que en consecuencia deben mantener una vigencia normativa y práctica sujeta a mínimas restricciones bajo cualquier diseño institucional. Considerando dicho carácter fundamental para el desarrollo de un régimen realmente democrático, la garantía de los elementos indicados en la futura Constitución aparece como plenamente justificada. Todavía más: dado que un sistema democrático debe dificultar su alteración o eliminación, podría incluso considerarse proteger las reglas de garantía a que se ha hecho referencia con quórums especiales, más elevados que el necesario para modificar la Constitución, como forma de destacar su función constitutiva para el autogobierno democrático.
El descrédito del Tribunal Constitucional chileno simboliza, como con pocos otros órganos, la crisis de legitimidad del orden constitucional nacional. En principio, el carácter problemático de un órgano llamado, al menos en parte, a limitar los efectos de decisiones adoptadas de acuerdo al principio democrático es evidente. La relación entre la Constitución en cuanto norma suprema de un orden institucional, vinculante para todas las funciones estatales, y el legislador, legitimado por el principio de soberanía popular, constituye uno de los nudos centrales en la teoría constitucional desde mediados del siglo XX. A ese ya difícil panorama en el plano de la teoría se suma en Chile la apariencia de un órgano completamente politizado, integrado por jueces que deciden exclusivamente de acuerdo a la conveniencia personal o de aquellos a quienes deben su nombramiento.
Si bien las críticas formuladas al Tribunal Constitucional aparecen en gran medida como justificadas [1], la compleja relación entre Constitución y orden democrático carece de soluciones (institucionales) simples. La Constitución es una categoría de norma jurídica especial, profundamente política, por lo que es ilusorio pensar que exista una forma apolítica de resolver los conflictos relativos a su aplicación. La eliminación del Tribunal Constitucional, así, no implicaría una despolitización de los conflictos constitucionales, sino que la politización de cualquier órgano llamado a resolverlos en el nuevo orden constitucional.
El carácter político de la resolución de conflictos sobre aplicación de la Constitución es especialmente relevante para el sistema de nombramiento de los jueces de un tribunal constitucional. La Constitución vigente estructura en su art. 92 el sistema de nombramiento sobre la base del clásico principio del temprano constitucionalismo moderno de la separación de poderes: tres jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo, cuatro por el Congreso Nacional y los tres restantes por la Corte Suprema. El problema principal de un diseño semejante es que no refleja una decisión consciente sobre el problema político que implica un Tribunal Constitucional: mientras que los nombramientos por parte del Presidente o de la Presidenta y del Congreso Nacional podrían hacer suponer una intención de transparentar una cierta cercanía entre la función de juez o jueza constitucional y los órganos políticos, la participación de la Corte Suprema introduce en cambio un elemento al menos en apariencia técnico y apolítico. El carácter de la función de juez o jueza y en consecuencia también del órgano mantiene así un cierto grado de ambigüedad.

Valdría la pena, en atención a lo anterior, aceptar el inevitable carácter político de la aplicación de la Constitución a la resolución de conflictos, y administrar conscientemente las tensiones que eso genera. Un modelo interesante que avanza en esa dirección es el que se aplica a las nominaciones para el Tribunal Constitucional Federal alemán, uno de los más influyentes en el mundo en la actualidad. Sus dieciséis miembros, jueces y juezas, son nombrados por mitades por el Parlamento Federal (el Bundestag) y el Consejo Federal (el Bundesrat), donde deben alcanzar la votación favorable de al menos dos tercios de sus integrantes. El elemento interesante, en todo caso, no forma parte de la regulación formal del nombramiento, sino que constituye una costumbre política que se ha desarrollado respecto de las nominaciones de los candidatos. Estas corresponden a los partidos tradicionalmente mayoritarios, la Socialdemocracia (SPD) y la Democracia Cristiana (Unión de CDU/CSU), que ejercen su prerrogativa de nómina alternativamente. Con el tiempo se han incorporado también los Liberales (FDP) y Verdes (Bündnis 90/Grünen) al sistema de nóminas.
Un sistema como el anterior no pretende generar o mantener una apariencia de neutralidad política; en cambio, busca transparentar el trasfondo político de los nombramientos, asegurar un cierto equilibrio de fuerzas al interior del tribunal, y alimentar la interpretación y aplicación de la Constitución de las visiones políticamente preponderantes en la comunidad política, de acuerdo a su representación parlamentaria. La vinculación a bancadas con representación parlamentaria y la alternancia de la prerrogativa de nombrar candidatos asegura un cierto nivel de equilibrio, al no depender, por ejemplo, de cuántos jueces o juezas cesen en sus cargos dentro de un cierto período (hay que recordar que durante la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos de América se dio la contingencia de tres jueces de la Corte Suprema que cesaron en sus cargos; eso significó para el Presidente la posibilidad de nombrar a sus reemplazantes —un tercio de los miembros de la Corte —y, en consecuencia, de proyectar su influencia sobre las decisiones de la Corte durante décadas por venir).
En un régimen presidencial, el presidente o la presidenta es la figura central del sistema político-institucional. Cuenta, generalmente, con amplias competencias y dirige la realización de la plataforma política gracias a la cual resultó electo o electa. No es extraño, entonces, que, especialmente en Sudamérica, quienes detentan el poder ejecutivo busquen perpetuarse en él, muchas veces realizando modificaciones a las reglas sobre ejercicio del poder ejecutivo o iniciando reformas constitucionales para dicho efecto.
La alternancia en el poder es sin embargo el elemento legitimador central de un sistema democrático. El que la minoría de un momento dado sea capaz de transformarse en mayoría significa que las elecciones se han realizado sin influencia decisiva del gobierno de turno, interesado desde luego en mantenerse en el poder. Es precisamente la posibilidad de convertirse en mayoría lo que funda la legitimidad de todo sistema democrático, por cuanto incentiva a las minorías a reconocer a la mayoría el derecho a desarrollar su programa político, con la expectativa de ser capaces ellas mismas de asumir ese rol en la próxima elección. En el mismo sentido, la permanencia de una misma persona en un determinado cargo por un período especialmente largo puede generar dinámicas de dependencia que erosionan la institucionalización del ejercicio del poder o permitir el desarrollo de prácticas de corrupción que generan enormes costos sociales. Por eso, la enmienda constitucicnal nr. 22 a la Constitución de los Estados Unidos de América fija un máximo de 2 períodos presidenciales como límite. Puede resultar beneficio, en consecuencia y dependiendo del sistema político-institucional que se instaure, el establecer un límite similar en Chile; y, al igual que en el caso de la garantía de integridad del sistema de elecciones democráticas, garantizar su vigencia con un quórum superior al de reforma de la Constitución.
Respecto de todas las cuestiones mencionadas, el papel de la Constitución debe ser el de canalizar, de posibilitar un autogobierno democrático sustentable en el tiempo. Su discusión, así, se vincula no ya a la forma de producción de la Constitución, sino que a sus normas y la forma como ellas contribuyen a constituir el sistema político. La discusión al respecto debe iniciarse ahora, considerando que la Convención ya estudia los contenidos de la futura Constitución.
[1] Para una crítica que combina la dimensión téorica con la realidad chilena, ver: ATRIA, Fernando (s/f). «Sobre el Tribunal Constitucional y la Nueva Constitución» (disponible para descarga).