Daniel Matamala presenta libro de Juan Pablo Luna
06.12.2017
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
06.12.2017
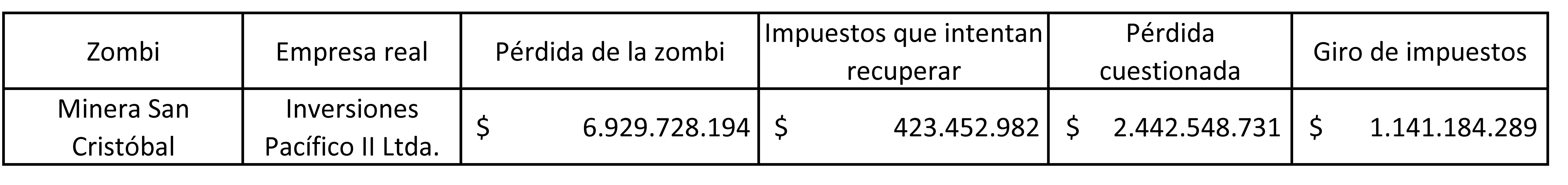
Dése por advertido el lector: lo que viene en las siguientes páginas es difícil de masticar.
Y lo es, no porque el tema no sea fascinante (que vaya que lo es); ni menos porque la prosa sea compleja (que Luna sabe explicar, y sabe hacerlo en simple y en crudo). Lo que viene no es fácil porque este libro de Juan Pablo Luna desnuda con precisión las crisis de nuestro sistema político, pero se resiste a resolverlas de un golpe de ingenio. Huye de los lugares comunes al describir los problemas, desarma mitos políticamente correctos y nos presenta en toda su complejidad el estado de las cosas.
No hay soluciones, fórmulas ni recetas. Es un elogio de la incertidumbre.
¿Cómo así? Vamos por partes, que este plato indigesto hay que masticarlo bien antes de intentar tragarlo.
Algunos lugares comunes dominan el debate público hoy en Chile. Que vivimos una crisis de confianza, causada por el choque entre una ciudadanía empoderada por nuevas formas de comunicación, y una élite incapaz de amoldarse a este nuevo escenario. Esa crisis tiene expresiones cuantitativamente evidentes, como la baja participación electoral, y los récords de desconfianza y desaprobación hacia el Congreso, el gobierno y otras expresiones de poder. También aparece en otras manifestaciones más bien subjetivas, como el clima enrarecido en las redes sociales, o las agresiones verbales y físicas contra las autoridades.
Esa malaise social traería ciertos peligros, continúa este diagnóstico. El más temible de ellos es el populismo. Se le presenta como el fantasma de un caudillo dispuesto a barrer con la élite política y reemplazarla con el infierno particular de quien lance la profecía: para algunos será la demagogia económica, para otros el militarismo autoritario, la lucha de clases, el racismo ignorante a la Trump, etc.
Ante tales pesadillas, sigue esta mirada, afortunadamente hay soluciones: transparencia total para recuperar la confianza, leyes que estimulen la renovación política para recomponer lazos con la ciudadanía, partidos con mejor accountability que den gobernabilidad, etc.
Esta trilogía (problema > peligro > solución) que suelen ofrecer los columnistas de la plaza, resulta reconfortante. Tenemos un problema, hay un peligro en él, pero conocemos ciertas pócimas milagrosas para eludirlo.
En las siguientes páginas, en cambio, Juan Pablo Luna nos sacará de esa zona de confort para introducirnos en el vértigo de la incerteza. Si están dispuestos, síganlo, pero antes les hago una advertencia tomando prestadas las palabras de Nicanor Parra y su «Montaña Rusa»: «Suban, si les parece / Claro que yo no respondo si bajan / echando sangre por boca y narices».
Firmen aquí, si así y todo quieren seguir adelante.
Luna sitúa el inicio de la crisis en la pérdida del vínculo entre políticos y sociedad civil, reemplazado por un lazo cada vez más estrecho con los intereses empresariales y la tecnocracia. Esta conformación de una élite político-técnico-empresarial, autónoma del teórico soberano (el pueblo), fue generando una crisis de baja intensidad.
Es el «no estoy ni ahí» de los años de la transición, minimizado en su momento como expresión de «normalidad» de una sociedad madura, que ya no se jugaba la vida en cada elección, y donde por lo tanto, naturalmente los intereses del respetable se enfocaban en elegir el mejor modelo de electrodoméstico, y no el partido político más cercano a sus sueños e intereses.
Esta mirada de la política como mera administración puede parecer muy plácida, pero es una bomba de tiempo. Para explicar por qué, permítanme citar una frase de Carlos Peña en su libro «Ideas de perfil»: «Cuando a la política se la concibe como una mera técnica o un saber experto –y la deliberación de los ciudadanos queda entonces desplazada por la cultura de los expertos, los technopols como los llaman hoy los papers de Political Science- se está suprimiendo de la vida colectiva la necesidad de discernimiento y de diálogo. Y la vida común aparece como la ejecución de un guión que no podemos modificar sino solo –a través de los expertos- leer».
La mera lectura del guión tarde o temprano se vuelve insuficiente para la ciudadana, y de pronto esta crisis se vuelve de alta intensidad. Entonces llega la anomia: «las normas que rigen la acción social se rompen y los actores se quedan sin marcos de referencia, sin libreto», explica Luna. Los protagonistas repiten sus rituales habituales, pero estos parecen de pronto desprovistos de todo sentido. En esa sensación de banalidad quiero extenderme, porque se cuela hoy en todos los ámbitos.
Se la percibe cuando un gobierno llama a comisiones, grupos de trabajo o mesas de diálogo para enfrentar alguna demanda social que le ha explotado en la cara. Cuando el Congreso sigue ciertos rituales coreográficos, como las interpelaciones en que un diputado, con cara de cirunstancia y ademán enérgico, conduce un cuestionamiento que terminará con el ministro en cuestión siendo aplaudido por la barra brava producida para la ocasión. Cuando, al ser pillada con las manos en la masa, alguna autoridad declama la relevancia del «respeto a la institucionalidad», de «la presunción de inocencia», o «la inviolabilidad de la honra», intentando presentar como asunto de principios (o de patriotismo, incluso) lo que todos los espectadores sabemos que no es más que el esfuerzo por salvar el pellejo.
Pero esa misma ritualidad vacía se percibe también en los movimientos sociales. ¿De qué otra manera describir el calendario de protestas, marchas y tomas que se despliega cada otoño e invierno, mientras los dirigentes estudiantiles intentan legitimar su conducción, dejar huella y convencerse a sí mismos de que este año sí será, sin duda, al fin, un nuevo 2011?
Rituales a los que ese mismo pueblo que no escucha a los políticos también dejó de prestar atención, marcándolos en el calendario con la misma resignación con que se reciben las lluvias, los tacos o los cortes de agua y luz: disrupciones incómodas, sin ningún sentido, de la rutina diaria.
Cuando los políticos pierden su capacidad de intermediación, de traducir las demandas sociales en políticas públicas, el sistema se rigidiza. Cada uno repite sus rituales, pero falta la bisagra que convierta ese movimiento mecánico en avance. Sin la bisagra (o más bien, con una bisagra que ya no tiene aceite), cada movimiento suena con más y más estrépito, a riesgo de romperse.
Los eslóganes se convierten en fines en sí mismos, más que en instrumentos que, traducidos por la política, terminen generando decisiones públicas mínimamente legítimas y satisfactorias. Es una forma de ritualidad vacía a la que la nueva izquierda del Frente Amplio y el movimiento estudiantil se ha mostrado particularmente adicta.
¿Es la transparencia la pócima mágica que solucione la anomia? Instintivamente, parece claro que sí. Es lo que demandamos los medios de comunicación y las redes sociales, proclives a estallar con escándalo cada vez que, paradójicamente, esa transparencia nos permite mirar por el ojo de la cerradura lo que ocurre en la cocina del poder. A riesgo de ser muy políticamente incorrecto, Luna controvierte esta idea. Citando a Max Weber, recuerda que el liderazgo político requiere de cierta «magia». Y la magia es, por definición, opaca. Por algo el sombrero de copa del que sale el conejo no es transparente. Es negro.
Este libro también contradice la extendida idea de que el abismo al que nos asomamos es el populismo. Ejemplificando con el caso de Perú, el autor nos habla de un peligro diferente. El poder que pierden los partidos no necesariamente se lo roba un caudillo galopando en un corcel negro y blandiendo una bandera roja. Puede que, mucho más quietamente, sea una élite tecnocrática la que usurpe ese poder, volviendo totalmente superflua la rutina democrática.
En este escenario, es la burocracia (especialmente los economistas a cargo de Hacienda) la que define políticas públicas, garantiza estabilidad macroeconómica y da confianza a los inversionistas para que la rueda siga girando. La que escribe el guión, siguiendo a Peña.
Un panorama mucho más tranquilizador para quienes pretenden mantener el status quo con la tapa bien firme sobre la olla a presión. ¿Y la democracia? Mal, gracias.
Es esa, me parece, una mirada especialmente torpe sobre la situación actual. De hecho, se ha puesto de moda en la élite chilena (ese nudo político-técnico-empresarial) poner a Perú como un modelo de éxito. Perú crece más que Chile, nos dicen. Las inversiones mineras se desvían hacia allá porque hay «garantías» que nosotros ya no damos. El timón económico no se mueve por presiones populistas. Y además nos ganaron en La Haya, y eligieron a un gringo pro-mercado (PPK) como Presidente.
Hay en ese diagnóstico una sicología interesante. Una suerte de desplazamiento del mito del paraíso perdido, desde nuestra idílica transición con un 7% de crecimiento y consensos cupulares, al amable y cómodo Perú (¡qué bien se come allá, además!).
¿Respuestas? Juan Pablo Luna recuerda el chiste del borracho que busca la llave bajo el farol, no porque el llavero haya caído ahí, sino porque es el único lugar donde hay luz.
Es aquí donde el texto se vuelve derechamente inquietante. Porque nos saca de la luz del farol, para buscar en la oscuridad. Y peor aún (alerta de spoiler): no encontraremos el llavero.
«La crisis chilena», advierte Luna, «es la manifestación local de algo muy grave: el agotamiento de un modelo económico y de gobernanza que, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy logró compatibilizar capitalismo y democracia representativa. Hoy ya no parece posible que democracia y capitalismo, tal como los hemos venido practicando hasta ahora, sigan siendo compatibles».
Dejaremos a las páginas que siguen la fundamentación de tan demoledor diagnóstico. Tal vez a los que sueñan con la superación de esta «democracia burguesa» y del capitalismo como motor del orden social, la propuesta les parezca hasta excitante. Lamento no compartir tal entusiasmo. La dupla capitalismo + democracia representativa, con todas sus enormes deficiencias, ha creado las sociedades más prósperas de la historia de la Humanidad, y temo que no se avizora en el horizonte ninguna fórmula capaz de competir con ella.
Valga aquí un brevísimo resumen, cortesía de Yuval Noah Harari en «Homo Deus»: en las últimas décadas los seres humanos hemos dominado, por primera vez desde que salimos de las cavernas, las tres grandes causas de sufrimiento humano: el hambre, la peste y la guerra.
Hoy la obesidad mata a tres personas por cada una que muere de hambre o desnutrición. Las epidemias capaces de liquidar de un plumazo al 20 o 30% de la población son cosa del pasado.
Incluso la violencia humana, contra todo lo que podamos pensar viendo un noticiero de televisión, va en franca retirada. En las sociedades agrícolas antiguas el 15% de la población moría a manos de otros hombres. Hoy el promedio mundial está bajo el 1%, sumando las guerras y la criminalidad. Por cada persona que muere en un enfrentamiento bélico, hay 12 que perecen víctimas de la diabetes. Citando a Harari, «para el norteamericano o el estadounidense medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que al-Qaeda».
Todo esto ha ocurrido en la era del capitalismo y la democracia representativa.
Algunos economistas neoliberales suelen citar datos como estos para argumentar que la única función de la democracia es no estorbar. Lo realmente importante sería que el libre mercado pueda funcionar a su antojo, produciendo la tecnología que multiplica la productividad de los cultivos, inventa mejores medicamentos y genera empleos pacíficos para que no tengamos que matarnos los unos a los otros por ese último mendrugo de pan.
Otros, en general desde la vereda izquierda de las ciencias políticas, suelen hacer la lectura opuesta. Lo importante son las instituciones políticas que reparten los frutos del progreso (evitando que la tacañería de unos pocos mate de hambre a los demás), generan políticas públicas de sanidad (contra el lucro de las farmacéuticas que solo salva a quienes pueden pagar por el remedio), y crea instituciones internacionales para la solución pacífica de conflictos (mientras la industria bélica solo quiere más guerras para alimentar su codicia).
Ambas miradas me parecen igualmente miopes. Los mercados libres de interferencia política no existen. Es siempre la sociedad la que traza la línea que define qué es susceptible de ser comprado y vendido y qué no. Hoy la esclavitud, el tráfico de personas, la venta de órganos o la transacción de sangre no son mercados aceptables, porque la política así lo ha decidido. El sueldo mínimo, la prohibición del trabajo infantil o la obligación de cotizar para salud y previsión son otros ejemplos cotidianos de límites casi universalmente aceptados del mercado.
No hay crecimiento sustentable sin instituciones legítimas que lo soporten, y a los porfiados que creen que el mercado lo es todo, aprovecho de derivarlos a leer a Daron Acemoglu y James Robinson para la explicación detallada (« ¿Por qué fracasan los países?»).
Tampoco se ve cómo la democracia pueda ofrecer por sí misma un arreglo social satisfactorio, sin ir unida al crecimiento económico sostenido que solo provee el capitalismo en alguna de sus formas. En ese sentido, el diagnóstico de Aníbal Pinto Santa Cruz («Chile, un caso de desarrollo frustrado») sigue siendo aleccionador. En 1959, Pinto advertía sobre el problema causado por una democracia que incorporaba las demandas de grandes masas de la población a la vida pública, sin un desarrollo económico capaz de satisfacer tales quejas. El epílogo de ese desencaje entre expectativas políticas y realidad económica ya lo conocemos.
¿Qué esperar, entonces, de un futuro en que esta unión virtuosa parece resquebrajada sin remedio? Dejaré que al autor responda esas preguntas en las siguientes páginas. Siempre, claro, que ustedes sigan convencidos de subir a la montaña rusa que ha instalado Juan Pablo Luna.
Por las dudas, ajústense bien el cinturón.