Crimen organizado: la amenaza al sistema político chileno que se ignora
27.02.2017
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
27.02.2017

Los países aislados geográfica y culturalmente, como Chile, tienden a creer que los problemas que enfrentan son únicos y que la experiencia de sus vecinos no tiene nada que enseñarles. Las tres columnas que siguen se enfocarán en analizar los procesos regionales y globales que, contra lo que se cree, tienen implicancias, al menos como contexto, para entender la crisis de sistema político chileno y sus posibles desenlaces.
En esta columna me centraré en la mayor gravitación que parece haber cobrado el crimen organizado en la región, y sus interacciones con los sistemas políticos nacionales. En la siguiente se especulará sobre las limitaciones que poseen los modelos de desarrollo que la izquierda y la derecha proponen para el Chile de los próximos años, en el contexto de la transformación que hoy vive el capitalismo global y de las dinámicas de producción de riqueza en el modelo económico emergente. La última columna propondrá un ejercicio similar, pero centrándose en los déficits de las instituciones de la democracia liberal (así como alguna de las alternativas más populares) para producir gobiernos eficaces y legítimos en el mundo contemporáneo. Tomadas en conjunto, estas tres columnas argumentan que la crisis del sistema político chileno se inscribe en un contexto regional y global. Ese contexto condiciona las características particulares que tiene la crisis en Chile y también limita la viabilidad de las posibles “vías de salida”.
En otras palabras, la crisis chilena no es única, en el sentido que comparte algunas características con crisis políticas que también se observan -en paralelo- en otros países. Pero la crisis chilena se vuelve específica al combinar sus rasgos y características propios -discutidos en las columnas anteriores- con los desafíos y problemáticas que impone el contexto regional y global que pautan la realidad contemporánea.
Latinoamérica acaba de vivir un período de crecimiento económico inusitado en la historia de la región: el boom de los commodities. Ese boom permitió una fuerte expansión en los servicios educativos, de salud y de infraestructura. Un buen ejemplo es Perú, que llegó a los titulares internacionales gracias a la exitosa reducción de la pobreza lograda durante los últimos años. En un artículo de próxima publicación, en co-autoría con Eduardo Dargent y Andreas Feldmann [1],documentamos como ese Estado, tradicionalmente débil y con poca capacidad de alcance, expandió significativamente su presencia en todas las regiones del país: creció notablemente el número de escuelas y clínicas de salud, la infraestructura vial, la presencia territorial del sistema judicial (fiscalías) y la dotación policial.
A pesar de todo eso, el Estado peruano es hoy, en términos relativos, menos poderoso que antes del boom. ¿Cómo se explica esta paradoja? El boom económico no solo potenció la economía formal, sino también la economía ilegal.
En nuestro artículo documentamos la expansión de la criminalidad en Perú, así como la de los conflictos sociales asociados en muchos casos a actividades extractivas irregulares e ilegales. Entre los mercados en expansión destacan los de la producción de cocaína (por el efecto del Plan Colombia, que desplazó la producción de droga hacia el sur, Perú es hoy en uno de los principales productores), la extorsión (asociada a mercados tan disímiles como las obras de construcción o los colegios privados), la minería ilegal, la tala y el contrabando.
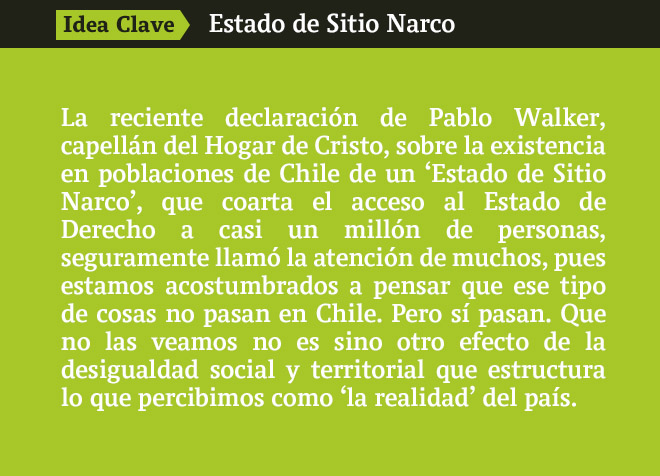 Una historia similar puede contarse de la otra economía latinoamericana que ha mostrado más dinamismo económico en los últimos años: Paraguay. Según datos de la oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas UNODC, Paraguay se ha convertido en el primer productor de marihuana del mundo, y posee fronteras increíblemente permeables con el segundo mercado de consumo del mundo (Brasil), así como con Bolivia y Argentina. Por dichas fronteras no solo pasa droga, sino una variedad de productos. La trata de personas también es frecuentemente denunciada, y tiene a varios países de la región como destino frecuente.
Una historia similar puede contarse de la otra economía latinoamericana que ha mostrado más dinamismo económico en los últimos años: Paraguay. Según datos de la oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas UNODC, Paraguay se ha convertido en el primer productor de marihuana del mundo, y posee fronteras increíblemente permeables con el segundo mercado de consumo del mundo (Brasil), así como con Bolivia y Argentina. Por dichas fronteras no solo pasa droga, sino una variedad de productos. La trata de personas también es frecuentemente denunciada, y tiene a varios países de la región como destino frecuente.
Las estrategias que usan los traficantes y el impacto que tienen en las economía de sus países desafían la creatividad del “realismo mágico”. Un ejemplo es la denominada “culebra”, un convoy de camiones que transita por los pasos fronterizos irregulares en el altiplano Peruano-Boliviano. Las autoridades de ambos países no se atreven a detenerlo por el riesgo de generar reacciones violentas por parte de las poblaciones locales que viven del contrabando. La “culebra” lleva a Perú, entre otros productos, electrodomésticos que, aunque parezca inverosímil, son más baratos en Bolivia aunque ese país no posea puertos propios a los que lleguen esas mercaderías. Una hipótesis probable es que provengan de Paraguay, país con el que Bolivia tiene frontera abierta en la zona del Chaco, y donde gran cantidad de mercadería ingresa sin tributar.
Según declaró un fiscal anti-crimen organizado que entrevisté en 2012 en Asunción, la aduana paraguaya solo tiene capacidad de revisar uno de cada 40 containers que pasan por la frontera. El funcionario judicial también me dijo, aludiendo a la profesionalidad de la aduana paraguaya: “y adivine usted qué container se abre; seguramente, el que trae todo en regla”.
Se estima que desde Perú “la culebra” lleva hacia el Atlántico cocaína, madera y productos de la minería ilegal: parte del oro peruano termina siendo exportado por Uruguay, un país que prácticamente no cuenta con minas de oro y que históricamente posee una significativa exportación del mineral, al tiempo que ha operado como una plaza histórica para el lavado de dinero.
El mismo tipo de vínculos internacionales se observa en el negocio de automóviles que son robados en Argentina y que ingresan a Bolivia por pasos fronterizos legales, como vehículos de turistas. Este negocio, según una acuciosa investigación de Matías Dewey (El orden clandestino, Katz 2015) crece gracias a la exitosa cooperación entre la policía, las bandas de ladrones y la actividad política, tanto en el país en que los autos son robados como en el que son vendidos.

Contrabando de cigarrillos detectado por Carabineros
Según registra Dewey, las bandas pagan a la policía importantes sumas para generar “zonas liberadas” para el delito. Pero esos recursos no solo contribuyen al enriquecimiento ilícito de los agentes, sino también son una de las “cajas” fundamentales para el financiamiento de la política local. En otras palabras, casi no hay político local que pueda tener aspiraciones serias si no “arregla” con las policías. Aún si el candidato puede financiarse por otros medios, “estar mal” con la policía puede traducirse en un aumento de la delincuencia y la inseguridad en el distrito o jurisdicción relevante, lo que definitivamente puede también complicar las chances electorales de los candidatos locales.
En otro giro que el realismo mágico envidiaría, Dewey muestra en su investigación que las coimas contribuyen a financiar incluso la compra de útiles de oficina para las comisarías (financiamiento que escasea por parte de fuentes estatales). Con esos materiales se imprimen las denuncias con la que los dueños de los vehículos robados acuden a sus compañías de seguros. Según Dewey, las aseguradoras también parecen cooperar con la policía para mantener su “riesgo” dentro de parámetros que garanticen la rentabilidad del negocio. En este sentido, la policía no solo cede terreno al crimen organizado, sino que contribuye al negocio de las aseguradoras manteniendo los niveles de delito bajo parámetros relativamente controlados (y controlables) y estimulando, al mismo tiempo, la propensión de los dueños de vehículos a asegurarse contra el robo. Así, el sistema parece seguir el llamado del antipoeta chileno Nicanor Parra, “¡Corrupción sustentable, venceremos!”.
Del lado boliviano, los autos que no son desguazados en Argentina -y en otros países limítrofes como Brasil o Perú-, y cruzan la frontera, son popularmente conocidos como “chutos”: autos sin patente.
La masividad de este mercado, sobre todo en el medio rural donde circulan libremente, le ha permitido al gobierno del MAS generar un beneficio tangible para sus “propietarios” vía la legalización y “nacionalización” de los vehículos. En 2011, a través del “Programa de Saneamiento Legal de Vehículos” (una de las varias “regularizaciones” promovidas por el MAS), al menos 130 mil vehículos comenzaron el trámite de nacionalización, aunque solo 80 mil lograron terminarlo. En el intertanto, se calcula que entre 2010 y 2016 cerca de 15 mil nuevos “chutos” ingresaron a territorio boliviano.
Aquellos que no lograron terminar el trámite, así como los nuevos dueños propietarios, conformaron distintas asociaciones y continúan presionando por una solución al gobierno, el que posee un doble incentivo para legalizar: ganar el favor de los “chuteros” y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad del Estado de cobrar patentes.
El otro caso que analiza Matías Dewey en su libro El orden clandestino es el mercado de la vestimenta “trucha” que se produce en talleres ilegales -en muchos casos en condiciones de semi-esclavitud y con trabajadores en condición de inmigración ilegal- que circundan el mega-mercado de La Salada. Este mercado no solo opera, como el de los autos, con protección policial, sino que permite al Estado cobrar impuestos (de forma no oficial), y a las transnacionales cobrar royalties (rebajados) a los talleres que falsifican sus marcas.
Todos los casos mencionados tienen una particularidad que los distancia del violento crimen organizado que caracteriza a México, Venezuela, Colombia y Centroamérica: la cooperación entre la criminalidad organizada y agentes a cargo del Estado (Poder Judicial, políticos locales y, en algunos casos, políticos de nivel nacional).
Los mercados ilegales, aunque no los queramos ver, son parte esencial de la economía y la política de nuestros países, pues pueden generar empleos más rentables que la economía formal y financian el consumo de una fracción significativa de la población”
Dicha cooperación puede asumir distintos formatos: por ejemplo, las policías tienen capacidad de imponer más condiciones al sistema político en Argentina que en Paraguay o Bolivia; en cambio, en Brasil, como se ha hecho evidente recientemente, las bandas criminales han arrebatado a los partidos parte del poder político y han transformado las cárceles en lugares desde donde se influye significativamente en lo que sucede en las principales ciudades del país. Pero estos casos generan, comparativamente, bajos niveles de violencia. En esta menor violencia influye el menor interés de la DEA en reprimir el tráfico de drogas en la región sur de nuestro continente –cooperando con las fuerzas de seguridad locales-, en tanto ese tráfico no tiene usualmente como destino Estados Unidos, sino las rutas que conectan África y Europa.
No obstante, existen casos que muestran lo efímera que puede ser la “tranquilidad social” conseguida a través de la cooperación y convivencia del sistema político-institucional con el crimen organizado. Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, es un terrible ejemplo. Contando históricamente con altos niveles de desarrollo humano, en comparación con otras provincias, Rosario tiene hoy la tasa de homicidios más alta de Argentina y superior a gran parte de las ciudades colombianas y mexicanas.
La violencia escaló en esa zona argentina a partir de 2007, como resultado de la alternancia en el gobierno provincial, luego de un período de largo dominio del peronismo. El gobierno del Frente Amplio, en Rosario, rompió los pactos de protección existentes entre la policía y las organizaciones de crimen organizado. Y lo hizo en un contexto en que el boom económico incrementó la demanda para bandas de micro-tráfico local, así como la llegada masiva de inmigrantes de la región del Chaco a la periferia rosarina. El quiebre de los pactos tradicionales, y la competencia entre bandas que comenzaron a fragmentarse y que pujaban por asentar su control sobre el territorio, incrementó los niveles de violencia de modo exponencial.
El caso de Rosario es similar, en términos de su trayectoria, al de México, tras la alternancia entre el PRI, que gobernó México por 71 años y el PAN que lo reemplazó en 2000. Esos casos ilustran lo rápido que un orden clandestino y relativamente pacífico, asentado en la corrupción, puede mutar a un orden abiertamente violento, en que el Estado, intentando poner bajo control al crimen organizado, termina limitando aún más su capacidad de acción.
Periodos de calma y de baja visibilidad de la criminalidad pueden no ser el resultado de pocos actos delictuales, sino de la existencia de pactos entre el sistema legal y el ilegal. Los gobiernos que tratan de desmontar esos pactos pueden terminar desatando una violencia inusitada.
Por eso es central prevenir la formación de esos pactos.
Ahora usted se preguntará por qué puede ser esto relevante para Chile, si este país posee uno de los aparatos estatales comparativamente más fuertes de la región, así como fuerzas del orden y un sistema político muchísimo más probo que el de los países vecinos (sí, a pesar de todo lo que se discute sobre corrupción en Chile, en términos comparativos, la incidencia del fenómeno es relativamente marginal respecto a otros casos).
Se me ocurren tres razones para que lo que pasa en el vencindario llame la atención aquí [2].
Primero, aunque su extensión es sin duda menor, existen múltiples indicios de la existencia de criminalidad organizada en Chile. Solo algunos ejemplos:

Laboratorio ilegal de drogas descubierto en Colombia
Segundo, los mercados ilegales son dinámicos y sumamente plásticos. Sus operadores, a diferencia de los estados que intentan controlarlos y regularlos, se mueven rápido, cambiando de territorio o de bien transado. Que hoy no exista una penetración fuerte del crimen organizado en Chile no garantiza, necesariamente, que en el futuro cercano no se generen más oportunidades para la expansión de redes criminales que operan con mucho éxito (y por tanto, generando muchos recursos de poder) en el futuro. La relativa debilidad económica de los estados nacionales para asentar su poder en numerosas localidades de su territoriovis-á-vis el poder que acumulan las redes criminales en las arenas locales en que operan, les brinda la capacidad de desafiar la acción estatal de modo efectivo y relativamente rápido.
Tercero, aún en aquellos casos en que el crimen organizado tiene mayor presencia, los analistas y los técnicos tienden a no considerar sus efectos. Los mercados ilegales, aunque no los queramos ver, son parte esencial de la economía y la política de nuestros países. Entre otras cosas, estos mercados pueden generar empleos más rentables que la economía formal, financian el consumo de una fracción significativa de la población, proveen al estado y a los políticos formas de financiamiento alternativo, y hasta pueden establecer en ciertas localidades servicios de asistencia social más efectivos y legítimos que los de los propios estados nacionales.
En contextos en que el empleo formal se precariza y en que la educación y el trabajo pierden legitimidad (y eventualmente eficacia) como canales de movilidad social ascendente, existen también más oportunidades para la expansión de los mercados ilegales.
Subestimar el rol de la economía ilegal en la realidad social posee implicancias importantes en la formulación de políticas públicas. El debate reciente sobre la regulación del financiamiento de las campañas en Chile es un ejemplo concreto de nuestra miopía respecto a la posible incidencia de este fenómeno en el país. Todo el debate estuvo centrado en el rol de los empresarios como financistas de la política. Pero, ¿es descabellado esperar que en localidades en que operan redes de criminalidad organizada existan vínculos entre políticos locales y bandas criminales?
Esas redes, aunque relativamente débiles e invisibles a nivel nacional, pueden eventualmente ser muy poderosas a nivel local. ¿Qué sucede entonces si profundizamos la descentralización? ¿No correremos riesgo de generar más oportunidades de captura del sistema político y la institucionalidad estatal local por parte de operadores del crimen organizado?
Aunque el crimen organizado no esté en la agenda de Chile, su análisis también permite evaluar la “solucionática” que izquierda y derecha proponen para el problema de la delincuencia.
En términos muy esquemáticos, la izquierda tiende a pensar que la delincuencia es una consecuencia de las condiciones de pobreza en que vive parte significativa de la población. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico aunado a políticas sociales adecuadas debiera atenuar la incidencia de la criminalidad. Sin embargo, recientemente, la criminalidad organizada se ha vuelto más presente en América Latina en el contexto de un fuerte y significativo crecimiento económico y de una expansión sin precedentes de políticas de transferencia condicionada hacia los sectores más pobres. En este plano, la complejidad de las realidades de exclusión y desigualdad, y su efecto sobre varias generaciones de ciudadanos, vuelve mucho menos lineal la solución al problema.
En contextos en que el empleo formal se precariza y en que la educación y el trabajo pierden legitimidad (y eventualmente eficacia) como canales de movilidad social ascendente, existen también más oportunidades para la expansión de los mercados ilegales”
La derecha, por su parte, tiende a enfatizar políticas de “mano dura”. En países como Brasil, esas políticas, implementadas en los años 70, dieron pie al surgimiento en las cárceles de lo que hoy son las más potentes organizaciones criminales, con presencia no solo en Brasil sino en países limítrofes (a modo de ejemplo, un senador paraguayo que entrevisté en 2012, confesó que el financiamiento de su partido provenía masivamente de “sus amigos en el Brasil”).
Esas organizaciones gestadas por las políticas de encarcelamiento masivo durante los años 70, y por la “mezcla” de criminales comunes con presos políticos de la dictadura brasilera que transmitieron ideales revolucionarios a sus compañeros de presidio, dio lugar al surgimiento de “sindicatos criminales” que hoy poseen muchísimo poder en Brasil, dentro y fuera de la cárcel.
Quienes conocen La Legua, en Santiago de Chile, comentan que la intervención policial de la población también habría generado efectos perversos. Si bien Chile no ha vivido el surgimiento de sindicatos criminales como en Brasil, la intervención de La Legua parece haber contribuido a fragmentar las bandas dedicadas al microtráfico y a aumentar la violencia. Lo ha hecho, además, reduciendo dramáticamente la edad de ingreso (entre 8 y 12 años de edad) al consumo y a la actividad criminal [6].
La reciente declaración de Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, sobre la existencia en poblaciones de Chile de un “Estado de Sitio Narco”, que coarta el acceso al Estado de Derecho a casi un millón de personas, llamó seguramente la atención de muchos, pues estamos acostumbrados a pensar que ese tipo de cosas no pasan en Chile. Pero sí pasan. Que no las veamos, y que nos parezcan muy lejanas, no es sino otro efecto de la desigualdad social y territorial que estructura nuestra experiencia cotidiana, y lo que percibimos como “la realidad” del país.
Notas:
[1] Eduardo Dargent, Andreas Feldmann, y Juan Pablo Luna. “Greater State Capacity, Lesser Stateness? Commodity Boomsand Net State Capacity”, Politics and Society (en prensa).
[2] Una cuarta razón, no abordada aquí, podría ser la incidencia histórica de Chile en el mercado de la droga. Véase http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR014/Gootenberg_Paul.pdf
[3] También se han reportado casos de trata de trabajadores chinos. http://www.senado.cl/denuncian-que-inmigrantes-chinos-se-encuentran-en-condiciones-inhumanas-en-talcahuano/prontus_senado/2014-08-22/102554.html
[4] Véase por ejemplo: http://www.estrellaiquique.cl/prontus4_nots/site/artic/20100616/pags/20100616001011.html
[6] http://www.latercera.com/noticia/las-marcas-de-la-legua-a-15-anos-de-la-intervencion/