SENAME: Cómo dejar de ser pasivos ante el sufrimiento de nuestros niños
28.11.2016
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
28.11.2016

Vea la columna anterior «Crisis del Sename: Ni un niño (a) menos«
En la columna pasada analicé la crisis del Sename, enfocándome tanto en la falta de voluntad política para dotar al sistema de los recursos que los niños y niñas requieren, como en la responsabilidad de los operadores al no exigir el cumplimiento de los derechos de los menores de edad que están a nuestro cuidado. Sostuve que los jueces tenemos atribuciones para compeler a las autoridades a que provean la oferta que niños y niñas necesitan y que podemos incluso forzar su cumplimiento a través de la coerción como último recurso.
En esta columna quiero argumentar que, aun cuando los sistemas de protección tienen que actuar con decidida convicción, acorde a lo que mandatan los convenios internacionales que ha suscrito Chile, la protección de la infancia es una tarea de toda la comunidad. No busco con esto diluir la responsabilidad del Estado, que sin duda la tiene, como lo ha reconocido el presidente de la Corte Suprema. Lo que quiero es resaltar algo esencial que los debates públicos olvidan: que lo que niños y niñas necesitan siempre es a personas que les den afecto y seguridad, que los reconozcan como individuos plenos de derechos, que los eduquen y que, fundamentalmente, “estén para ellos”.
Una nutrida evidencia internacional sugiere que por cada tres meses que un niño o niña de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo.
Ese vínculo familiar deberían proveerlo los padres y la familia cercana. Pero si ellos no están disponibles, ¿entonces quién?
Las instituciones no pueden resolver esa necesidad básica porque la decisión de proteger a través de la internación opera, de forma velada, como una sanción para el niño y su familia: culmina en la privación del medio familiar. Aunque en la jerga de los sistemas de protección se habla de “hogares”, el contexto que ofrecen estas instituciones es, en la práctica, la negación de la familia.
Ante la crisis que vive el sistema residencial muchas personas creen que la solución debiese ser agilizar los procesos de adopción. Y reclaman con igual brío, tanto por las terribles condiciones que ofrecen los “hogares”, como por el tiempo que se demora el sistema en entregar en adopción a un niño o niña, como si ambas situaciones fueran ejemplos de la misma burocracia inútil del Estado.
A mi parecer, tanto la internación como la adopción debieran ser los últimos recursos al pensar en el bienestar de un niño o niña. Lo primero debiese ser dar un real apoyo a la familia de origen, considerando, como dice el psiquiatra Sergio Bernales: “las situaciones de menoscabo y exclusión social de ciertos ciudadanos para ayudarles en sus funciones parentales” [1].
Pero para que eso sea posible, no solo se necesita apostar institucionalmente por las familias, abandonando la mirada fiscalizadora y sancionadora que pesa sobre ellas, tomando en consideración el contexto en el que se desenvuelven, dejando de verlas intrínsecamente malas o como casos perdidos, comprendiendo las causas de los graves conflictos por los cuales atraviesan. Es necesario también contar con una comunidad activa que sea capaz –cuando se necesite- de acoger temporalmente a los niños mientras sus familias reciben el apoyo que requieren para mantener la guarda.
Insisto: se necesita una comunidad que reciba a niños y niñas no para que sean “sus hijos” (adopción), sino que sea solidaria con hijos e hijas de otras familias que lo están pasando mal, pero que pueden salir adelante con el apoyo que el Estado está obligado a brindar. Ayudar a otro no con un sentido de pertenencia, sino porque sigue siendo un otro y es, al final, parte de nuestra comunidad.
En ese sentido es que sostengo que, sin un compromiso real de la sociedad, los sistemas de protección no serán nunca suficientes para efectivizar los derechos de los niños.
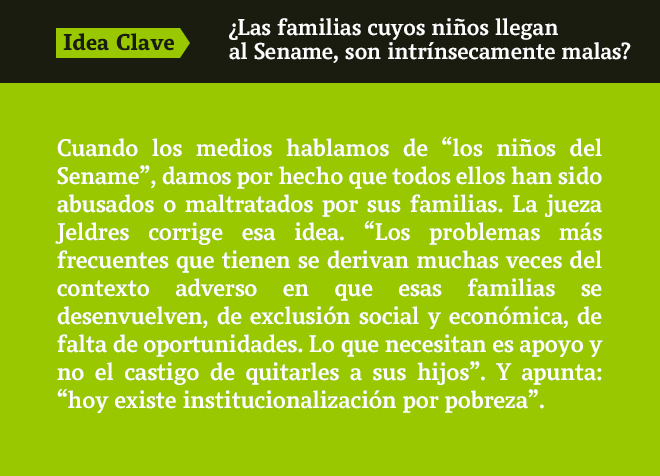
Tanto el mandato internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, como las directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños aprobadas por las Naciones Unidas y del Corpus Iuris Internacional en materia de derechos de los niños y niñas, tienen un mensaje claro: la separación del niño o niña de su familia (ya sea temporal o definitiva) debe ser la última instancia.
“[…] Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, los esfuerzos estatales deben ir encaminados ante todo a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debe velar por que las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora”, se establece en la Directriz N°3 de la resolución de la ONU, aprobada por la Asamblea General en 1999.
Actualmente en Chile hay aproximadamente 10.000 niños y niñas internados en centros de administración directa del Sename o en alguno de sus organismos colaboradores. En todos esos casos algún tribunal de familia decidió que, para protegerlos, se les debía privar de su medio familiar y comunitario.
En Chile, como lo muestran diversos estudios, el sistema tiene como regla general proteger mediante la separación de la familia y la internación, lo que en términos de proceso psicosocial se llama “institucionalizar”. En contraposición, existe otra forma de proteger a la que me referiré más adelante: el “acogimiento familiar”, una fórmula que permite al niño o niña mantenerse en el seno de una familia aunque se encuentre separado de la suya.
Recurrir a la internación no se cuestiona mayormente, pese a que contraviene lo mandatado en los acuerdos internacionales y, tan grave como eso, pese a que en el conjunto de operadores existe consenso acerca de que el sistema residencial presenta graves falencias. Estas van desde la precariedad de la infraestructura a la falta de personal adecuado, pasando por un mecanismo de financiamiento que no puede sino ser calificado de perverso, pues las instituciones que colaboran con el Sename reciben un pago por niño/día atendido. Esto implica que si el niño egresa, la institución pierde recursos.
Un pago de esa naturaleza no está alineado con el objetivo de que el niño regrese lo antes posible con su familia. Además, hace plausible las aprehensiones que se escuchan en grupos de defensa de la infancia, cuando observan que se lucra con los derechos de los niños.
Un mismo hecho que en personas de nivel social acomodado se interpreta con cierta tolerancia, para personas de otros sectores se cataloga como “negligencia parental”. Esto lo he comprobado en mi trabajo diario como juez de familia desde hace más de diez años: muchas veces los operadores que intervienen con familias en situación de vulnerabilidad actúan con un afán de mero ‘perfeccionismo moral’.
Por supuesto, estos miles de niños y niñas están en estos centros como resultado de una serie de diagnósticos que determinan el daño que el niño está sufriendo en su entorno. Pero estos informes, entre otras cuestiones, no toman en consideración qué significa entrar en un sistema con alto nivel de hacinamiento y en el que existen abusos y maltrato. Lo cierto es que este sistema provee sufrimiento diario; y los niños que viven largas permanencias institucionalizados no pueden considerarse protegidos.
Es más, es posible argumentar que, en realidad, niños y niñas están privados de libertad sin que ese punto sea considerado en su real dimensión, como si la libertad de ellos no fuera un elemento relevante para tener en cuenta. Tan grave como eso es que el sistema propicia un abandono progresivo de los lazos familiares con consecuencias en el desarrollo biopsicosocial de los menores de edad.
Sobre esto último hay una nutrida evidencia internacional que sugiere, por ejemplo, que por cada tres meses que un niño o niña de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo.
Así, estudios realizados en América Latina y el Caribe describen a los niños y niñas institucionalizados como “afectados” por: “un sentimiento profundo de soledad; sentimientos de incomprensión; aislamiento de la sociedad en general; desarraigo; incertidumbre frente a su futuro al no saber quién los va a apoyar, proteger, acompañar; sentimientos de rechazo; baja autoestima” [2].
Por todo esto, hay un consenso tácito entre los especialistas de que el tránsito por estas instituciones debe ser breve, nunca más de dos años. Pero la realidad dista mucho de eso. En mi trabajo he constatado que un número importante de niños registran permanencias de más de cinco años, y que el promedio general de estadía supera con creces el máximo recomendable, lo que coincide con los diagnósticos de organismos como Unicef [3].
Las huellas que estas estadías dejan en los niños no se borran. Incluso en residencias en que no existan abusos ni malos tratos, la falta de familia se vuelve un dolor profundo. Pese a eso, durante mis años como jueza de familia, en conversaciones adentro y afuera del tribunal, me he encontrado repetidas veces con el argumento de que es mejor que los niños estén en una institución, a que estén en una familia que no los cuida. La gente siente (apoyadas también por los medios que lo dicen una y otra vez), que la mayoría de los niños de este sistema provienen de familias abusivas, intrínsecamente malas.
Pero no lo son. Los problemas más frecuentes que tienen estas familias se derivan muchas veces del contexto adverso en que se desenvuelven, de exclusión social y económica, de falta de oportunidades. Lo que necesitan es apoyo y no el castigo de quitarles a sus hijos.
Hace pocos días, en un coloquio en la Universidad de la Frontera tuve la oportunidad de conocer un testimonio que ilustra este problema. Era una mujer de 27 años que se sentía sobreviviente del sistema Sename. Tenía dos años cuando fue “rescatada de la pobreza” e internada en un hogar para ser protegida. En su familia no había violencia ni maltrato, sino pobreza. Uno se pregunta: ¿por qué no se podía apoyar a toda esa familia como unidad? ¿Porque parece razonable proteger a los niños y niñas pobres alejándolos de sus padres?
Es necesario preguntarse también cuán extendido es este “rescate” de la pobreza en nuestro sistema. Hace un tiempo el psicólogo Camilo Morales -en una columna en CIPER- entregó un panorama de esta práctica: gran parte de los niños que están en el sistema de protección no fue maltratado ni abusado por sus padres y podría volver a sus hogares si las familias recibieran la ayuda adecuada. Precisó también que la mayoría mantiene un lazo con su familia de origen, “por lo que no se encuentran en situación de abandono como se suele pensar”. Y usando cifras del Sename de 2012, argumentó que de los 14.677 niños que entonces se atendían en residencias “el maltrato corresponde a menos del 5% (644 casos) y el abuso sexual a menos del 7% (810 casos)”.
A esas mismas conclusiones llegamos un grupo de juezas después de haber realizado un trabajo en donde visitamos a más de 6.500 niños y niñas que se encontraban en el sistema residencial. El problema más recurrente era la “negligencia” de las familias, carátula que encerraba un sinnúmero de situaciones, desde el abuso al consumo de sustancias nocivas, pasando por el abandono y la deserción escolar, entre otras. En la mayoría de los casos, tras esa carátula, lo que había eran más bien los efectos de la pobreza y de la desigualdad de oportunidades, los que se expresan en tantos aspectos de la vida.
La internación opera, de forma velada, como una sanción para el niño y su familia: culmina en la privación del medio familiar. Aunque en la jerga de los sistemas de protección se habla de ‘hogares’, el contexto que ofrecen estas instituciones es, en la práctica, la negación de la familia.
Estos aspectos son tan gravitantes que llevan al profesor Sergio Bernales a preguntarse: “¿Qué lugar ocupan la ignorancia, las diferencias culturales, la pobreza, la exclusión social, por nombrar algunas nociones, en la consideración de su tratamiento?”.
La pregunta de fondo aquí es si acaso existe institucionalización por pobreza. La respuesta a mi juicio es sí, aunque el discurso institucional es distinto. Lo pude constatar en el trabajo realizado en 2012, y que coincide con lo que señalado por Morales, quien al revisar los motivos de internación se ha encontrado con algunos niños internados porque “vive en sector de exclusión”, porque presenta una “interacción conflictiva con escuela”, porque su familia es indigente.
¿No son estos criterios de discriminación en contra de los sectores más pobres? La evidencia empírica parece decir que es así, porque estadísticamente quienes son sujetos de medidas de protección por parte del Estado y sus organismos son los niños y niñas provenientes de sectores más vulnerables, aunque las problemáticas de fondo que se usan para justificar la internación las encontramos igualmente en los sectores más acomodados.
Dicho de otro modo, un hecho que en personas de un nivel social más acomodado se interpreta con cierta tolerancia, se cataloga como “negligencia parental” cuando lo realizan personas de otros sectores. Esto lo he comprobado en mi trabajo diario como jueza de familia desde hace más de diez años: muchas veces los operadores que intervienen con familias en situación de vulnerabilidad actúan con un afán de mero “perfeccionismo moral”.
Desde la comunidad se oye reiteradamente la opinión de que el problema de los centros residenciales se puede solucionar sacando rápidamente a los niños de sus familias malas y entregándoselos a “familias buenas”.
Esta columna no busca cuestionar a las familias que quieren adoptar niños y niñas cuando se cumplen los requisitos y hacerlos parte de su propia familia. Pero busca sostener que la ruptura con la familia de origen es un daño para el niño o niña que hay que evitar, cosa que en algunos casos parece que no ocurre.
La adopción solo puede ser la última opción. Así aparece consagrado en el artículo 1° de la Ley 19.620 sobre adopción, que determina que esta procede sólo cuando la familia de origen no es capaz de brindar al niño, niña o adolescente una satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales. El artículo 12, establece, además, condiciones precisas para que un niño o niña pueda ser declarado susceptible de ser adoptado: “cuando el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado estén inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal; cuando no le proporcionen atención personal o económica durante el plazo de dos meses; cuando lo entreguen a una institución pública o privada de protección o a un tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones…”.
La ley obliga al juez a verificar que la inhabilidad de los padres es real y que son ciertas las circunstancias que impiden la permanencia del niño en su familia de origen. Y debe confirmar que la adopción representa ventajas para él, y éstas deben entenderse como beneficios concretos y objetivos para el niño en particular. Esto no puede ser evaluado de manera teórica, sino que debe estar sustentado en evidencia empírica que permita constatar los hechos que hacen viable para ese niño o niña la declaración de adoptabilidad.
La ley también nos exige verificar que se han agotado los esfuerzos para habilitar a los padres y familia extensa, antes de recurrir a otras alternativas. Y si por el contrario, no se hizo trabajo alguno con la familia o el que se hizo no satisface el estándar exigido por la normativa internacional, debemos desechar la acción promovida.
Normalmente las personas perciben que los procesos de adopción son lentos y difíciles. Eso será así siempre que en las causas no se hayan realizado todas las gestiones necesarias. Muchas veces es la oposición de la familia extensa lo que complejiza la tramitación. En esas situaciones, los jueces nos vemos enfrentados a tener que tomar decisiones muy importantes para los niños recurriendo a un sistema que muchas veces no funciona correctamente.
En ocasiones, por ejemplo, detectamos poco o nulo trabajo con la familia de origen; y constantemente tenemos que considerar informes de “habilidades parentales” que son realizados por las propias instituciones de adopción, que son una parte interesada. Eso causa demoras y también confusión. Las personas se quedan con la idea de que hay jueces pro adopción y otros que no. Incluso eso lo repiten muchos operadores del sistema, queriendo generar -o hacer creer- una tensión que no puede existir, porque la adopción -como ya señalé- solo tiene lugar en la restitución del derecho del niño a tener una familia y es “la última instancia”.
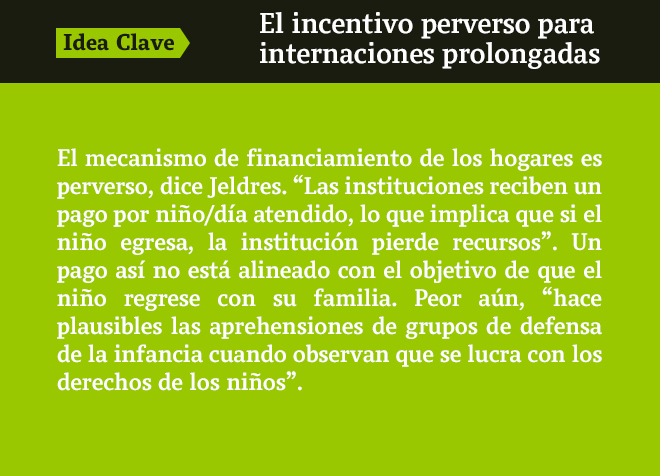
Si el retorno a la familia de origen es lo más conveniente para niños y niñas, ¿qué hacer mientras se realizan las intervenciones con esa familia para que desarrolle o fortalezca su capacidad de cuidado y crianza?
Creo fervientemente -creencia que emana de mi experiencia como jueza de familia- que es aquí donde los ciudadanos que se preocupan por la situación que viven los niños y niñas bajo protección del Estado (Sename) pueden intervenir y ayudar; superar el espanto y actuar.
Estoy hablando de lo que se conoce como el “acogimiento familiar”, una instancia que permite a una comunidad solidaria hacer algo. Una gran cantidad de familias de acogida disponibles permitiría que las residencias se orientaran solo a aquellos niños que requieran atenciones especializadas. Por ejemplo, niños y niñas con patologías de salud severa, niños postrados, etc. Lo anterior empujaría a cambios de la política en materia de infancia, para poner a la comunidad en el centro del diseño de protección. Y ello, porque los beneficios de las familias son muchos: minimizan los efectos de la separación, satisfacen las necesidades en un ambiente familiar donde existen adultos protectores cercanos, favorece la vinculación con el medio, hay mejor desempeño escolar y se restituyen una serie de derechos, como el derecho a vivienda, salud, descanso y recreación, entre muchos otros [4].
Hoy existen familias de acogida, por supuesto. Pero en su mayoría son miembros de la misma familia extensa, que en muchos casos también se encuentran en situación de vulnerabilidad y no logran cortar el círculo de daño que viven los menores de edad. Así, los niños y niñas pasan de un tipo de problema a otro, en un círculo vicioso que no ayuda a garantizar sus derechos.
Lo que se necesita, entonces, cuando el niño o niña no puede mantenerse ni en su familia de origen o en su familia extensa, son “familias externas”, vinculadas comunitariamente al niño o no. Se necesita una comunidad que se preocupe y ofrezca apoyo, que cuide de manera temporal. No está demás decir que los requisitos que se solicitan para ser familia de acogida son mucho más flexibles que los que se requieren para la adopción.
No pretendo en esta columna ahondar en el concepto, ni profundizar en la clasificación de las familias de acogida. Solo quiero mostrar que este tipo de acogimiento existe, que puede llegar a transformar la vida de miles de niños y niñas, y que su expansión depende de nosotros. Su estructura, fines, características, etc., deberían estar mejor reguladas [5], sin embargo, antes se requiere de una sociedad dispuesta a acoger. ¿Es posible eso en un país donde ser individualista es visto como una cosa buena? ¿Se puede esperar hoy de la comunidad algo más que el espanto y la crítica? ¿Se puede esperar el compromiso?
No me atrevo a adelantar una respuesta en ningún sentido, pero si quiere saber más de esta posibilidad lo invito a entrar al siguiente link.
[1]BERNALES, Sergio. «Reflexiones sobre el Trabajo con Familias y Niños en Situación de Exclusión y Vulnerabilidad Social desde el IChTF». De Terapias y Familias N° 39, Revista del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Diciembre de 2015.
[2]“Niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental en América Latina”, contextos causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria; Relaf 2011. Para conocer más documentos relacionados con este tema ver http://www.relaf.org/material.html
[3] A modo ejemplar Boletín UNICEF/PODER JUDICIAL 2012.
[4] UNICEF_RELAF 2012.
[5] Actualmente su regulación se encuentra solo en la Ley 20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención.