El retrato doble de Cristian Alarcón sobre el mundo de los pibes chorros
08.11.2013
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
08.11.2013
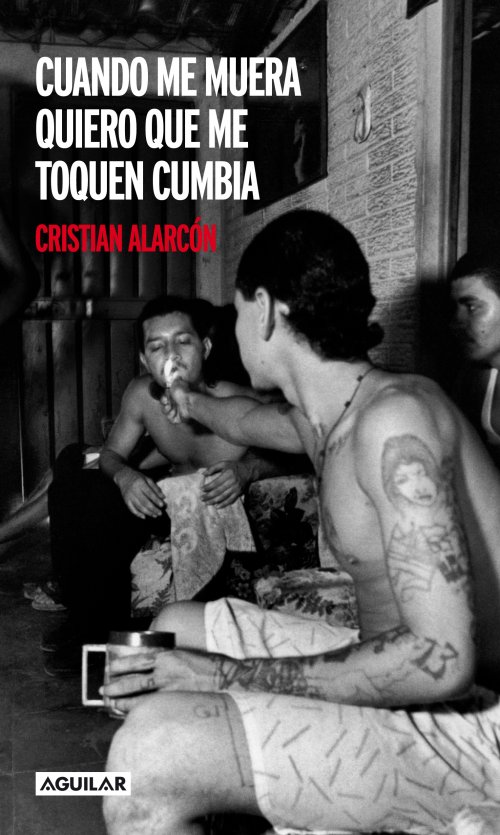
Capítulo I
María tenía las manos metidas en el agua jabonosa de un fuentón cuando llegó la peor noticia de su vida.
—¡Loco! ¡Vengan! ¡Vamos a fijarnos! ¡Está toda la yuta! ¡Parece que lo agarraron al Frente!
María retorcía un jean en el patio del rancho de su novio Chaías. Vivía allí hacía dos semanas, exiliada por primera vez de la casa de su familia, tras una discusión con su padrastro, un poco respetado dealer de la zona, miembro del clan de los Chanos.
—¡Loco! ¡Parece que mataron al Frente!
Los pibes de esa cuadra que desde afuera parece un barrio pero por dentro es puro pasillo, todos, menos ella, salieron corriendo tal como estaban. María se quedó parada allí, sin volver la vista atrás, disimulando por pudor a causa de ese noviazgo corto pero intenso que ya había dejado de tener con el Frente. Prefirió decirse a sí misma: “Yo me hago la estúpida”. Especuló con que si algo verdaderamente malo ocurría, alguien llegaría a avisar. Por eso hizo como que frotaba la ropa, soportando las ganas dellegar también ella, más rápido que ninguna, desesperadamente, a ver la suerte que había corrido el chico de quien, a pesar de la separación reciente, aún estaba enamorada.

Cristian Alarcón
—Lo mataron al Frente —dijo, después de unos diez minutos, una mujer del otro lado de su cerco.
María lo escuchó sabiendo que algún día podía suceder, pero jamás tan pronto: ella, trece y él, diecisiete; y esas profusas cartas de amor sobre un futuro que se le antojaba el único, aunque ahora estuviera con otro, aunque su nuevo novio fuera uno de los amigos de Víctor, aunque el mundo se cayera. Salió secándose las manos en el pantalón, y anduvo una, dos, tres cuadras, cruzó el descampado y se metió en la villa 25 de Mayo directo hacia el rancho de su madre, el mismo del que se había escapado para refugiarse en la casa de Chaías. Apenas entró, se arrojó a los brazos de la mujer, como hacía mucho tiempo que no sucedía:
—Ma, me parece que lo mataron al Frente, acompañame —le dijo llorando en su hombro.
Laura estaba cubierta sólo por una sábana, acalorada por el peso de la humedad que a las diez y media de la mañana antecedía a la tormenta; el cuerpo exhausto después de una noche de Tropitango con el Frente, las chicas y el resto de los amigos que quedaban en libertad. La despertó una bulla atípica para una mañana de sábado, una agitación que de alguna manera preanunciaba la batalla que sobrevendría. Su madre no tardó en alertarla. Le dijo, sin siquiera saludarla, con una voz áspera pero sin embargo piadosa:
—Lau, me parece que lo mataron al Frente.
Salió de la cama anestesiada, sin sentir el peso del cuerpo trasnochado, de los litros de alcohol que había tomado mientras bailaban por undécima vez en el centro de la pista con esos romances tortuosos entonados por Leo Mattioli y su banda. Hizo la media cuadra de pasillo que la separaba del potrero desierto que dejaba ver el escuálido frente de la villa:
—¡Parecía como si estuvieran buscando al Gordo Valor! ¡La cantidad de policías que había!
Los más cercanos a Víctor se fueron arrimando todo lo que pudieron al rancho donde lo tenían encerrado. Se habían escuchado los tiros. Varios habían visto de refilón cómo Víctor y tras él Luisito y Coqui, dos de los integrantes Los Bananita, pasaban corriendo por el corazón de la 25 con las sirenas policiales de fondo, cruzaban por el baldío que da a la San Francisco y se perdían en uno de sus pasillos metiéndose en el rancho de doña Inés Vera. Supieron por el veloz correo de rumores de la villa que Coqui cayó rendido en la mitad del camino, cuando al atravesar una manzana de monoblocks en lugar de seguir escapando intentó esconderse en una de las entradas. Desde el momento de los disparos, no hubo más señales sobre lo que había pasado. Nadie sabía si Luis y el Frente estaban vivos. Los policías se vieron rodeados apenas se internaron en la San Francisco; cada vez con más refuerzos, intentaban convencer a los vecinos de que se retiraran.
Mauro avanzó por entre los ranchos y consiguió treparse al techo de la casilla cercada por un batallón de policías en la que habían intentado refugiarse Víctor y su compinche, Luisito. Mauro era uno de los mejores amigos del Frente, un integrante fuerte de la generación anterior de ladrones, que, después de pasar demasiado tiempo preso y tras la muerte de su madre, había decidido alejarse del oficio ilegal y buscarse un trabajo de doce horas para lo básico, ya lejos de las pretensiones. Mauro había influido en Víctor con sus consejos sobre los viejos códigos, el “respeto” y la ética delincuencial en franca desaparición. Mauro recuerda bien que dormía con Nadia, su mujer, cuando lo despertaron los tiros. “Le dije: ‘Uy, los pibes’. Porque siempre que se escuchan tiros es porque hay algún pibe que anda bardeando. Me levanté, me puse un short y encaré para aquel lado”.
Apenas salió de su rancho, una nena que vivía a la vuelta y que lo sabía amigo inseparable de Víctor, a pesar de que para entonces él ya comenzaba a “dejar el choreo”, le dijo la frase tan repetida aquella mañana:
—Me parece que lo mataron al Frente.
Corrió hasta la entrada de la San Francisco. Un policía lo frenó:
—No podés pasar.
Mauro continuó sin mirar atrás. El policía le chistó. Él siguió acercándose a Víctor.
—A vos te digo, no podés pasar.
—Qué no voy a poder pasar —le dijo—. Yo voy para mi casa, cómo no voy a poder pasar, loco, si no hay una cinta ni nada.
Durante unos minutos creyó, incluso se lo dijo a Laura, que el Frente había podido escapar. “Este hijo de puta se les escapó”. Igual se trepó al techo, para cerciorarse. Desde lo alto podía ver la mitad del cuerpo de Luis saliendo de la puerta del rancho. Estaba inmóvil, parecía muerto, pero sólo lo simulaba por el pánico al fusilamiento. Mandó a pedir una cámara de fotos que no tardó nada en llegar. Disparó varias veces para registrar lo que sospechaba que la Policía Bonaerense ocultaría. Temía que Víctor estuviera herido y que, tal como estaba marcado por la Bonaerense, dejaran que se desangrase al negarle la asistencia médica. Por eso amenazaba con arrancar las chapas de la casilla si la policía no se decidía a sacarlo de allí. Hasta que Luis no pudo evitar que contra su voluntad las piernas comenzaran a temblarle. Uno de los uniformados se dio cuenta:
—Che, guarda porque éste está vivo.
Laura vio cuando lo retiraban del lugar en una camilla con la cabeza ensangrentada por el tiro que le rozó el cráneo. Chaías consiguió acercarse a él. Luis lloraba.
—El Frente, fijate en el Frente —alcanzó a decirle antes de que lo metieran en la ambulancia.
Laura se preocupó cuando unos minutos después la segunda ambulancia que había llegado para los supuestos heridos se fue vacía.
—Señor, ¿y el otro chico? —preguntó a uno de los uniformados, con miedo a la respuesta.
—Está ahí adentro, lo que pasa es que está bien —le mintió.
—¿Y por qué una de las ambulancias ya se fue?
—¡Porque está bien, nena! —cerró el policía.
Entre los que peleaban su lugar cerca del rancho también esperaba Matilde, confidente privilegiada del Frente, cómplice de hierro a la hora de dar refugio después de un robo, cartonera y madre de Javier, Manuel y Simón Miranda, los mejores amigos del Frente, los chicos con los que a los trece había comenzado en el camino del delito. Matilde había conseguido escurrirse hasta la puerta misma del rancho y desde ahí hablaba con Mauro, amotinado en el techo. Estuvo casi segura de que al Frente lo habían matado cuando presenció las preguntas y las evasivas entre Mauro y uno de los hombres de delantal blanco que entró al rancho con un par de guantes de látex en las manos.
—Eh, ¿qué onda con el pibe? ¿Por qué no lo sacan? —le preguntó Mauro.
—No, ahora vamos a ver —intentó evadirse el enfermero.
—Decime la verdad, decime si está muerto.
—No te puedo decir nada —lo cortó.
—Decile la verdad, loco, no va a pasar nada. Está muerto, ¿no?
El enfermero ya no volvió a abrir la boca, pero cuando volvió a pasar, bajando los párpados lentamente, lo confirmó.
Pato, el hermano mayor de Víctor, estaba en su turno de doce horas en un supermercado donde era supervisor. Su hermana Graciana ya se había casado y se había ido a vivir a Pacheco. Si no aparecía un familiar, la policía seguiría reteniéndolo en el rancho de doña Inés Vera.
—Vayan a buscar a la madre, que está trabajando en el supermercado San Cayetano de Carupá —propuso un chico.
Allá partieron Laura y Chaías en un remise. Pero Sabina estaba en la sucursal de Virreyes. Volvieron al barrio. La gente seguía amontonándose alrededor del rancho. A Virreyes corrieron a buscarla otros vecinos.
—Vení, Sabina, porque hay un problema con la policía.
—Pero dejalo que se lo lleven a ese guacho por atrevido. Yo no voy a ninguna parte —se negó Sabina, como siempre en lucha contra la pasión ladrona de su hijo menor, dispuesta a que lo metieran preso con la esperanza de que el encierro en un instituto lo reformara y lo convirtiera en un adolescente estudioso y ejemplar.
—Venite que está adentro de una casa. ¡Venite!
La convencieron. Sabina pensó: “Éste tomó como rehén a alguien y está esperando que yo llegue para entregarse, pero antes lo voy a trompear tanto…”. No llegó a imaginar la muerte de su hijo hasta que el auto se asomó al barrio doblando por la calle Quirno Costa y pudo distinguir desde el otro lado del campito un móvil de Crónica TV y un helicóptero sobrevolando la muchedumbre. “Cuando vi el mosquerío de gente y de
policías, me temblaron las piernas”. Bajó del remise y
escuchó que gritaban:
—¡Viene la mamá! ¡Viene la mamá! —atravesó desesperada y los pibes y las mujeres iban abriendo paso a lo largo de todo ese pasillo. Fue en ese momento en que se le unió como una guardaespaldas incondicional Matilde, experta en reclamar por sus chicos y pelearse con la policía cada vez que caían presos. Juntas llegaron a la valla humana de policías que custodiaba el acceso al rancho. Sabina dijo, con los labios apretados:
—Soy la madre —y entró.
María, la ex novia del Frente, en ese mismo momento caminaba sostenida por su madre hacia el campito que da a la vereda de la San Francisco por un lado y la 25 por el otro. Lo primero que vio fue la flaca silueta de su novio Chaías que saltaba en el medio del campo y gritaba.
“Todos gritaban, me mareé de repente, no veía nada, no entendía nada, me había puesto muy nerviosa, temblaba, tenía miedo y no sabía bien de qué. Hasta que llegué a la puerta del rancho, porque me iban dejando pasar, y la vi a Sabina”. Ella, Sabina Sotello, tratando de conservar la calma, queriendo creer a pesar de todo que el sabandija había tomado rehenes, preguntó intentando parecer tranquila:
—¿Dónde está mi hijo?
Una mujer policía de pelo corto, subcomisaria a cargo del operativo, la miró y no quiso contestarle.
—Yo soy la mamá —le dijo, dándole todos los motivos del mundo en uno para que le contestara.
Sabina miró hacia los costados buscando el rostro de Víctor. Pero no alcanzó a distinguirlo. “Yo creía que me lo iba a encontrar ahí parado, qué sé yo, y esta mujer no me decía qué había pasado, así que me saqué”. La agarró del cuello del uniforme y la levantó contra un ropero pequeño que había en aquel cuarto de dos por dos.
—¿Dónde está mi hijo?
—Calmate, calmate.
—¿Dónde está mi hijo?
—Pará, pará, calmate.
Sabina no dudaba en estrangularla si no hablaba, no se la quitarían de las manos si no le aclaraban qué había pasado con Víctor. Y entonces escuchó el tecleo de una máquina de escribir sobre una pequeña mesa. “Y cuando escuchás eso ya te imaginás, ¿viste?, cuando están escribiendo…”.
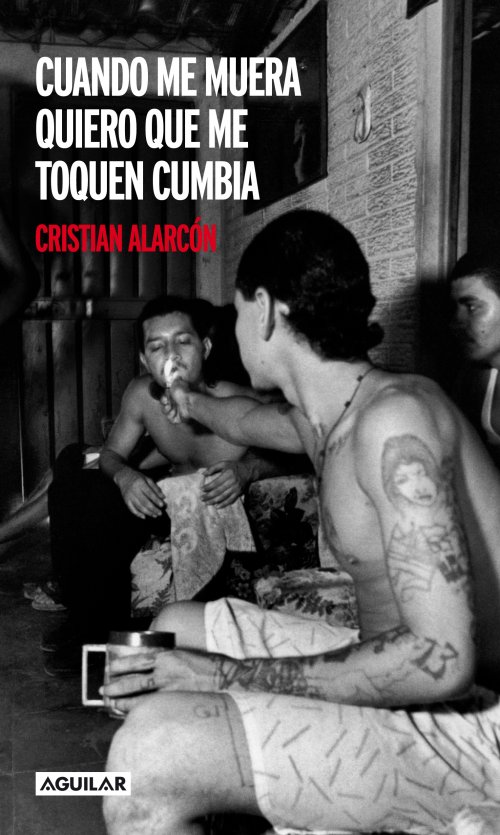 El hombre que escribía a máquina detallaba en lenguaje judicial los hechos que habían llevado a la muerte de Víctor Manuel Vital esa mañana de febrero. La historia tenía domicilio: el número 57 de la calle General Pinto, esquina French. Allí, en la puerta de su casa, Víctor le dejó en custodia a Gastón, el hermano mayor de Chaías, las cadenas, las pulseras, los anillos de oro, los fetiches de estatus que siempre llevaba puestos. Marchó, preparado para “trabajar”, a encontrarse con otros dos adolescentes con quienes solía compartir los golpes: Coqui y Luisito, dos ladrones también de diecisiete, y de otra villa con nombre católico: Santa Rita. Ellos dos y dos hermanos hijos de un ladrón conocido como el “Banana” se harían famosos tiempo después de la muerte de Víctor en una de las primeras tomas de rehenes televisadas. Habían querido robar a una familia y en lugar de escapar rápido se habían entusiasmado con la cantidad de objetos suntuosos que encontraron en el chalet de Villa Adelina. Algo parecido a lo que les ocurrió ese 6 de febrero cuando tardaron en robar una carpintería a sólo ocho cuadras de French y Pintos.
El hombre que escribía a máquina detallaba en lenguaje judicial los hechos que habían llevado a la muerte de Víctor Manuel Vital esa mañana de febrero. La historia tenía domicilio: el número 57 de la calle General Pinto, esquina French. Allí, en la puerta de su casa, Víctor le dejó en custodia a Gastón, el hermano mayor de Chaías, las cadenas, las pulseras, los anillos de oro, los fetiches de estatus que siempre llevaba puestos. Marchó, preparado para “trabajar”, a encontrarse con otros dos adolescentes con quienes solía compartir los golpes: Coqui y Luisito, dos ladrones también de diecisiete, y de otra villa con nombre católico: Santa Rita. Ellos dos y dos hermanos hijos de un ladrón conocido como el “Banana” se harían famosos tiempo después de la muerte de Víctor en una de las primeras tomas de rehenes televisadas. Habían querido robar a una familia y en lugar de escapar rápido se habían entusiasmado con la cantidad de objetos suntuosos que encontraron en el chalet de Villa Adelina. Algo parecido a lo que les ocurrió ese 6 de febrero cuando tardaron en robar una carpintería a sólo ocho cuadras de French y Pintos.
Gastón intentó persuadirlo: que no fuera, que se quedara esta vez porque el lugar tenía un “mulo”, que en la jerga significa vigilador privado; que otros ya habían “perdido” intentando lo mismo. Víctor no quiso creerle. En menos de diez minutos estaba encañonando al dueño de la fábrica de muebles. En quince salían corriendo del lugar muy cerca de la mala suerte. Los dos patrulleros que rondaban la zona recibieron un alerta radial sobre el asalto. “Tres NN masculino, de apariencia menores de edad, se dirigen con dirección a la villa 25”, escucharon. En el móvil 12179 iban el sargento Héctor Eusebio Sosa, alias el “Paraguayo”, y los cabos Gabriel Arroyo y Juan Gómez. Y en el 12129, el cabo Ricardo Rodríguez y Jorgelina Massoni, famosa, por sus modos, como la “Rambito”. Las sirenas policiales se escuchaban cada vez más cerca. Víctor corría en primer lugar, acostumbrado como ninguno a escabullirse: en el último tiempo ya no podía pararse en ninguna esquina. Su sola presencia significaba motivo suficiente para una detención. A sus espaldas pretendían volar Coqui y Luisito.
—¡No puedo más! ¡No puedo más! —escucharon quejarse a Coqui, que quedó relegado en el fondo por culpa de sus pulmones comidos por la inhalación de pegamento.
Riéndose del rezagado, el Frente y Luis entraron por el primer pasillo de la San Francisco. Alicia del Castillo, una vecina de generosas proporciones, caminaba por el sendero con su hija de dos años de un lado y la bolsa del pan en el otro. El Frente la agarró de los hombros con las dos manos para correrla: ya no llevaba el arma encima. En seguida “colaron rancho”, como le dicen los chicos a refugiarse en la primera casilla amiga. La mujer que les dio paso para que se salvaran, doña Inés Vera, se paró en la puerta como esperando que pasara el tiempo y los chicos se metieron debajo de la mesa como si jugaran a las escondidas.
Los policías habían visto el movimiento. Ni siquiera le hablaron, la zamarrearon de los pelos y a los empujones liberaron la entrada. Los chicos esperaban sin pistolas: Luisito me contó que se las dieron a doña Inés, quien las tiró atrás de un ropero. Las descartaron para negociar sin el cargo de “tenencia” en caso de entregarse. Lo mismo que el dinero: lo guardó ella debajo de un colchón y lo encontró la policía, aunque nada de eso conste en las actas judiciales.
En cuclillas bajo la mesa, el Frente se llevó el índice a los labios: “Shh… callate que zafamos…”, murmuró, y vieron a una mujer policía y dos hombres entrar al rancho apuntando con sus reglamentarias. El sargento Héctor Eusebio Sosa, el Paraguayo, iba adelante con su pistola 9 milímetros. Pateó la mesa con la punta de fierro de su bota oficial; la dejó patas arriba en un rincón. Víctor alcanzó a gritar:
—¡No tiren, nos entregamos!
Luis dice que murmuraron un “no” repetido: “No, no, no”, un “no” en el que no estaban pudiendo creer que los fusilaran: “Nos salió taparnos y decir ‘no, no’, como cuando te pegan de chico”, me contó Luisito en un pabellón de la cárcel de Ezeiza, condenado a siete años de cárcel por los robos que después de la muerte del Frente siguió cometiendo, exultante al recordar los viejos tiempos después de tanto, el día de su cumpleaños veintiuno. Y describió sin parar la escena final: en el aire estrecho de aquella miserable habitación de dos por dos, silbaron cinco disparos a quemarropa. Luis supo que los fusilaban; como impulsado por un resorte, saltó hacia la puerta. En el aire una bala le rozó el cráneo. Quedó con la mitad del cuerpo afuera del rancho, ganándole medio metro al pasillo. Se desmayó. El Frente intentó protegerse cruzando las manos sobre la cara como si con ellas tapara un molesto rayo de sol. Luisito recuperó la conciencia a los pocos minutos, pero se quedó petrificado tratando de parecer un cadáver.
El Frente falleció casi en el momento en que el plomo policial le destruyó la cara. Las pericias dieron cuenta de cinco orificios de bala en Víctor Manuel Vital. Pero fueron sólo cuatro disparos. Uno de ellos le atravesó la mano con que intentaba cubrirse y entró en el pómulo. Otro más dio en la mejilla. Y los dos últimos, en el hombro. En la causa judicial, el Paraguayo Sosa declaró que Víctor murió parado y con un arma en la mano. Pero la Asesoría Pericial de la Suprema Corte, por pedido de la abogada María del Carmen Verdú, hizo durante el proceso judicial un estudio multidisciplinario. Los especialistas debieron responder, teniendo en cuenta el ángulo de la trayectoria de los proyectiles, a qué altura debería haber estado la boca de fuego para impactar de esa manera. Teniendo en cuenta las dimensiones de la habitación y la disposición de los muebles, si los hechos hubieran sido como los relató Sosa, él debería haber disparado su pistola a un metro sesenta y siete centímetros de altura. Esto significa que para haber matado al Frente, tal como dijo ante la justicia, Sosa debería haber medido por lo menos tres metros treinta centímetros.
Con el rostro enrojecido por la presión del estrangulamiento, la mujer policía, elevada diez centímetros del suelo por la fuerza de la mujer que la tenía del cuello, le dijo finalmente a Sabina:
—Su hijo está muerto. Ahí está, no lo toque.
En el piso de tierra yacía Víctor, con la frente ancha y limpia que le dio sobrenombre, sobre un charco de sangre, bajo la mesa sobre la que escribían el parte oficial de su muerte.
Sabina soltó un grito de dolor. Su llegada a la escena de los hechos había provocado un silencio sólo alterado por el ruido que hacía el helicóptero suspendido sobre el gentío. Ese alarido y el llanto que lo precedió fueron suficientes para que quienes esperaban perdieran la esperanza: un policía había masacrado a Víctor Manuel Vital, el Frente, el ladrón más popular en los suburbios del norte del Gran Buenos Aires. Tenía diecisiete años, y durante los últimos cuatro había vivido del robo, con una diferencia metódica que lo volvería santo; lo que obtenía lo repartía entre la gente de la villa: los amigos, las doñas, las novias, los hombres sin trabajo, los niños.
“Yo sabía que todo el mundo lo quería, pero no pensaba que iban a reaccionar así. Porque hasta la señora de ochenta años empezó a tirar piedras”, cuenta Laura. Así comenzó la leyenda, estalló como lo hacen sólo los combates. Como una señal todopoderosa, entienden en la villa, el cielo se oscureció de golpe, cerrándose las nubes negras hasta semejar sobre el rancherío una repentina noche. Y comenzó a llover. La violencia de la tormenta se agitó sobre la indignación de la turba. Bajo el torrente, los vecinos de la San Francisco, la 25 y La Esperanza dieron batalla a la policía. La noticia sobre el final del Frente Vital corrió por las villas cercanas como sólo lo hacen las novedades trágicas. Llegaron de Santa Rita, de Alvear Abajo, del Detalle. A la media hora había casi mil personas rodeando a ese chico muerto y a ciento cincuenta uniformados preparados para reprimir. Llegaron los carros de asalto, la Infantería, el Grupo Especial de Operaciones, los perros rabiosos de la Bonaerense, los escopetazos policiales.
Cuando comenzaron los tiros, Laura consiguió acercarse a su amigo hasta quedar refugiada en uno de los ranchos que dan al lugar donde lo mataron. “Justo donde estaba había un agujerito y pude ver cómo lo sacaban y cómo los hijos de puta se reían y gozaban de lo que habían hecho. Los vigilantes lo sacaron destapado, como mostrándoselo a todo el mundo… no lo sacaron como a cualquier cristiano. Yo lo vi, vi las zapatillas que en la planta tenían grabada una V bien grande”. Era la marca que Víctor le había hecho a las zapatillas, la misma V que ahora dibujan los creyentes en las paredes descascaradas del conurbano junto a los cinco puntos que significan “muerte a la yuta”, muerte a la policía.
Son los mismos cinco puntos que tienen tatuados en diferentes lugares del cuerpo los amigos de Víctor que fui conociendo a medida que me interné en la villa. Son cinco marcas, casi siempre del tamaño de un lunar, pero organizadas para representar a un policía rodeado por cuatro ladrones: uno —el vigilante— en el centro, rodeado por los otros, equidistantes como ángulos de un cuadrado. Es una especie de promesa personal hecha para conjurar la encerrona de la que ellos mismos fueron víctimas, me explicaron los pibes, aunque suelen ser varias las interpretaciones y no hay antropólogo que haya terminado de rastrear esa práctica tumbera. Ese dibujo asume que el ladrón que lo posee en algún momento fue sitiado por las pistolas de la Bonaerense, y que de allí en más se desafía a vengar su propio destino: el juramento de los cinco puntos tatuados augura que esa trampa será algún día revertida. El dibujo pretende que el destino fatal recaiga en el próximo enfrentamiento sobre el enemigo uniformado, acorralado ahora por la fuerza de cuatro vengadores. Por eso para la policía el mismo signo es señal inequívoca de antecedentes y suficiente para que el portador sea un sospechoso, un candidato al calabozo.
Son cinco puntos gigantescos, como las fichas de un casino, los que se grabó en su ancha espalda Simón, el menor de los hijos de Matilde, un poco más abajo que las sepulturas, el dragón y la calavera. Y la misma marca tiene, en el bíceps abultado del brazo derecho, Javier, el mayor de sus hermanos. Manuel, el del medio, se los tatuó en la mano. Y Facundo, el cuarto miembro de lo que precariamente fue una “bandita”, especie de hermano de los demás y sobre todo compinche íntimo del Frente, se los hizo sobre el omóplato izquierdo la primera vez que estuvo preso en una comisaría a los quince años. El odio a la policía es quizás el más fuerte lazo de identidad entre los chicos dedicados al robo. No hay pibe chorro que no tenga un caído bajo la metralla policial en su historia de pérdidas y humillaciones. Para estos chicos, la muerte de su amigo es una de esas heridas que se saben incurables; con las que se aprende a convivir: se veneran, se cuidan, se alivianan con algún ritual, se cuecen con el recuerdo y con las lágrimas. Y como si el destino hubiera querido preservarlos o privarlos del momento fatuo del velorio y el funeral de un ser adorado, los tres estaban presos el día que un policía bonaerense asesinó al ídolo.
La tarde anterior al crimen, Simón pudo hablar por última vez con Víctor: llamó Simón desde el teléfono público al que tienen acceso los chicos internados en el Instituto Agote. “Nos cagamos de risa un rato. Jodíamos, que pa, que pa-pa-pa. Que pum. Que pam. Y él en un momento me dijo:
”—Mirá, mañana te voy a mandar una chomba, una bermuda, guacho…
”—No pasa nada, guacho. ¿Qué me estás diciendo?
”—Eh, vos sabés que somos re amigos…
”—No pasa nada, guacho, bueno, todo bien”.
Cortaron entre risas y cargadas, como suele ser cuando dos chicos conversan, yendo de la medición del ingenio del otro, del ejercicio de la esgrima verbal permanente al afecto, que llega siempre con rodeos, disfrazado de lealtad o de “respeto”.
Esa noche Simón se durmió pensando otra vez en el día en que regresaría a la calle y añoró estar en la villa,
haber vuelto al rancho después de un “hecho” con los bolsillos llenos de billetes, para sumergirse en el Tropitango, o en Metrópolis, la bailanta de Capital.
Al día siguiente volvió a marcar el diecinueve y pidió vía cobro revertido con la casa de su amiga Laura. Del otro lado escuchó en la voz de ella el aturdimiento que deja la muerte, la angustia que precede a la entrega de una pésima noticia. Laura estaba con Mariela, su novia de entonces.
—No, mejor decile vos —escuchó Simón.
—No, decile vos… —se filtró por el tubo.
—¿Qué te pasa? —casi gritó en el silencio carcelario del Agote.
—…
—¡¿Qué me tienen que decir, guachas?!
—…
—¡Eh! ¡Guachas! ¡Pónganse las pilas!
—Lo mataron al Frente.
—¡¿Cuándo?!
—Hace un rato.
—Ustedes están re locas. ¡Si yo ayer hablé con él!
Laura se largó a llorar. Él no pudo más que creerle. Ni siquiera necesitó que le contaran los detalles. Sabía cuán marcado estaba Víctor Vital por la policía de San Isidro. No pudo más que cortar y subir a la celda, encerrarse aún más dentro del encierro, para llorar solo.
Armó un porro enorme usando toda la marihuana que le quedaba, lo encendió, aspiró profundo y, sin largar el humo, puso en un grabador que le habían regalado los temas que escuchaba el Frente. Primero, cumbia colombiana, cumbia de sicarios; después, el grupo mexicano Cañaveral. Al final puso una canción que el Frente escuchaba como parte de su personal religión.
Cuando me muera quiero que me toquen cumbia,/ y que no me recen cuando suenen los tambores,/ y que no me lloren porque me pongo muy triste,/ no quiero coronas ni caritas tristes,/ sólo quiero cumbia para divertirme.
Facundo también había caído poco tiempo antes del asesinato, en el que por más deseos y mensajes conjuradores de la muerte, el barrio había llorado a mares. Había sido después de un robo con Chaías, en el que un patrullero los cruzó, cuando silbando bajo volvían al barrio después de haber robado una panadería. Chaías se demoró dos minutos de más porque quiso, antes de invertir en pastillas, pagar la cuota de un crédito que había pedido en la zona. Facundo terminó internado en el instituto de recuperación de adictos de monseñor Emilio Ogñenovich en Mercedes, que más tarde se haría famoso por las denuncias sobre malos tratos y torturas a menores. Ese día también supo del crimen por la televisión. “Fue un desastre. Le agarró un ataque de nervios, empezó a romper cosas, luchó con los celadores, quiso saltar el alambre, se quiso escapar, y entonces le pegaron mucho. Después, como él seguía con problemas, fuimos y lo encontramos muy mal. Lo drogaban mucho y temblaba solamente de lo drogado que lo tenían. Lo inyectaban y estaba todo lastimado, la boca lastimada, la ceja lastimada, todo el cuerpo raspado del alambre, porque lo habían bajado de los pantalones y se había raspado con las púas. De ahí lo trasladaron a una comunidad para adictos en Florencio Varela. Ahí se repuso, estaba con psicólogos”, me contó una tarde su abuela, una de las mai umbanda del barrio. Fue por medio de Facundo que Luis conoció al Frente, y a su vez, a través de Luis, el Frente se cruzó con Coqui, el otro integrante de Los Bananita, con quienes fue a robar por última vez.
Ese 6 de febrero Manuel estaba detenido por el último robo fallido en la comisaría 1a de San Fernando. “Con los pibes del calabozo mirábamos ‘Siempre Sábado’ por Canal 2. Cuando vino el corte empezamos a hacer zapping. De repente apareció en Crónica tv un cartel: ‘Primicia. San Fernando’”.
—Pará, loco, que yo vivo ahí —frenó Manuel al que manejaba el control remoto del televisor colgado afuera de la celda.
Reconoció las calles, los ranchos, el potrero. Y vio que sacaban en una camilla el cuerpo de alguien. Aunque enfocaban desde lejos, creyó reconocer la ropa de su amigo.
—Ojalá que no, pero para mí ése es el Frente —les dijo a los de su ranchada.
Compartía celda con dos chicos del mismo barrio y con un pibe de Boulogne que había sido “compañero” del Frente. Todos se quedaron callados. “Al final, cuando casi lo subían a la ambulancia, lo reconocí por la V en las suelas. Pensé que estaba muerto, por cómo lo llevaban. Después vino una banda de tiros de la gorra, de piedrazos de la gente. No lo podía creer. Era Crónica en directo y se veía todo el barrio. Yo había caído hacía un mes y me quería matar porque no estaba ahí con él, porque si hubiéramos estado juntos capaz que no pasaba lo que pasó. Me puse re mal. Me quería matar, ya no me importaba nada después de eso. Decían que habían quemado a un vigilante, que lo habían herido, que era una batalla campal”.
Se veían mujeres pateando patrulleros, escupiendo a la cara de los miembros del Grupo Especial de Operaciones. La policía tuvo que armar un cordón contra el que los amotinados arremetieron una y otra vez: a uno de los uniformados lo hirieron en una pierna, a otro le quebraron la clavícula de un palazo. Sabina jamás se olvidará de Matilde, la madre de Manuel, Simón y Javier, tan lejana hasta entonces, tan en la vereda de los chorros, donde ella nunca quiso abrevar, siempre sancionando con el desprecio la actividad ilegal de su hijo. La rememora corriendo entre los tiros, bajo la lluvia, embarrada hasta las rodillas y perdiendo las ojotas en la lucha. Como María, que en el fragor dejó las suyas clavadas en el barrial.
La batalla fue de tal magnitud que Sabina Sotello tuvo que salir del estupor, respirar profundo y pensar en qué hacer para calmar la sed de venganza por la muerte de su hijo. Sospechaba que la policía dispararía con balas de plomo y temía que, en lo extenso del enfrentamiento, la vecindad se hiciera de las armas escondidas en villas aledañas por el rumor de una razia que lo asolaría todo ese fin de semana. La venganza estaba demasiado cerca de los deudos enardecidos, que no paraban de arrojar piedras y palos contra los uniformados y sus escudos transparentes. “Yo pensaba que iban a matar a alguien más y tuve que reaccionar”. Sabina cruzó el pasillo y habló ante la multitud:
—¡Yo les pido por favor que me dejen terminar, que paremos un poco porque puede haber otra víctima, que paremos, así estos hijos de puta se van! —dijo.
Lentamente, los combatientes fueron abandonando la furia y dejando la tarde libre a la pena. “Para colmo, llovía tanto que llovía como si fuera llorar”, dice Chaías, el desgarbado morocho que, con la tempestad desatada, caminaba blandiéndose contra el viento con una sombrilla roja enorme que parecía sacada de una playa familiar de la costa, una imagen de surrealismo nipón en medio de la miseria.
Sabina regresó a la casilla donde el fiscal y los funcionarios judiciales esperaban una señal para abandonar la villa, aterrorizados ante la posibilidad franca del linchamiento. “Ellos en definitiva salieron agarrándose como pollos mojados de mi brazo y de Matilde”, me contó Sabina varias veces a lo largo del tiempo en el que reiteramos esas conversaciones pausadas, mientras me acompañaba a recorrer el largo viaje que la reconstrucción de aquella muerte me llevó a iniciar sin fecha de regreso.
Matilde no volvió a separarse de Sabina. Como si las balas hubieran dado en cualquiera de sus propios hijos. De alguna manera, Víctor había sido durante esos años de asaltos y fuego casi un hijo para ella. Juntas, las dos mujeres partieron a la comisaría para los trámites burocráticos a los que siempre se condena al familiar del chico acribillado. Pasaron cinco horas en la seccional hasta que les dijeron que tardarían en entregarles el cuerpo. Sabina suele recordar riéndose con ternura que Matilde, avergonzada de sus pies desnudos por la pérdida de las ojotas, sentada en un banco de la seccional, trataba de disimular tapándolos el uno contra el otro, escondiéndolos como una niña bajo el asiento.
Esa tarde, la de la muerte, Manuel habló con su madre desde la comisaría por teléfono: le rogó que gestionara su visita al velorio, un traslado que los jueces suelen conceder a los reos cuando sufren la muerte de un familiar cercano. Pero, aunque Manuel y Simón obtuvieron la autorización judicial, no se lo permitieron a Sabina ni a Matilde, su propia madre. Hasta hoy, a Manuel y a Simón les duele que los hayan privado de esa ceremonia de despedida, pero el clima que había en el velorio era tan enrarecido que a Matilde y a Sabina les pareció un peligro inmenso el operativo. Las armas que habían desaparecido del barrio por el rumor de las razias volvieron apenas asesinaron al Frente. “Nunca vi tantos fierros juntos”, me dijo Sabina sobre el contenido de los bolsillos de los deudos de su hijo. Si trasladaban a los hermanos hasta la casa de French y General Pintos, donde velaban a Víctor, debían hacerlo policías de la comisaría 1a, compañeros de la Rambito y de Sosa, cómplices a los ojos de todos, tan culpables de la muerte injusta como el que gatilló.
La policía, además, no se había quedado tranquila después del marasmo del sábado. El resentimiento de los hombres de la 1a de San Fernando no terminó con la represión de ese día. Manuel lo supo desde adentro. Estaba detenido en esa seccional cuando ocurrió todo. “Apenas lo mataron vinieron a gozarme y entonces se armó un bondi, discutí y le tiré un termo de agua hirviendo a un cobani. Con los pibes lo peleamos y me querían sacar solo afuera para cagarme a trompadas. Me llevaron a la comisaría de Boulogne, y después me volvieron a la 1a. Ahí estaba sin hacer nada, pensaba nomás, me quería matar. Me dio por ponerme a escribir. No paraba de recordar”.
Llovió todo el día y toda la noche. Y a pesar del tiempo enfurecido, desde el momento de la muerte no dejó de haber deudos esperando el cuerpo en la puerta de Pinto 57. “Tuvimos que esperar tres días para que nos lo entregaran. Me querían dejar velarlo dos o tres horas, los mandé a la puta que los parió, les dije que yo lo iba a velar el tiempo que quisiera, el tiempo que yo creía que él se merecía. Yo les discutía, les decía que ellos en ese momento eran empleados míos, que les pagaba el sueldo y que ellos iban a hacer lo que yo les dijera. Lo velamos acá por el hecho de que la gente a veces no tiene para viajar —cuenta Sabina en el cuarto donde estuvo el cadáver de Víctor—. Esto era un mundo, gente que yo no había visto en mi vida que llegaba de todas partes”.
Fue una romería. La cuadra de French entre Pinto e Ituzaingó se llenó de chicos y chicas que armaban grupos en los cordones de la vereda, una multiplicación de esas esquinas que se esparcen por los rincones del conurbano norte. “Después los pibes que venían empezaron a juntar plata para comprar coronas —me contó Chaías, que esa noche amaneció allí—. Siempre que pasa algo así alguien saca un cuaderno y van juntando para comprarle las coronas que el finadito se merece”. La mayoría de ellos estaban armados. Hubo quien en una esquina se puso a disparar como homenaje en medio del responso, y Pato, el hermano mayor de Víctor, tuvo que imponer orden, llamar a la tranquilidad a los amigos. Los patrulleros de 1a nunca dejaron de rondar la casa durante las veinticuatro horas que duró la despedida final. Cada tanto hacían sonar las sirenas golpeando con su presencia. Sabina intentaba que nadie respondiera a la provocación. Chaías dice que estaban tan “enfierrados” que podían pararse delante de un móvil policial y destruirlo con un cargador por cada uno de los vengadores. Se contuvieron hasta la mañana siguiente, el martes, cuando casi a las nueve sacaron el ataúd de la cocina y lo subieron al carro fúnebre. Hasta ahí llegó la compostura. Una salva caótica de balas hacia el cielo despidió a Víctor Manuel Vital, el Frente. Y esos disparos comenzaron a transformar su muerte en una consagración; su ausencia, en una posible salvación.
Eran tantos que fueron necesarios dos micros y un camión con acoplado para trasladar el cortejo entero. La fila de autos, todos los remises de la zona y los que ese fin de semana habían sido robados, daba la vuelta completa bordeando la villa 25.
A lo largo de Quirno Costa, sobre el borde del descampado, una hilera de jóvenes vaciaba los cargadores disparando hacia el barro reseco del baldío. “Salimos de acá y dimos la vuelta por los lugares donde él siempre andaba. Cuando la pompa fúnebre se asomó frente a la villa, los tiros sonaban como en Navidad. Así fue la despedida de Víctor”, recuerda orgullosa Sabina. Lo enterraron con las banderas de Boca y de Tigre cubriendo el cajón. Y entre las decenas de coronas había una igual a la que había pedido durante sus últimos meses, acosado por la policía: “Si me agarran, que me hagan una corona con flores de Boca”, había dicho como bromeando sobre un futuro anunciado.