La voluntad de votar
03.11.2010
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
03.11.2010

A propósito de la discusión entre voto voluntario y voto obligatorio, Daniel Hojman analiza las implicancias que tienen ambas alternativas para la legitimidad de la democracia, así como la tensión implícita entre libertades individuales y bienestar social. Una tercera opción, la de la desinscripción voluntaria, surge como una posibilidad que permite que el ciudadano sea libre de votar o no, pero que tiene un sesgo hacia el voto.
La reforma que introduciría la inscripción automática y el voto voluntario ha revivido el debate sobre la obligatoriedad del voto. El voto obligatorio plantea el contrasentido de una manifestación ciudadana que, en aras de la libertad, exige el derecho de abstenerse de votar sin sufrir castigo. La consigna “¡Por el derecho a no votar!” contradice la historia del derecho a voto en Chile y el mundo, una marcada por la expansión del sufragio. ¿Por qué penalizar a un individuo que no siente motivación por votar, desea expresar su insatisfacción con el sistema político a través de la abstención o está satisfecho con cualquier alternativa? Si el voto es un derecho, la decisión de abstenerse es una manifestación de la libertad garantizada por ese derecho.
La obligatoriedad del voto cobra fuerza al considerar las posibles consecuencias del voto voluntario sobre el comportamiento de los electores, los partidos y, en definitiva, el funcionamiento de la democracia. Un riesgo asociado al voto voluntario es la baja participación electoral. La legitimidad ante la ciudadanía de un Presidente elegido por un 29% del universo electoral, como ocurría en Australia antes de la introducción del voto obligatorio, es cuestionable. Por eso, junto con expresar una preferencia política, el voto representa la inversión de un ciudadano en mantener la legitimidad de la democracia.
En democracias avanzadas, aumentos en la participación electoral están asociados con menor corrupción, sugiriendo que la participación contribuye a disciplinar la política y mejorar su calidad. En la última elección presidencial sufragó cerca del 60% de la población en edad de votar. Si el 40% restante valora la democracia, ¿es justo que se “cuelgue” del 60% que sí aporta en legitimarla y mejorar su calidad? Es un “dilema de los comunes”: basta que algunos mantengan el vergel para que todos se beneficien de sus frutos y, si confiamos en el aporte de los demás son pocos los que invierten y el vergel se seca: el 60% contrasta con el más de 90% que sufragó en 1989 y menos del 35% de los menores de 35 años están inscritos.
 Además, la evidencia internacional sugiere que el voto voluntario está asociado con un sesgo de clase, los ciudadanos con mayores ingresos participan más. En Chile, una encuesta reciente de la Universidad Diego Portales muestra que cerca del 34% de los jóvenes entre 18 y 29 años de los quintiles más altos está inscrito, contra menos de un 15% en los estratos bajos. Al competir por el voto de una población donde los ciudadanos de mayores ingresos están sobre-representados, lo esperable es un sesgo hacia políticas más elitistas. A la luz de estos argumentos, el voto aparece como un deber para garantizar el buen funcionamiento de la democracia.
Además, la evidencia internacional sugiere que el voto voluntario está asociado con un sesgo de clase, los ciudadanos con mayores ingresos participan más. En Chile, una encuesta reciente de la Universidad Diego Portales muestra que cerca del 34% de los jóvenes entre 18 y 29 años de los quintiles más altos está inscrito, contra menos de un 15% en los estratos bajos. Al competir por el voto de una población donde los ciudadanos de mayores ingresos están sobre-representados, lo esperable es un sesgo hacia políticas más elitistas. A la luz de estos argumentos, el voto aparece como un deber para garantizar el buen funcionamiento de la democracia.
En políticas públicas, no hay una regla de oro sobre cuándo anteponer las libertades civiles a un cálculo de bienestar social, o viceversa. Pero vale la pena preguntarse si es posible vivir en el mejor de los mundos, uno con pocas restricciones a las libertades civiles y alta participación electoral. Cualquier respuesta pasa por reconocer que la motivación de fondo para esta reforma es estimular la participación de todos los sectores, incluyendo jóvenes y ciudadanos de menores ingresos. La propuesta reafirma que la participación es materia de políticas de estado. Evaluar los mecanismos nos fuerza a entender por qué vota la gente.
¿En qué se relaciona la donación de órganos con la participación electoral? Aunque en todo el mundo la necesidad de trasplantes excede las donaciones de órganos, la tasa de donantes varía marcadamente entre países. En España cerca del 50% de la población es donante, en EE.UU. algo más del 30% y en Chile menos del 20%. Influyen muchos factores, pero se estima que el solo hecho de cambiar de un sistema que requiere consentimiento explícito –EE.UU.– a uno que presume el consentimiento –España– aumentaría la tasa de donantes en un 30%. La nueva ley chilena promulgada en enero del 2010 establece este cambio. ¿Por qué un mismo individuo optaría por ser donante en un sistema pero no en el otro, si basta un trámite tan menor como marcar una cruz al renovar la licencia de conducir?
Implícitamente, muchas leyes definen un comportamiento “default” o statu quo. Requerir consentimiento explícito establece como default ser no-donante: la inacción, la indecisión entre ser y no ser, nos convierte en no-donantes. Por el contrario, presumir el consentimiento establece como default ser donante, se requiere una acción para dejar de serlo.
Un descubrimiento clásico de la ciencia de las decisiones es el “sesgo hacia el statu quo”. Con frecuencia, la procrastinación para evitar el costo psicológico de una decisión y la inercia, determinan nuestras opciones. Aunque marcar una cruz cuesta cero, la misma persona es más proclive a ser donante en un sistema que en otro por el cambio del statu quo. El jurista de Harvard Cass Sunstein –hoy en la administración Obama– y Richard Thaler, pionero de la economía del comportamiento, han popularizado la idea de que algo tan simple como escoger un default, junto con preservar la libertad de elegir, impacta significativamente el comportamiento en áreas tan disímiles como la donación de órganos, el ahorro previsional, o la participación ciudadana. El principio del “buen default” establece que si es posible identificar un comportamiento que favorece a la sociedad, debe convertirse en el statu quo implícito en la ley.
 El statu quo del voto voluntario es no votar. A su vez, el voto obligatorio tiene como default votar, pero se basa en la coacción. La propuesta de inscripción automática, voto obligatorio y desinscripción voluntaria planteada por algunos es sensata pues mantiene la participación como el default, pero sin coacción. Si la idea es preservar el derecho de un ciudadano a no votar, pero evitar abstenciones que radican en la inercia, la desinscripción –por una o más elecciones– debe ser un trámite tan simple como marcar una cruz con lápiz o cliquear on-line. Es difícil argumentar que la exigencia de una acción mínima para abstenerse es coacción, simplemente hace activa la decisión de no participar. El voto es voluntario, pero la abstención es activa. Si la magnitud de los efectos documentados para aumentar la donación de órganos y el ahorro sirven de precedente, esta fórmula es auspiciosa.
El statu quo del voto voluntario es no votar. A su vez, el voto obligatorio tiene como default votar, pero se basa en la coacción. La propuesta de inscripción automática, voto obligatorio y desinscripción voluntaria planteada por algunos es sensata pues mantiene la participación como el default, pero sin coacción. Si la idea es preservar el derecho de un ciudadano a no votar, pero evitar abstenciones que radican en la inercia, la desinscripción –por una o más elecciones– debe ser un trámite tan simple como marcar una cruz con lápiz o cliquear on-line. Es difícil argumentar que la exigencia de una acción mínima para abstenerse es coacción, simplemente hace activa la decisión de no participar. El voto es voluntario, pero la abstención es activa. Si la magnitud de los efectos documentados para aumentar la donación de órganos y el ahorro sirven de precedente, esta fórmula es auspiciosa.
Independiente de la reforma del registro electoral, las razones que hacen que jóvenes del ABC1 voten más que los de estratos bajos son dignas de preocupación. Hay una lista de sospechosos. La decisión de votar depende de la información política que adquiere una persona. El simple hecho de regalarle una suscripción a un diario a alguien aumenta su propensión a participar. En la práctica, las noticias y la información política son un bien cuyo consumo aumenta con el ingreso. Tal vez más importante, procesar esta información presume cierto grado de conocimiento o alfabetismo político (¿Para qué sirve la política? ¿Cómo funciona?) y hay estudios que sugieren que el sesgo de clase se debe principalmente a diferencias en educación más que de ingreso. Por otra parte, el voto también tiene mucho de hábitos y normas sociales, que pueden surgir de actitudes generacionales y se refuerzan dependiendo de si la gente en nuestro entorno – familia, vecinos, colegas, amigos– vota o no.
No es obvio cuánto pesa cada elemento, quiénes deben intervenir, ni cómo hacerlo. Es claro que los medios y los partidos políticos son intermediarios naturales de la información política. En parte, regulaciones como el vago mandato de “interés público” de la TV abierta, el subsidio de las campañas electorales y la franja electoral se fundan en informar la participación ciudadana. Sin embargo, los medios y los políticos responden también a otros incentivos, como vender y ganar elecciones.
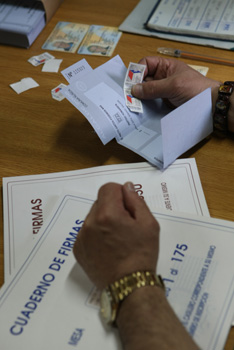 El sesgo de clase ya evidente en el registro de los jóvenes chilenos sugiere que la efectividad de estos mecanismos es limitada en este margen. Tal vez, el único vehículo efectivo capaz garantizar un mínimo de conocimiento político e inculcar hábitos de participación sea la educación. ¿Debemos aspirar a colegios que no sólo eduquen para el mercado sino también para la democracia? La experiencia de democracias avanzadas sugiere que sí. Hay pocos temas más cargados políticamente en la historia EE.UU. que la diversidad y la raza. Actualmente, en muchos colegios norteamericanos los niños aprenden desde kinder que lenguaje es para tratarse con respeto, desde las diferencias que saltan a la vista en cualquier sala de clases. La corrección política de los norteamericanos es una necesidad de convivencia democrática que se cultiva en los colegios, tras una historia dolorosa de racismo y una segregación siempre latente. ¿Es peligroso que un egresado de un colegio chileno haya discutido en clases la declaración de derechos humanos? ¿Es razonable que un estudiante de tercero medio comprenda la importancia de proteger y validar la democracia a luz de nuestra historia reciente o la del continente?
El sesgo de clase ya evidente en el registro de los jóvenes chilenos sugiere que la efectividad de estos mecanismos es limitada en este margen. Tal vez, el único vehículo efectivo capaz garantizar un mínimo de conocimiento político e inculcar hábitos de participación sea la educación. ¿Debemos aspirar a colegios que no sólo eduquen para el mercado sino también para la democracia? La experiencia de democracias avanzadas sugiere que sí. Hay pocos temas más cargados políticamente en la historia EE.UU. que la diversidad y la raza. Actualmente, en muchos colegios norteamericanos los niños aprenden desde kinder que lenguaje es para tratarse con respeto, desde las diferencias que saltan a la vista en cualquier sala de clases. La corrección política de los norteamericanos es una necesidad de convivencia democrática que se cultiva en los colegios, tras una historia dolorosa de racismo y una segregación siempre latente. ¿Es peligroso que un egresado de un colegio chileno haya discutido en clases la declaración de derechos humanos? ¿Es razonable que un estudiante de tercero medio comprenda la importancia de proteger y validar la democracia a luz de nuestra historia reciente o la del continente?
La reforma política anunciada por el gobierno es un oportunidad de fortalecer la participación ciudadana. El voto voluntario con abstención activa sugiere que se puede aspirar al respeto de las libertades civiles y a niveles de participación altos. Una educación que acoja explícitamente los valores democráticos puede ser efectiva para empoderar a los ciudadanos en el ejercicio sus libertades y deberes civiles.
*Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard